LIBRO DIDÁCTICO PARA LA EDUCACIÓN
DEL
ARTE VISUAL CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO EL
Tesis para obtener el Grado de Maestro en Diseño Editorial presenta
Ana Verónica Guerrero Galván Director
MDE. Alejandra Palmeros Montúfar


Tesis para obtener el Grado de Maestro en Diseño Editorial presenta
Ana Verónica Guerrero Galván Director
MDE. Alejandra Palmeros Montúfar

La investigación para esta tesis se articula a partir de una intersección entre el diseño de libros educativos y las educación de las artes contemporáneas visuales en México, a través de la comprensión de la historia de esta disciplina y sus posibilidades futuras. Durante el proceso de búsqueda de fuentes y ejemplos para este trabajo, en 2014 tuve oportunidad de presenciar la exhibición de «Vórtice», una instalación de la artista mexicana Marcela Armas para el Museo de Arte Contemporáneo (muac), en el Centro Cultural Universitario de la unam. Y fueron sus coincidencias con mi propio trabajo las que me convencieron que este era el mejor motivo visual para dar identidad gráfica al diseño de mi proyecto de tesis.
Tal como la propia artista lo explica, «Vórtice» es un sistema mecánico compuesto por tres series de engranajes, elaborados con libros de educación oficial de nivel básico que corresponden a todas sus épocas desde la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito en 1959. El libro de texto es un conductor que resguarda la continuidad de un modo de pensamiento; es el manual impreso de una interpretación unívoca de la realidad. También es un dispositivo que se ha transformado a lo largo de cinco décadas, para devenir en objeto serial, industrializado, que oculta en su interior el vestigio de aconteceres, experiencias personales y colectivas, que han sido reducidas al despojo, a ser restos mortales que desde la visión totalizante de la historia no deben sino desaparecer. La instalación de Marcela Armas se construye sobre la base de una investigación que rastrea la fuente de la materia prima que se utiliza para publicar los libros de texto en la actualidad: el archivo muerto gubernamental —procedente de las secretarías y entidades de la Administración Pública Federal que destruyen, por decreto oficial, todo documento que no tiene utilidad pública o valor histórico—, el papel de desecho de la actividad empresarial del país y algún porcentaje de fibras im-

portadas, sedimentadas en el texto por la fuerza del gran afluente del libre mercado. Y esos desechos incluyen una gran variedad de documentos: los historiales de los presos en las cárceles, los orfanatos, los hospitales, los asilos.
Conocer la naturaleza material del libro, permite entrever algunas capas e inscripciones simbólicas que reposan ocultas entre sus páginas. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en México los libro son desechados, alimentando la gran maquinaria de producción económica que administra el «paquete» de conocimientos básicos. Por otro lado, al ser un libro único, no promueve la autorreflexión, sino que cuenta una única visión de la historia.
En cuanto a los engranes, cada uno está hecho de un libro prensado y pegado hoja por hoja con resina, colocado en un molde y luego recortado con forma de engrane. Y el contenido editorial de cada uno no es arbitrario. Marcela decidió que era necesario seguir una estructura en lo posible fiel al propio libro y a su linealidad. De allí se desprenden las tres curvas de engranes que forman el vórtice, tratando de mantener en cada una, una coherencia, según una clasificación en tres grupos: sociedad, naturaleza, ciencia, como una forma de desplegar contenidos que, aunque parecieran inconexos, se van encadenando y cuenta esa historia lineal.
Porque el libro es un instrumento de control social que cuenta una misma versión de la historia pero que tiene en sus páginas oculto un código genético de la información institucional del Estado.
Fuentes
Pablo Farneda, «Entrevista a Marcela Armas». Ludión, 2014. Shaday Larios Ruiz y Marcela Armas. Vórtice. Texto curatorial del Museo Amparo, 2015.
1
2
INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA
El contenido de cada capítulo y el esbozo de la metodología............PÁGINA 8
DEFINIR EL PROBLEMA
Planteamiento, justificación y objetivos de la investigación. PÁGINA 10
3
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El origen del cuadernillo didáctico de la enseñanza del dibujo...............PÁGINA 14
4
REFERENTES TEÓRICOS
Del diseño editorial, la educación artística y las artes visuales PÁGINA 54
5
ANÁLISIS
Análisis de los principios visuales en un grupo de publicaciones...........PÁGINA 118
6
REFLEXIONES AL CIERRE
Resultados de la investigación y del análisis.................................PÁGINA 154
7
BIBLIOGRAFÍA E ICONOGRAFÍA
Fuentes citadas e imágenes utilizadas en el trabajo...........................PÁGINA 160

LIBRO DIDÁCTICO PARA LA EDUCACIÓN DEL ARTE VISUAL CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO

La investigación que a continuación se presenta, para obtener el grado de Maestro en Diseño Editorial por la Universidad Gestalt de Diseño, se desarrolla a través de cuatro capítulos. En el primero se realiza el planteamiento del problema, se establece la pregunta que da origen a la investigación y se establecen el objetivo general y los particulares; igualmente, se delimita la imagen objetivo.
El segundo capítulo revisa la variedad terminológica con la que se designa al objeto de estudio de la investigación en otras investigaciones similares y se establecen las características de la tipología editorial con la cual se trabaja, en este caso, la del libro didáctico. A continuación se desarrollan los descubrimientos de la investigación histórico-iconográfica, que permiten explorar el desarrollo del libro utilizado para la educación de las artes en el mundo; entonces se particulariza la investigación al caso de México, desde el inicio del siglo xx hasta la época presente.
En el tercer capítulo se recuperan los referentes teóricos necesarios para el análisis de los li-
por la conaliteg
Fotografías de Vórtice en este trabajo:
Gilberto Esparza y Marcela Armas. Museo de Arte Contemporáneo, MUAC.
Figura 2. Del libro Inventing Kindergarten, de Norman Brosterman, sobre la influencia de Fröebel en el diseño didáctico.
bros identificados dentro de la tipología editorial elegida, a partir de tres ejes: la teoría del diseño editorial, la teoría de la forma y la comunicación visual y la teoría de la imagen aplicada a la educación y al arte contemporáneo, complementada con una revisión del modelo pedagógico para la interpretación de la cultura visual contemporánea, de inspiración constructivista.
Finalmente, en el cuarto capítulo se detallan los lineamientos de diseño editorial resultantes, así como la muestra utilizada para el análisis de casos y el proceso para la delimitación de los campos de análisis, el registro y sistematización de la información obtenida de la observación de los objetos de estudio, y la interpretación de los datos.
De esta manera, los resultados obtenidos a partir de la revisión de las publicaciones seleccionadas para el análisis complementaron, contradijeron y en suma ayudaron a sugerir correcciones al modelo de diseño propuesto desde la perspectiva teórica.

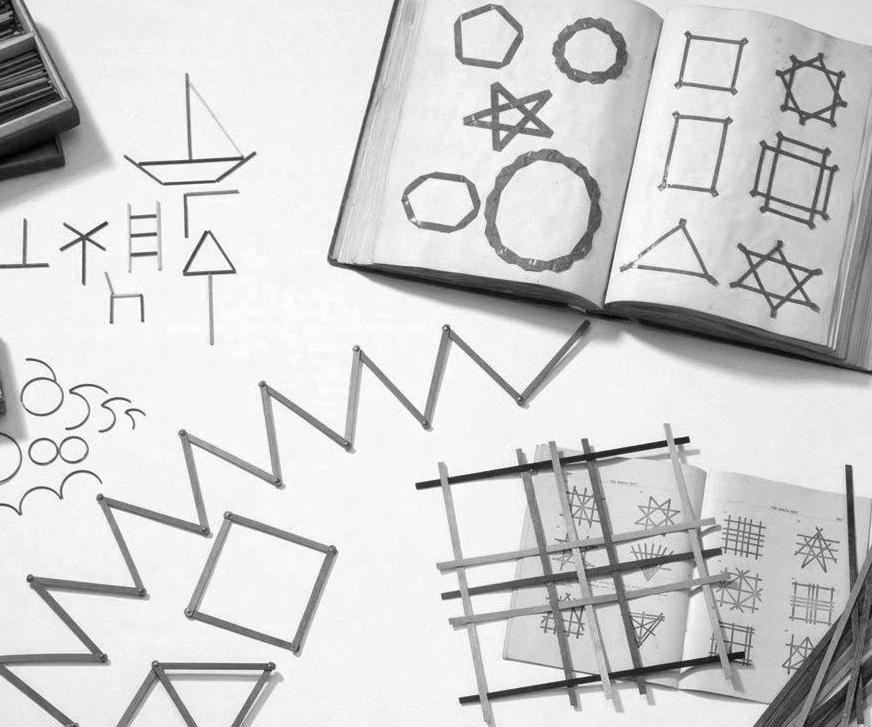
«Los resultados de la investigación complementaron, contradijeron y ayudaron a sugerir el modelo teórico»

Planteamiento
Se parte de una pregunta de investigación: ¿qué aspectos teóricos y metodológicos se deben tomar en cuenta para proponer un modelo de diseño editorial de un libro didáctico para la educación del arte visual contemporáneo en México?
Justificación
En su libro El diseño gráfico en materiales didácticos (2009) Carlos Moreno Rodríguez parte de un supuesto: que el aprendizaje educativo se dificulta cuando se utilizan materiales didácticos elaborados sin tener en cuenta los principios del diseño gráfico. A partir de ello, se propone demostrar la importancia de diseñar gráficamente la elaboración de materiales didácticos (sin referirse específicamente a libros, aunque sí alude a materiales impresos) para facilitar la consolidación de aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También enuncia que el diseño gráfico, cuando se aplica a la creación de materiales didácticos, debe servir como nexo entre un conocimiento acumulado –académico o científico– en una determinada temática, y las características socioculturales y cognoscitivas del estudiante en proceso de formación:

3. «Denuncian boicot a entrega de libros de texto» La Razón. Fotografía: Cuartoscuro, 2018.
Los materiales didácticos se utilizan en todos los modelos pedagógicos y bajo todos los enfoques de enseñanza, sin embargo, tales materiales son más eficaces en la medida que se elaboren teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje, las características cognoscitivas, sociales y culturales de los estudiantes y sus entornos urbanos (Moreno, 2009, 11)
El diseño tiene un papel trascendental en la creación de materiales didácticos cuando contribuye al objetivo de ayudar al estudiante a enfocar su atención y posibilitar la manifestación de «su capacidad de construir, organizar y presentar lo aprendido, unidimensional, bidimensional y tridimensionalmente». En otras palabras, el diseño con fines pedagógicos no debería prescribir la presentación y la organización de ideas y contenidos, sino promover la actividad intelectual en sus receptores.
Ésta es precisamente una de las propuestas de la organización Art21 (2013) en su apartado Contemporary approaches to teaching. Bringing contemporary art and artists into classroom and community learning, en donde se enfatiza que los artistas contemporáneos utilizan su interés en el mundo para explorar una amplia serie de campos y prácticas, y que su trabajo contempla no solo la dimensión sensorial o estética, sino la actividad
«El diseño con fines pedagógicos no debería prescribir la presentación y organización de ideas y contenidos, sino promover la actividad intelectual en sus receptores»
de investigación documental, la escritura, la búsqueda científica, la ingeniería y la lectura.
En México, desde la Reforma Integral de la Educación Básica en 2011, las artes visuales contemporáneas y las teorías sobre su enseñanza se integraron al programa de la Educación Artística, tomando en cuenta tres ejes de enseñanza en la disciplina: la apreciación, que busca favorecer la percepción visual, la expresión que conduce a la realización de proyectos visuales y elementos para la interpretación crítica de imágenes y la contextualización, que aborda el papel de la imagen en distintas épocas y lugares.
No obstante, el planteamiento que define el conocimiento de las artes visuales de la manera actual se ha modificado sustancialmente desde que la materia formara parte por primera vez de la instrucción básica en el país, al igual que los recursos utilizados para transmitir ese conocimiento.
«Uno de los recursos más importantes en la tarea didáctica son los libros educativos y su diseño editorial debe ser tomado en consideración, especialmente en un campo de creciente complejidad como las artes visuales contemporáneas»

Uno de los recursos más importantes en la tarea didáctica son los libros utilizados para la educación. Por lo tanto, su diseño editorial, el cual brinda los principios aplicados para lograr la materialización gráfica óptima de una publicación, debe ser tomado en consideración, especialmente en un campo de creciente complejidad cognitiva como son las artes visuales contemporáneas. Por tal motivo, este proyecto, inscrito en la línea de investigación «Teoría aplicada al diseño» de la Maestría en Diseño Editorial por la Universidad Gestalt de Diseño, contempla una indagación sobre la pertinencia de la elección del libro dentro de la tipología de recursos didácticos y su incidencia en el aprendizaje, la relación específica entre el libro y la reflexión a la que invita la educación artística y los antecedentes en la propuesta de diseño de libros con fines didácticos y de libros de didáctica del arte en cuanto a su constitución formal, estructuración de temas, la relación entre elementos visuales y textuales, la adaptación de sus formas discursivas dependiendo el tipo de público al que estén dirigidos y el propósito de lectura y consumo para el cual fueron planeados.
Objetivos
El objetivo de este trabajo es proponer lineamientos para el diseño editorial para la didáctica

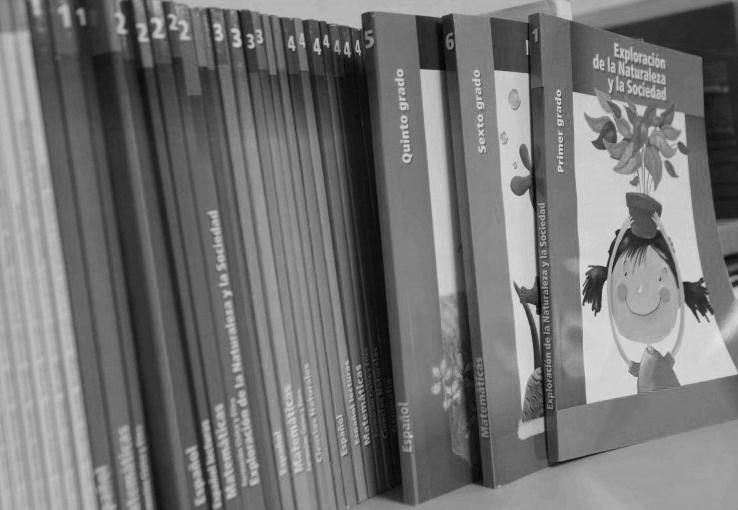
de la apreciación del arte visual contemporáneo, a través del análisis de la configuración formal de publicaciones con objetivos similares y de la investigación en diseño editorial, diseño de libros didácticos y didáctica del arte contemporáneo, que oriente a diseñadores editoriales, diseñadores didácticos y docentes de arte sobre el diseño adecuado de este tipo de publicaciones. Los objetivos específicos son los siguientes:
• Definir un marco conceptual sobre la teoría del diseño editorial, el diseño de libros didácticos y de los libros relacionados con el arte; también sobre el desarrollo y estado actual de las artes visuales contemporáneas en México, así como de la educación del arte.
• Consultar a desarrolladores profesionales de recursos didácticos y especialistas en arte-pedagogía sobre sus necesidades particulares, recursos didácticos y organización de contenidos relacionados con el arte.
• Consultar a investigadores sobre la historia del libro didáctico en México
• Seleccionar un enfoque pedagógico que guíe el diseño de un libro para la didáctica del arte visual contemporáneo.
• Precisar una definición de arte contemporáneo y sus posibilidades didácticas.
• Delimitar una muestra de libros utilizados en
la educación del arte contemporáneo, para un análisis que permita identificar qué soluciones se ofrecen desde el diseño editorial y comprobar si coinciden con las soluciones que desde la investigación teórica se proponen.
• Proponer lineamientos a partir de los resultados de la contrastación de casos reales y el marco referencial configurado.
• Identificar los lineamientos de diseño un libro que enseñe a apreciar las artes visuales contemporáneas, que considere las cualidades del diseño editorial que idealmente contribuyen a mejorar la actividad didáctica (soporte, formato, tipo de encuadernado, principio de composición, selección tipográfica) y la presentación visual del conocimiento artístico mediante el uso de herramientas del diseño.
El resultado serán consideraciones a los lineamientos de diseño de un libro que enseñe a apreciar las artes visuales contemporáneas, que considere las cualidades del diseño editorial que idealmente contribuyen a mejorar la actividad didáctica (soporte, formato, tipo de encuadernado, principio de composición, selección tipográfica) y la presentación visual del conocimiento artístico mediante el uso de herramientas del diseño.

Definición tipológica: el libro didáctico
El interés de los investigadores provenientes de diferentes campos del conocimiento en el libro escolar es reciente. «De frágil hechura y banal erudición» (Escolano, 2000) no sólo nunca ha sido considerado digno objeto de coleccionismo o preservación documental, sino que está desafortunadamente asociado…
a cierto tipo de literatura didactizante, llena de errores y plagios, reduccionista en sus contenidos y moralizadora en sus fines, destinada a servir sólo de mediación. Su escritura, desprovista de espontaneidad creadora, se manifestó bajo formas textuales aptas para ser memorizadas y reproducidas de forma mecánica pero inservibles para cualquier uso cultural ulterior […] Materialmente, estos textos se consideraron objetos fungibles o se abandonaron a la destrucción. Muchos sucumbieron a la humedad, el fuego o al polvo (36).
1 La planificación del proyecto emanuelle estuvo a cargo del investigador Alain Choppin, quien actualmente lo dirige para el Service d’Histoire de l’Éducation, Institut National de Recherche Pédagogique.
2 manes es un Centro de Investigación interuniversitario dedicado al estudio histórico de los manuales escolares de España, Portugal y América Latina, especialmente en los siglos xix y xx. www.centromanes.org
No obstante, los libros escolares adquirieron una nueva importancia historiográfica en el mundo hispanohablante a principios de la década de 1990, cuando por influencia del proyecto francés emanuelle1 –nombre derivado del objeto de estudio de este grupo de trabajo, los manuels scolaires– se gestó en España, en la Universidad Nacio-
«De frágil hechura y banal erudición, el libro escolar nunca ha sido considerado un objeto de coleccionismo...»
nal de Educación a Distancia (uned), un proyecto para catalogar y estudiar los manuales escolares publicados en España entre 1808 y 1990 (Tiana Ferrer, 1999). El nombre adoptado por esta iniciativa, que ha visto crecer ramificaciones en México durante la pasada década del siglo xxi, es Proyecto manes (Manuales Escolares)2, y entre sus primeras preocupaciones formales se encontró la comparación y selección de términos adecuados para designar a su objeto de trabajo. Tal como en el proyecto francés, en el documento oficial de la presentación del Proyecto manes se utilizó el término compuesto «manual escolar», aunque en la redacción del mismo también se utilizan los términos «textos escolares» y «libros de texto», lo que para Ossenbach y Somoza (2000, 15) se debe sin duda a razones de retórica.
Pero la ambigüedad terminológica trasciende a la redacción del Proyecto manes. En el español del área iberoamericana, explican Ossenbach y Somoza, se usan tres sustantivos para indicar el nivel más general: libros, textos y manuales, seguidos o no del adjetivo «escolar». Por tanto, en principio es posible encontrar las denominaciones «libros escolares», «libros de texto», «textos escolares», «manuales» o «manuales escolares». Hay otra lista de nombres más específicos: silabarios, abecedarios, cartones, tratados, enciclopedias. Los primeros también pueden designar tipos específicos: manual de física, libros de es-
critura, textos para la enseñanza de la historia (2000, 15). Por otra parte, en Historia Ilustrada del Libro Escolar en España, obra dirigida por Agustín Escolano Benito, se utilizan los términos «libros didácticos», «textos didácticos» o «manual de enseñanza».
Tampoco se puede pasar por alto que el término oficial en la legislación educativa vigente en México es «libro de texto» –incluido en de la categoría de «Libros y material didáctico», ésta última clasificación comprendida por medios audiovisuales e informáticos con normas de producción, evaluación y difusión propias–, tal como se ha utilizado, al menos, desde la creación de la conaliteg en 1959.
A pesar de estos usos oficiales, vale la pena prestar atención al debate sobre el uso del término «libro de texto» en comparación con el de «libro escolar» y «libro didáctico». Ossenbach y Somoza citan a Stray en Libros de texto en el calidoscopio (1996) cuando distingue entre textbooks (libros de texto) como aquellos «libros escritos, diseñados y producidos específicamente para su uso en la enseñanza » , mientras que los schoolbooks (libros escolares) «se utilizaría para libros empleados en la enseñanza, pero menos íntimamente ligados a secuencias pedagógicas» (17). Igualmente, incluyen la reflexión de Manuel de Puelles Benítez (1997) para quien «es preferible el de manuales escolares porque hace referencia
a libros manejables –a escala de la mano– que se destinan a la enseñanza –escolares, por tanto– y que albergan los contenidos esenciales de una materia o disciplina». Como es posible apreciar, los criterios de análisis son distintos: mientras Stray se concentra en el diseño didáctico y su lugar en una planeación curricular, de Puelles Benítez alude a las características del formato y al tipo de contenidos.
Finalmente, Ossenbach y Somoza contribuyen a disipar la ambigüedad al proponer que el término manuales escolares sea utilizado, de ser posible en lugar del término libros de texto, cuando se aluda a obras concebidas con la intención expresa de ser usadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una estructura didáctica sobre la que pesa el conjunto de controles y restricciones –impuestos por el Estado– que afecta a los libros destinados a niños y adolescentes.
Un uso que ayuda a establecer pautas de selección terminológica en la investigación es el de Jaume Martínez Bonafé en Políticas del libro
de texto escolar (2002) pues aunque selecciona como término principal el de «libro de texto» y en ocasiones «libro de texto didáctico», la decisión de utilizar el término libro de texto escolar para dar título a la obra está en consonancia con el marco de referencias utilizado en su análisis, en el que la política educativa estatal y el trabajo docente en el aula son agentes determinantes para su articulación.
En cambio, el término manual o libro didáctico refiere a una tipología más general, para un tipo de publicación que, sin haber sido ideado para su uso en el entorno escolar, tiene las características para ser adaptado al mismo y ser utilizado por maestros y/o alumnos: su cualidad didáctica se indica desde su título, se hace referencia a una asignatura específica, a un nivel o a una modalidad, cuenta con una estructura interna y su contenido contempla una exposición sistemática y secuencial de una disciplina (19). Estas características lo hacen el término ideal para esa investigación.


Hasta el inicio de la era del libro impreso, las posibilidades de aprendizaje escolar para un estudiante eran limitadas. Tal como detalla Robert McClintock, la educación para un estudiante pobre en la Europa del siglo xvi consistía en aprender a transcribir en una tablilla de cera un texto en latín dictado por el profesor en voz alta a una buena forma manuscrita.
Por su parte, la instrucción avanzada consistía en lecturas públicas de textos importantes, las cuales eran transcritas por aquellos alumnos que habían conseguido un buen grado de escritura, para seguir estudiándolas (1993, 107). La educación consistía, por tanto, en la reconstrucción escrita de un número limitado de originales en una lengua ajena y el acceso a distintos tipos de saberes era sencillamente impensable.
Pero si la primera publicación salida de la imprenta de tipos móviles de Gutemberg puede ser rastreada hasta el año 1450, McClintock indica que para 1466 Erasmo de Rotterdam ya hablaba de la instrucción basada en el libro, mientras que
Sir Tomas Elyot, Roger Ascham y Joan Amos Comenius ayudaron a definir, entre 1530 y 1640, el tránsito del texto diseñado para popularizar los conocimientos útiles al texto como diseño didáctico que utiliza la asociación de ideas con imágenes en una institución escolar, a la par que, en torno a esta tecnología básica, se estructuró la educación escolar moderna (108).
La publicación de la Didáctica Magna de Comenio en 1632 representa el hito en el desarrollo del libro escolar, al sentar las bases de la instrucción simultánea en la que «un solo instructor dirige cada escuela, o mejor, una sola clase» a través de la unificación de los contenidos para un mismo nivel de enseñanza a través de un auxiliar normalizador, «un libro panmetódico» en el que el trabajo esté distribuido «para cada año, cada mes, cada día y aún cada hora» (Comenio, 1986, en Bonafé, 2002, 16).
Comenio creía en la posibilidad de la enseñanza de «todo a todos», y que esto debía ser a través de un libro único, pues «la pluralidad de objetos distrae los sentidos» (Comenio, 1965, 55 en Carbone, 2003, 22).
El impacto fundamental, y al mismo tiempo, más sutil, de la incorporación de la tecnología del libro impreso al proceso didáctico tuvo que ver con la definición de la forma misma del conocimiento y su adquisición. Aunque el ideal escolar de Comenio se cifró en la exploración de diversos temas a través de la multiplicación de materiales heterogéneos, los atributos físicos del libro (su forma, su peso) condicionaron que fuera difícil para un estudiante manipular una obra compendiosa y más sencillo trabajar con ediciones de materias separadas, lo que favoreció la fragmentación del conocimiento en disciplinas (McClintock, 114). Además, fueron las decisiones tomadas por los primeros editores sobre la selección y composición de los contenidos textuales y los elementos gráficos incluidos en los impresos las que definieron la capacidad de producir imágenes uniformes multiplicadas y diseminadas en numerosas copias. Esto contribuyó a delinear una nueva forma de educación visual:
Sus productos [de los editores] reestructuraron los poderes para manipular objetos, para percibir y para pensar en distintos fenómenos. Los académicos preocupados por cuestiones como la «modernización» o la «racionalización» encontrarían más productivo reflexionar acerca del nuevo tipo de trabajo mental impulsado por el silencioso escaneo de mapas, tablas, cuadros, diagramas, diccionarios y gramáticas […] las decisiones sobre la distribución y presentación [de la información] que tomaron estos impresores probablemente contribuyó a reorganizar el pensamiento de los lectores (Eisenstein, 70).
De forma que, según Yves Deforge (en Costa y Moles, 1991, 207), entre los siglo xvi y xvii ya es posible distinguir entre dos tipos de ilustraciones:
Las ilustraciones ilustrativas. Representan conjuntos o escenas, o muestran actividades en forma de pequeños cuadros. A partir del siglo xvi se caracterizan por la recurrencia a la perspectiva y las sombras, que acentúan la sensación de realismo; más tarde también el color. Durante el siglo xix sería sustituido por el fotograbado y la fotografía.
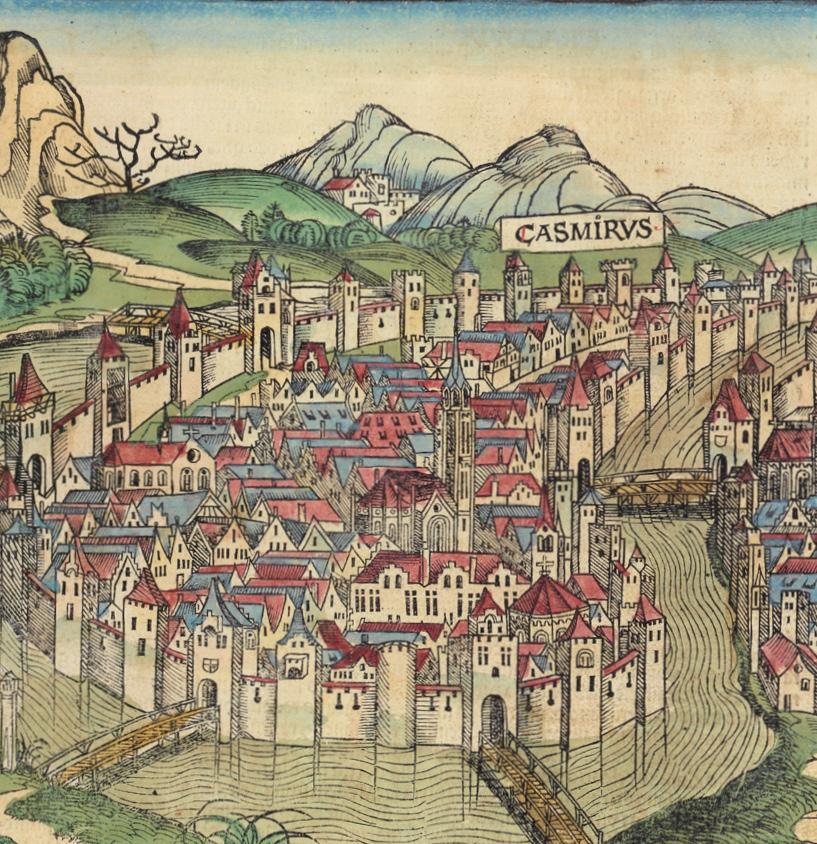
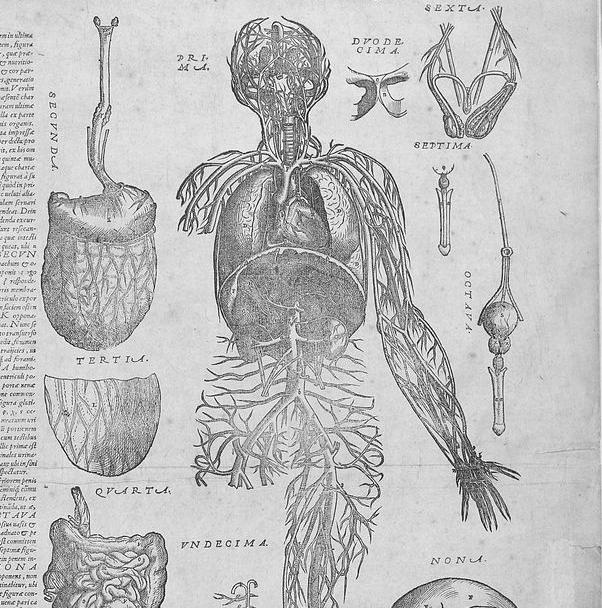
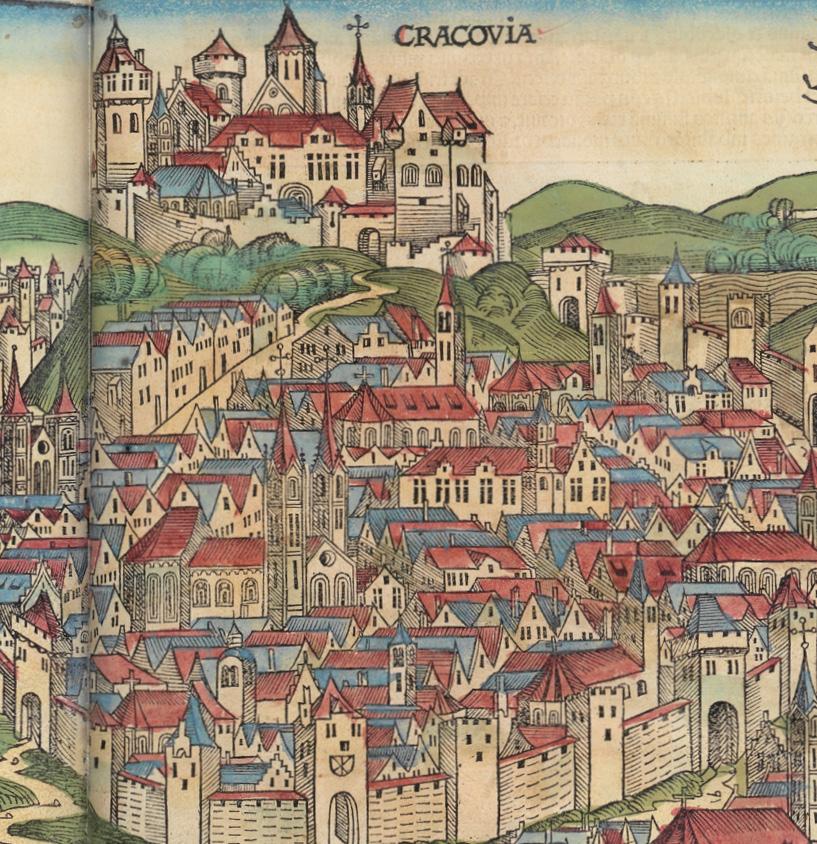
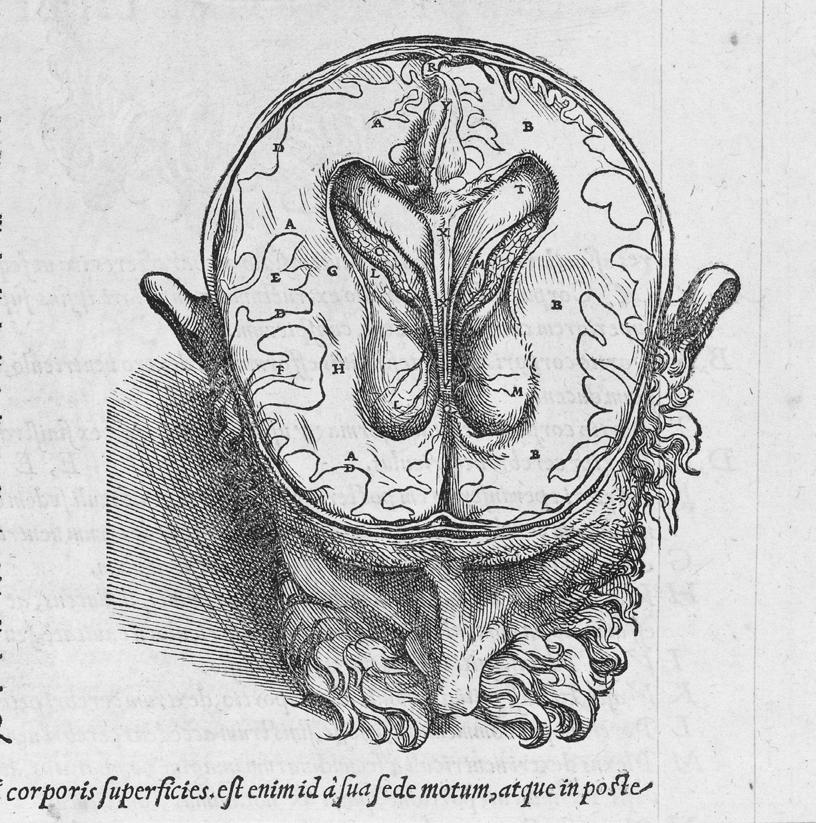
Las ilustraciones simbólicas No «representan», sino que presentan una idea, una construcción intelectual desarrollada y comentada en el texto. Se basan en una serie de conocimientos adquiridos. Se perpetúa en los dibujos de croquis y esquemas.
Con la popularización del libro impreso durante el siglo xvi, la reproducción de manuales de instrucción o los llamados «métodos» para acometer distintas tareas cotidianas se convirtió en un negocio lucrativo. Aunque el catálogo de impresos para la formación básica estuvo durante varios siglos restringido a los libros de gramática, iniciación en la escritura, aritmética y literatura religiosa, tal como se había heredado de la educación medieval, no hay duda de los beneficios que obtuvo también la educación humanística.
Tal como apunta Efland (2002, 52) la práctica de acudir a documentos originales de las fuentes clásicas y bíblicas propulsó una actividad editorial de recuperación, traducción, glosa y reproducción impresa. Para la educación artística profesional significó el estudio de las ideas estéticas, de la literatura, la poesía y la filosofía clásicas, y así revirar la educación de lo puramente manual hacia el terreno de la discusión intelectual. Por otra parte, dado que tratados como Della Pictura, de Alberti (1435), y los escritos de Leonardo da Vinci, privilegiaba a la evocación del realismo espacial e histórico, la elección de un tema o historia tomado de la literatura clásica o de la Biblia y la ejecución a través de un uso «adecuado» del color, la luz, la proporción y la composición, se hizo necesario un nuevo planteamiento educativo que integrara el entrenamiento del taller con una educación humanística que incluyera el estudio de las teorías desarrolladas por los propios artistas contemporáneos, relacionadas con la fundamentación matemática de las artes, la anatomía o la investigación humanística de la antigüedad (2002, 56).
Elizabeth Eisenstein va un poco más lejos en su consideración sobre la adopción del libro y su influencia en la idea de originalidad artística y el
campo del conocimiento de la historia del arte. El concepto de estilo, relacionado con el uso instrumental del stilus o estilete y por tanto, con el trabajo artesanal y manual, se transformó cuando la impresión hizo más llamativos los rasgos distintivos de las producciones individuales, especialmente cuando se les comparaba con una réplica impresa; por tanto, la distinción entre el original y la copia se volvió más aguda con el advenimiento de lo impreso (58), tal como advierte Walter Benjamin en La obra de arte en la era de la reproductibilidad mecánica, al referirse a las tecnologías de la reproducción masiva de la imagen en el siglo xix. Eisenstein también señala que gracias a la fijación de imágenes impresas fue más sencillo reconocer las desviaciones de los cánones clásicos en objetos artísticos como estatuas, pinturas y edificios, gracias a la publicación de tratados como el de Vitruvio en 1486, y a sus sucesivas ediciones acompañadas de grabados que distinguían entre los distintos órdenes arquitectónicos (61).
Este tipo de conocimiento especializado y refinado gracias a las nuevas tecnologías de instrucción condujeron, eventualmente, al modelo de la Academia para la formación profesional del artista;3 también agotamiento de su influencia, hacia el siglo xvii, debido a la práctica manierista de traducir el arte a un conjunto de reglas absolutas, así como a la pérdida de la preeminencia de las artes ante el auge de las ciencias empíricas. Además, con el desplazamiento del centro de producción cultural de Italia a Francia, era la corte de Luis xiv la que lideraba las ideas sobre la educación artística, a través de la fundación de la Academia de Pintura y Escultura en 1648 y la de Arquitectura en 1671 (Efland, 2002).
Por su parte, con la Reforma protestante del siglo xvi, los Estados germánicos habían seguido el
modelo de Philip Melanchton para establecer un sistema escolar controlado por el Estado. Pero uno y otro, la Academia Francesa y el modelo educativo general, estarían separados por una brecha insalvable hasta el comienzo de la Revolución Industrial, a finales del siglo xviii (Efland, 2002).
En Una historia de la educación del arte Arthur Efland propone que de forma más o menos paralela, entre el siglo xvii y el inicio de la Revolución Industrial se desarrollaron tres modelos relacionados con la educación y la educación artística. El primero tiene que ver con la educación artística para aficionados, una idea que germina sobre todo a partir de Pensamientos sobre la educación, donde John Locke refuerza la percepción del dominio de las artes visuales como rasgo caballeresco, aunque no por ello aconseja la transformación de un joven en «un perfecto pintor» pues esa preparación «requeriría más tiempo del que un joven caballero puede restar a otros proyectos de mayor importancia» (Locke en Efland, 69).
A continuación, se encontraba la educación artística profesional, a partir del modelo de la Academia Francesa a lo largo del siglo xviii, aunque a diferencia de aquella, buscaba satisfacer una demanda de trabajadores y artesanos con nociones de dibujo y diseño entre las nuevas industrias. Mientras que en el modelo absolutista y racionalista francés la educación artística incluía la enseñanza de arquitectura, geometría, perspectiva, aritmética, anatomía, astronomía e historia, con lecciones de dibujo al natural –el monopolio de la enseñanza del dibujo correspondía a la Academia y fuera de la institución estaba prohibida– las escuelas que aparecieron en Europa y América posteriormente dieron un papel primordial al dibujo por razones productivas y comerciales. En el caso de México, la Real Academia
3 Bajo el patrocinio de Cosimo y Lorenzo Medici se aceptó al artista como un miembro de la élite cultural. En 1562, Giorgio Vasari estableció la Academia del Disegno, primera institución formal del arte (Efland, 2002, 60).


Figura 12. «Joven estudiante dibujando». Jean-Baptiste-Simeón Chardin (1738). Kimbell Art Museum. Una escena común en las academias de arte, cuando se requería a los estudiantes el dibujo de la figura humana al desnudo.
de San Carlos, fundada en 1781, fue la primera academia levantada en el continente americano, como una iniciativa de la Casa de Moneda de la Nueva España para formar grabadores que contribuyeran al proceso de acuñación de moneda. Esta última sería la idea que fructificaría en el tercer modelo, el de la educación del arte dentro de la educación general, que a su vez era producto de la Reforma Protestante antes mencionada. En el marco de una iniciativa impulsada en Estados Unidos para establecer un sistema escolar universal controlado por el Estado, Benjamin Franklin ideó en 1749 un tipo de formación escolar en la que el dibujo era primordial por las mismas razones planteadas por Locke. Aunque a diferencia del filósofo, en la utopía de Franklin el dibujo
era un lenguaje universal que podía extenderse a clases populares para ser empleado en la ejecución de oficios, quienes al no contar con apoyo estatal para financiar clases con dibujo de modelo al natural, podrían beneficiarse de la tecnología del libro y de la reproducción de imágenes para los ejercicios de copia que eran parte fundamental de la educación artística en el siglo xviii.
Durante gran parte del siglo xix el modelo predominante lo dictaron las academias de arte, aunque transformado por el reemplazo del mecenazgo, antes cortesano y burgués después de 1848, así como por el nacimiento del Romanticismo. Pero con el tiempo el monopolio de la educación artística en la Academia cedió y algunos artistas profesionales atrajeron a sus atelier a nu-
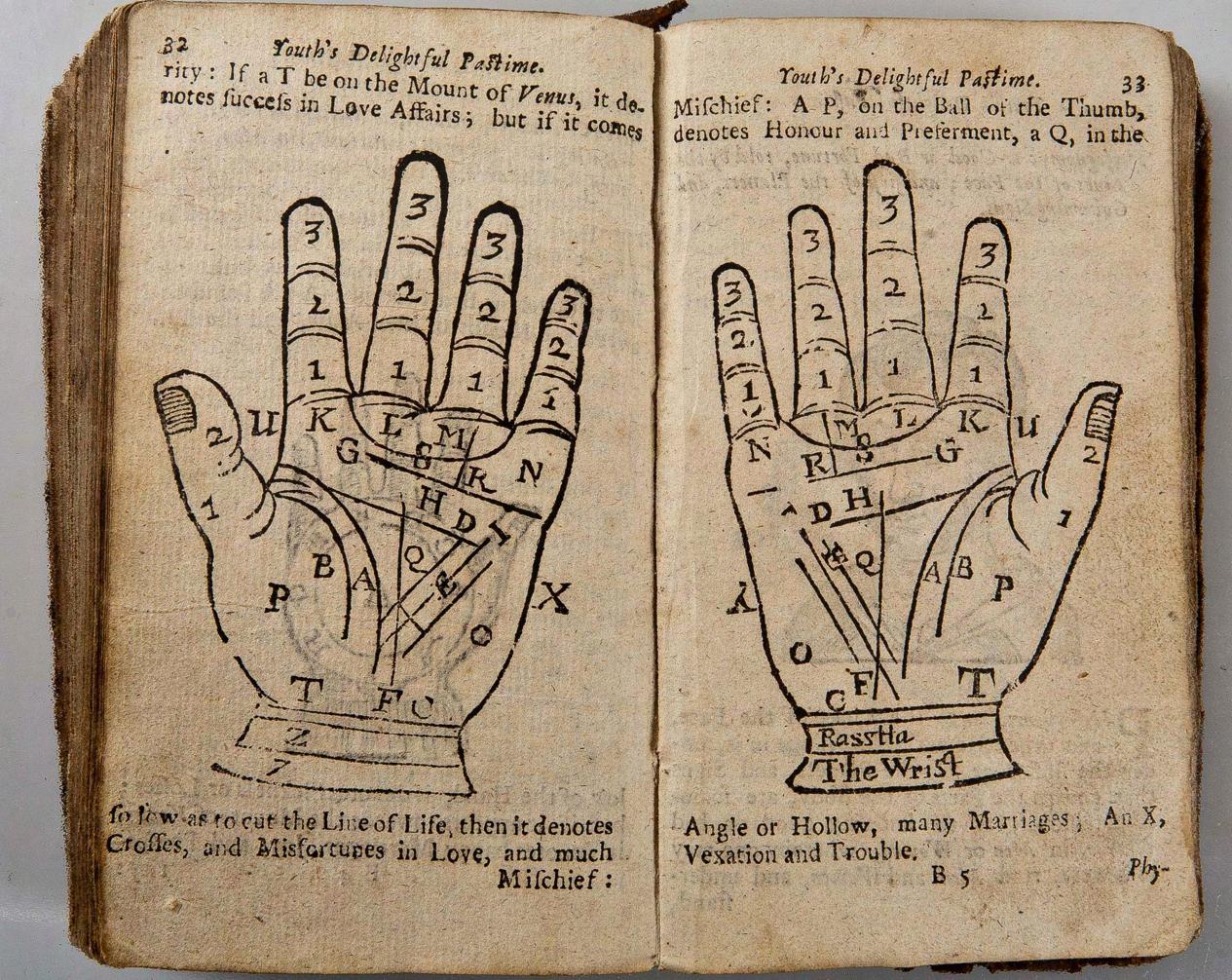
La herencia
.
A. Bettsworth and C. Hitch, 1720. Fueron las decisiones tomadas por los primeros editores sobre los elementos gráficos en los impresos las que contribuyeron a delinear una nueva forma de educación visual.
merosos alumnos, quienes aprendían no sólo los preceptos de la instrucción académica y la reproducción de obras maestras, sino que pronto prefirieron otras técnicas como el dibujo en carboncillo y el dibujo al aire libre (Efland 2002, 85).
Los materiales impresos y la enseñanza de los elementos visuales básicos
Desde el inicio de la era industrial había tomado fuerza un movimiento a favor de la enseñanza pública o de «movimiento de la escuela común», motivado por la necesidad de la industria de mano de obra no sólo alfabetizada, sino capacitada para llevar a cabo tareas de diseño.
Para la educación artística estos esfuerzos cristalizaron hacia 1810, cuando las guerras napoleónicas llevaron al Estado prusiano a considerar el modelo escolar ideado por Johan Heinrich Pestalozzi para los centros educativos en Burgdorf e Yverdun, en Suiza. Bajo la influencia de su lectura de Emilio de Rousseau, Pestalozzi se convenció de que el fundamento del aprendizaje humano debía buscarse en la impresiones sensibles (Anschauungen) que la mente recibía de la naturaleza:
La naturaleza era la fuente de la verdad, y la verdad se obtenía a través de los sentidos. Por otro lado, existe una progresión natural a través de la cual el proceso de aprendizaje permite que la mente se relacione con los objetos del mun-
do. Así, en los primeros estadios el sujeto recibe una serie de impresiones sensibles de carácter vago, desorganizado y confuso. Posteriormente es capaz de encontrar orden y claridad en estas impresiones. Sobre la base de unas impresiones claras, la mente puede desarrollar ideas claras y distintas; pero si estas impresiones son confusas, el conocimiento resultante será deficiente (Pestalozzi, 1801/1898 en Efland 2002, 121).
El Ministro de Educación en Prusia, Wilhelm von Humboldt, encontró en el modelo de Pestalozzi las características necesarias para enseñar a una población nacional de forma eficiente, barata, fiable y fácil de aplicar por profesores formados en poco tiempo. A diferencia del método académico, que comenzaba con la copia de otros dibujos y con el complicado tema de la figura humana, Pestalozzi se concentró en descubrir un método que comenzara con formas sencillas y avanzara hacia otras más complejas. Es decir, que partiera del aprendizaje de los elementos más simples en el vocabulario de las formas visuales. Estos elementos que configuran las formas de los objetos
podían leerse como un alfabeto de impresiones sensible que Pestalozzi llamó el abc de la Anschauung:
Le enseñamos las propiedades de las líneas rectas, por sí mismas y sin conexión con otras, bajo diversas condiciones y en diferentes direcciones arbitrarias, y le hacemos claramente consciente de los diferentes aspectos que presentan, sin considerar sus usos futuros. Luego comenzamos a identificar las líneas rectas como horizontales, verticales y oblicuas; describimos las líneas oblicuas como líneas que suben o bajan, y luego como líneas que suben o bajan hacia la derecha o hacia la izquierda. Luego identificamos las diferentes líneas paralelas como horizontales, verticales y oblicuas; entonces juntamos estas líneas paralelas horizontales, verticales u oblicuas; entonces juntamos estas líneas e identificamos los ángulos principales como rectos, agudos y obtusos. Del mismo modo les enseñamos a reconocer y a nombrar los prototipos de todas las formas y medidas (Pestalozzi, 1801/1898 en Efland 2002, 125).
Figuras 14 a 16. Curso progresivo de dibujo creativo según los principios de Pestalozzi: para uso de profesores y autoaprendizaje, de William Whitaker, 1853. Un libro dirigido a profesores para cultivar la capacidad inventiva de sus alumnos, acompañado de ilustraciones realizadas por niños sin educación artística formal gracias a la combinación de formas básicas.
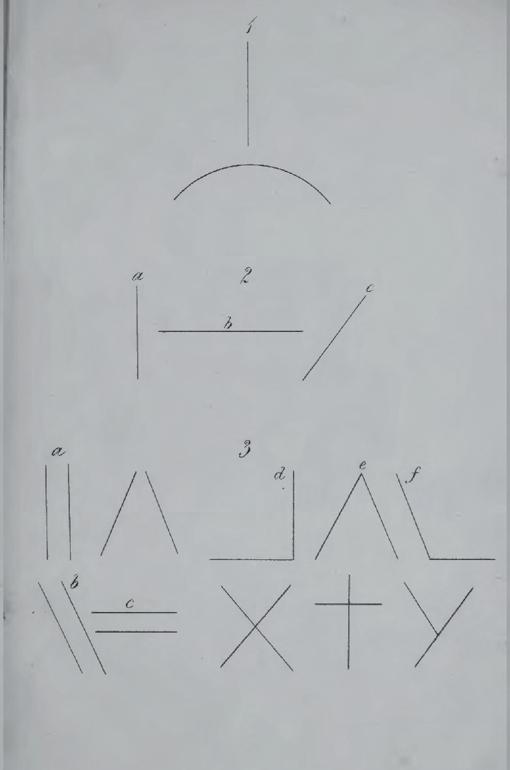
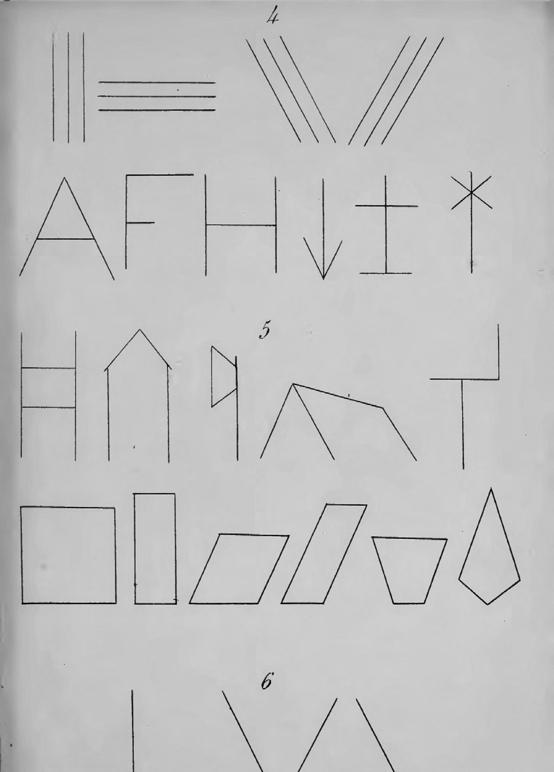
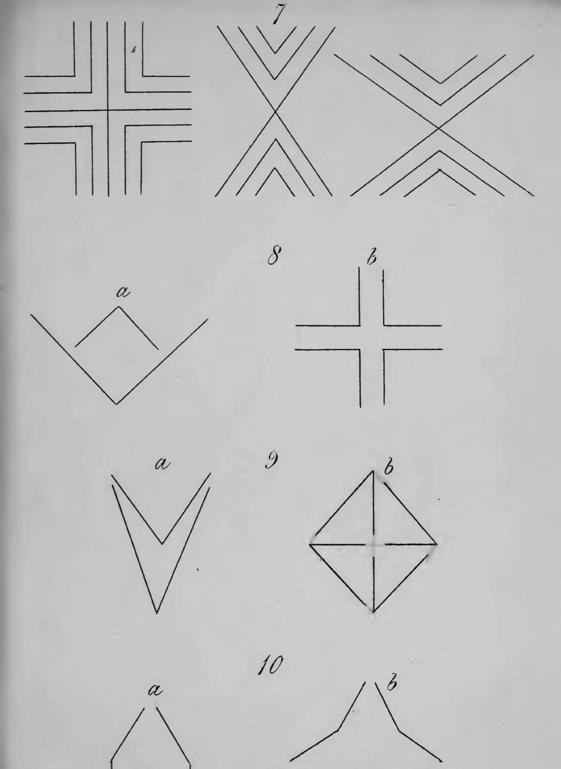
Lo que está implícito en la exposición de Efland sobre el desarrollo de las ideas de Pestalozzi, su difusión y ampliación, es la configuración del abc de la Anschauung como un proyecto editorial y gráfico que fue seguido por cualquier otro «método de dibujo» publicado por colaboradores y discípulos de Pestalozzi en años posteriores: a la descripción textual de las formas la acompañaban gráficas debidamente señalizadas y organizadas en secuencias, como se aprecia en los tres grabados de cobre que ilustraban en el libro de Pestalozzi un método para subdividir las líneas y los cuadros en unidades más pequeñas (Efland 2002, 134:135).
Pocos años después Friederich Froebel, pedagogo alemán que en 1808 había viajado a Suiza para estudiar dos años con Pestalozzi (Efland 2002, 181), propondría una metodología propia inspirada en dos métodos: el Stygmographie (dibujo de puntos) que consistía en una retícula de puntos en el papel del alumno correlacionado con otro similar en la pizarra del maestro; y el Netzzeichnen (dibujo de redes) el cual extendía los puntos para formar una retícula continua en la página; en ambos casos se numeraban los elementos para que el
alumno pudiera aprender a crear formas uniendo los puntos. El fundamento de esta metodología es el supuesto de que el alumno requiere seguir la demostración del profesor a través de un ejercicio en un material impreso, y a diferencia de las retículas empleadas por los artistas del siglo xvi, éstas servían para la transposición de diseños planos. Si a Froebel le interesaba la retícula en la enseñanza del dibujo se debía sobre todo a su creencia de que el proceso de percepción depende de los conceptos de horizontalidad y verticalidad, y que había una correspondencia natural entre la superficie cuadriculada y el modo en que recibimos imágenes en la retina. Así, los ejercicios de retícula eran un modo de reducir la complejidad del mundo visual en componentes simplificados. En cuanto los alumnos dominaban la forma, las retículas y elementos geométricos utilizados para el análisis –los elementos fundamentales, constructivos– cedían el paso al naturalismo.
La retícula se convirtió en el paradigma visual y teórico de su contribución más influyente a la pedagogía con los «Dones y ocupaciones». Desarrollada entre 1835 y 1850, su metodología con-
Figura 17. En Pizarrón de Winslow Homer (1877) una profesora muestra las formas básicas a su alumnos. Figuras 18 y 19. El libro de costura de Auguste Cohn (1880), y el de Ms. F. Wegerich (abajo) del mismo año, utilizaban la técnica de dibujo en retícula. Figura 20. Litografìa de Kindergarten Occupation for the Family de Froebel (E. Steiger & Company, New York, 1977).
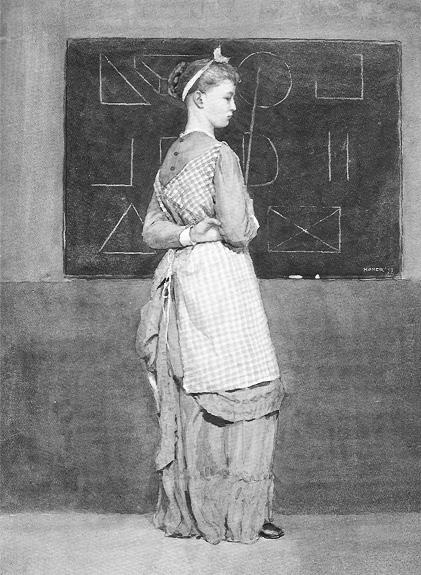
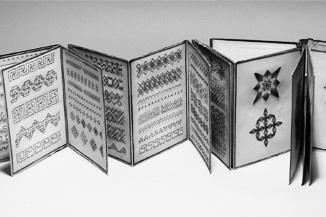
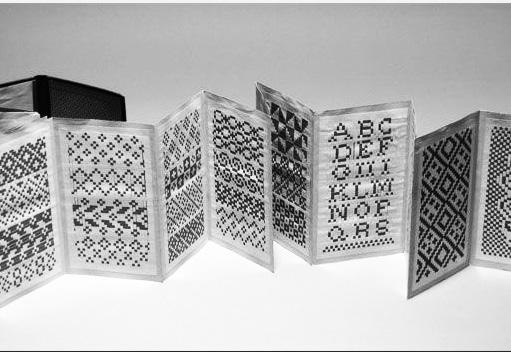
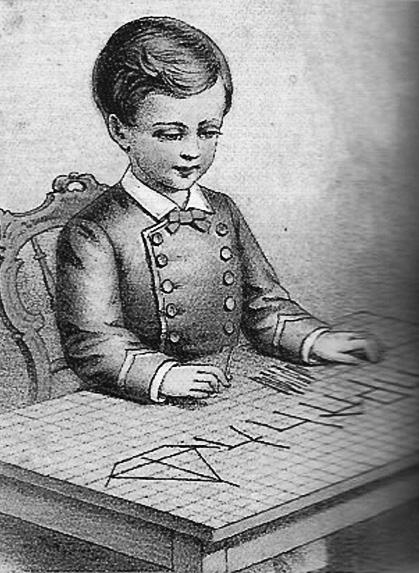
templaba el uso de bloques geométricos (dones) y actividades artesanales básicas (ocupaciones) que se introducían en una secuencia ordenada que empezaba en el segundo mes del niño y terminaban en el último año de kindergarten, cuando tenía seis años, y que correspondía a su desarrollo físico y mental.4 La importancia del método de Froebel se revela como fundamental para la historia de una pedagogía de los elementos del arte y el diseño en el siglo xx cuando se considera que los integrantes del temprano vanguardismo, como Frank Lloyd Wright, Wassily Kandisky, Piet Mondrian, Paul Klee, Walter Gropius, Josef Albers, Johannes Itten, Theo van Doesburg, Georges Braque y Le Corbusier fueron educados con los métodos de Froebel (Vázquez Ramos, 2006, 50) y que esta educación decantaría en un programa de la educación de los elementos básicos en la Bauhaus de Weimar, particularmente en el famoso curso introductorio impartido por Johannes Itten en 1919 (Lupton y Miller, 2004, 20).
Inspirado por intentos anteriores como el de William Morris y el movimiento inglés Arts & Crafts de la segunda mitad del siglo xix, Walter Gropius había imaginado para la Bauhaus una combinación del currículo teórico de las academias de arte con el currículo práctico de las escuelas de artes y oficios a través de dos fases: la Werklehere, ocupada de técnicas tradicionales, como la escultura, carpintería, metalistería, cerámica, vidriería en color, pintura mural y tejeduría; y la Formlehere, dedicada a los problemas formales y que incluía la observación, el estudio de la naturaleza y el análisis de los materiales, la representación, la geometría descriptiva, las técnicas de construcción, el dibujo de planos y la construcción de modelos, que eran complementados con teoría del espacio, el color y el diseño (Efland, 2002, 316).
4 De acuerdo con Lupton y Miller (2004), las esferas maleables y coloreadas iban seguidas de una esfera de madera, que conducía a una progresión «táctil». A continuación, el don de la esfera, el cubo y el cilindro de madera alentaban a la comprensión del cilindro como combinación de la esfera (movimiento) y el cubo (estabilidad). El cuarto don, un cubo dividido, enseña la relación del todo con sus partes y la subdivisión del cubo en geometrías cada vez menores y complejas que formaba un vocabulario de elementos progresivamente afinado y tan variado que permitiría al niño formarse representaciones del mundo circundante.


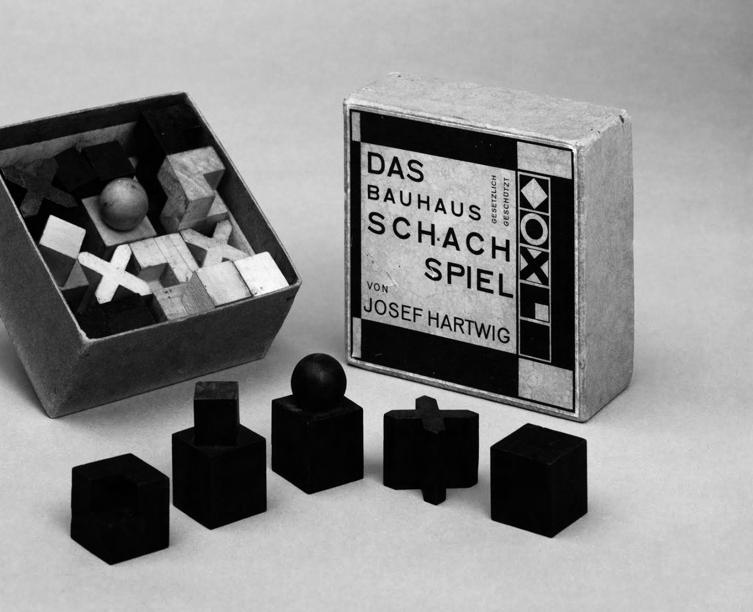
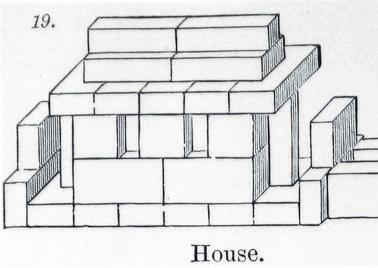
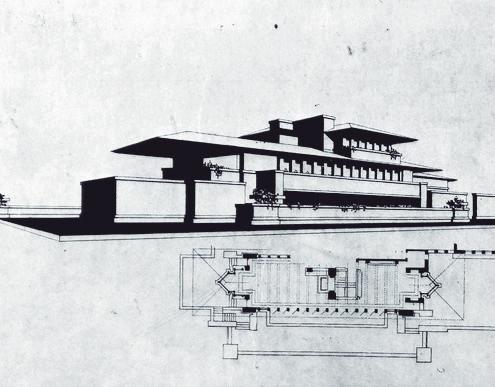

Figura 21. Niños con modelos de papel sloyd, basados en el método de Froebel. Figura 22. Quinto don de Froebel, 1900. Figura 23. Ajedrez Bauhaus, 1922. Figura 24. Sexto don, The Kindergarten Guide de M. Kraus-Boelte, 1877. Figura 25. Frank Lloyd Wright, Casa, 1906. Fundación Frank Lloyd Wright. Figura 26. Clase de Josef Albers en la Bauhaus, 1928.
En Mi curso introductorio en la Bauhaus (Kepes, 1969, 104) Itten recuerda que el Vorkurs o curso introductorio fue de hecho una manera de hacer transitar a los alumnos provenientes de escuelas de artes y oficios y academias de arte de toda Alemania al sistema de la Bauhaus.
Al aprobar el Vorkurs el estudiante aprendería un oficio en los talleres de la Bauhaus, al tiempo que recibiría un adiestramiento de diseño, con vistas a una futura colaboración con la industria. Por lo tanto, la misión del curso de Itten era averiguar la habilidad creadora del estudiante, ayudarle a encontrar su vocación y enseñarle los métodos elementales formativos que le permitieran adquirir los medios de expresión artística, una vez que hubiera descubierto qué materiales estimulaban su actividad creadora. Después de una actividad preparatoria que predisponía el cuerpo para la perceptibilidad:
…se hablaba de las formas y de los colores, y se presentaban en todos los contrastes polares posibles. Estos contrastes podían presentarse como categorías intelectuales: pequeño-grande, largo-corto, ancho-angosto, grueso-delgado, claro-oscuro, recto-curvo, angosto-grueso, agudo-romo, mucho-poco, duro-blando, liso-áspero, ligero-pesado, transparente-opaco, constante-intermitente; además, se hizo trabajar a los alumnos con los contrastes entre los siete colores y las cuatro direcciones en el espacio. Los estudiantes tenían que presentar estos diversos contrastes separadamente o combinarlos, de manera que permitiesen a nuestros sentidos percibirlos de modo convincente (Itten en Kepes, 1969, 105-115).
Fiel a la tradición formalista, la pedagogía del diseño moderno practicada en la Bauhaus consistía en la disposición y redisposición repetitiva de una colección de signos según determinadas reglas de combinación, de forma que se hiciera clara
para el estudiante la existencia de un vocabulario de signos combinados según normas gramaticales. Estos ejercicios fueron la guía para libros de texto posvanguardistas como Graphic Design Manual de Armin Hofman (1965), o Manual del diseño tipográfico de Emil Ruder (1967).
En el diseño de libros para la educación del diseño se concretaron muchas de las postulaciones teóricas de la pedagogía del dibujo de Pestalozzi y Froebel, la teoría Gestalt de la forma y los descubrimientos de diseño moderno: se exponían gráficamente modos de organizar elementos geométricos y tipográficos en relación con oposiciones formales tales como ortogonal/diagonal, estático/dinámico, figura/fondo, lineal/plano, regular/irregular; la retícula, por su parte, había ascendido desde su uso en ejercicios para el kindergarten a una herramienta indispensable como estructura subyacente para la organización de los elementos de diseño (Lupton y Miller, 2004, 28).
El libro y la educación artística en México
Como en Europa, en México desde finales del siglo xviii se consideraba que la enseñanza del dibujo era fundamental para el buen ejercicio de cualquier actividad. Desde el punto de vista escolarizado, en un principio se destacó que mediante el dibujo se desarrollaba la capacidad de observación y el pensamiento abstracto en apoyo del conocimiento científico, pero en poco tiempo la práctica del dibujo adquirió una dimensión más amplia, al convertirse en parte de una cultura general. De ahí que, además de las clases que se impartían en la Academia de San Carlos, destinadas a los futuros artistas del país, empezaron a proliferar cursos impartidos por maestros que se anunciaban en los periódicos, la mayoría de ellos, artistas extranjeros que impartían lecciones en sus domicilios (Pérez Salas, 2013).
Figura 27. Este reportaje sobre Josef Müller-Brockmann, maestro del estilo internacional suizo –para el cual la retícula era un elemento fundamental– reúne dos de sus diseños más icónicos: la portada de su libro El sistema de retìculas en el diseño gráfico (1981) y el póster sobre Beethoven para el Zurich Town Hall (1955). Por el diseño editorial: ©2009-2017 GRAPHICSTYL3
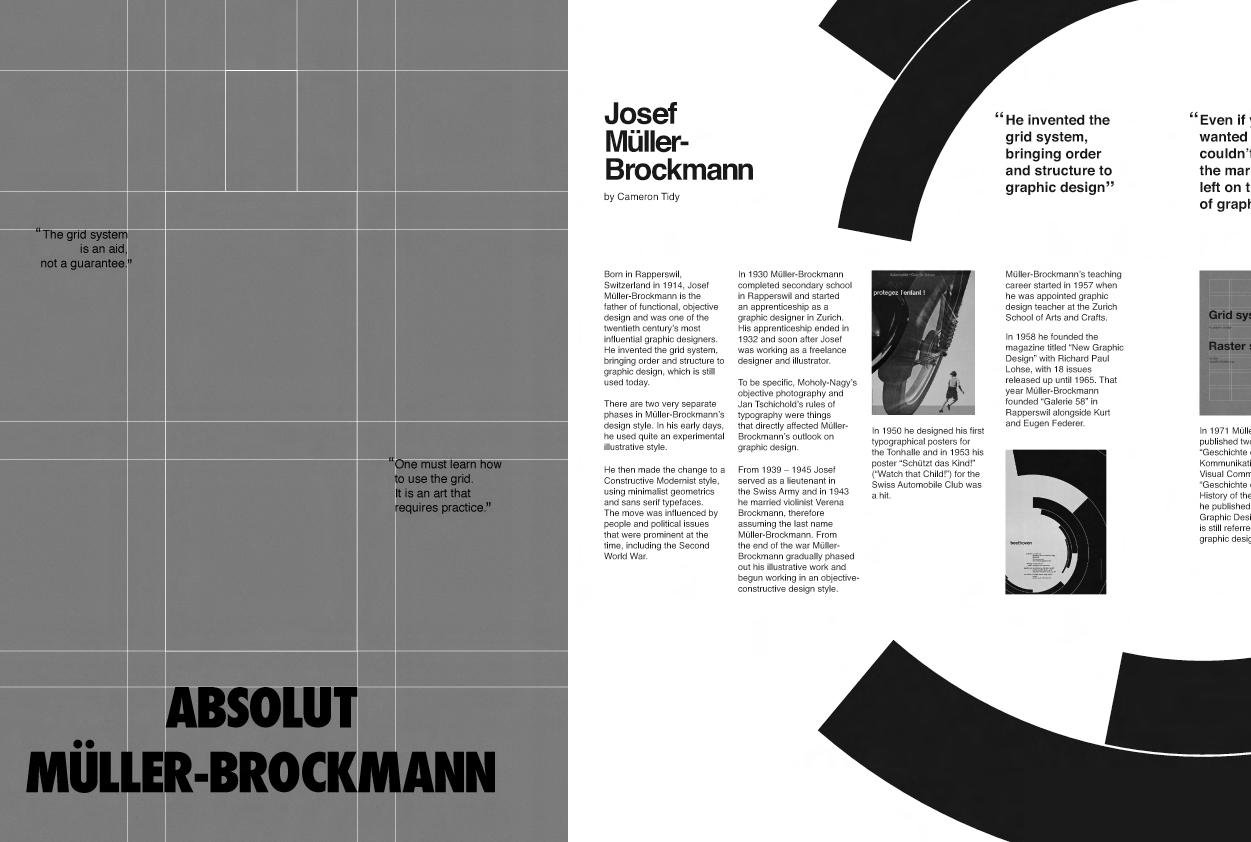
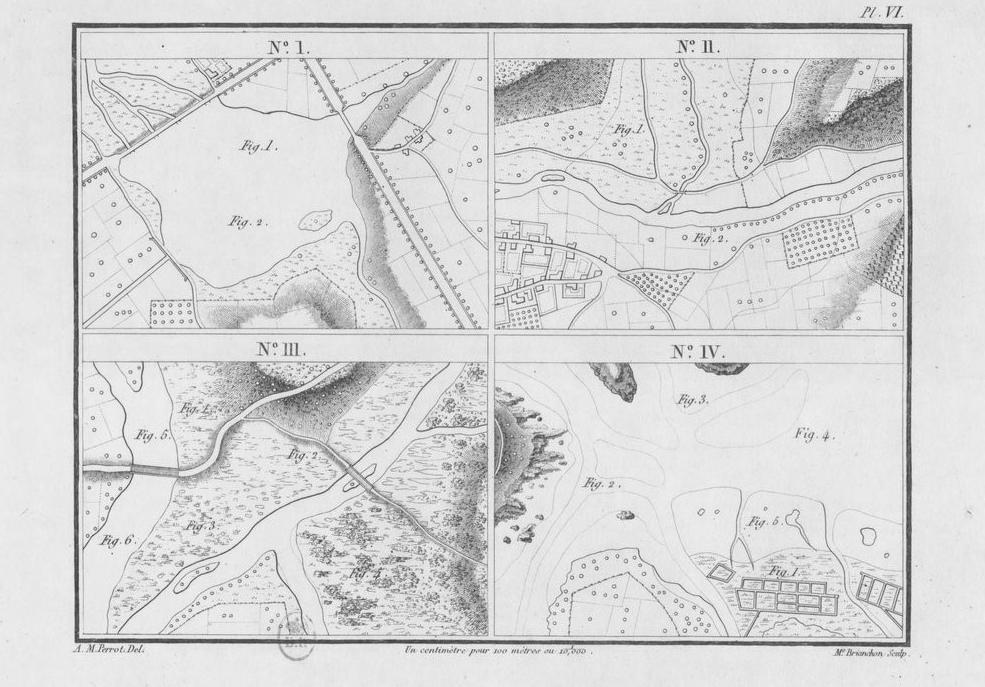
Otra forma muy popular del aprendizaje del dibujo fue el uso de manuales que circularon en el país a partir de 1840, muchos de los cuales, como el Manual del dibujante de Aristide Perrot, eran traducciones de otros que circulaban en Francia. Estos métodos abreviados se difundieron rápidamente gracias a su inclusión en publicaciones de alto tiraje como los calendarios –la guía familiar para consultar los días de misa o los nombres de santos para recién nacidos, entre otros datos– y en publicaciones destinadas a niños y mujeres de clases medias y altas, como Diario de los niños y Semanario de las señoritas mejicanas. Para el segmento femenino se insertaron numerosos temas sobre el dibujo, ya que aunque éste se consideraba importante para la formación de cualquier joven –el dibujo era útil para el desarrollo de las manualidades– se creía de mal gusto que las mujeres acudieran a clases en las academias de arte (Pérez Salas, 2013).
No se debe perder en cuenta que el sustrato de esta metodología de la enseñanza del dibujo como una habilidad básica asequible a toda persona a través del uso los sentidos, y que se vale
para ello de la reproducción impresa, es resultado de la popularización y adaptación del método de Pestalozzi y su importación a América.
De hecho, el método Pestalozzi buscó abrirse camino hacia la educación escolar en esta misma época, y en 1873 el Ayuntamiento de la Ciudad de México se propuso utilizarlo –aunque sin concretarlo, por falta de fondos– como guía para la enseñanza primaria (Meneses Morales, 1998, 269). En 1883 se aplicó por primera vez en la Escuela Modelo de Orizaba, bajo la dirección de Enrique Laubscher, con tanto éxito que el gobernador Apolinar Castillo decidió implantarlo en todas las escuelas del estado (Bazant, 2006, 68). No obstante, será hasta su sublimación en el Método de dibujo mexicano de Adolfo Best Maugard que encuentró su cauce hacia la formación básica nacional.
La reforma educativa impulsada por el régimen de Porfirio Díaz a principios del siglo xx se topó con la renuencia de las formas de instrucción tradicional
y del arraigado uso de materiales impresos cuya selección dependía de intereses particulares:
Para enseñar a leer y a escribir se utilizaban unos pequeños libritos llamados comúnmente silabarios, cartillas o bien métodos conocidos por el nombre del autor. […] La presentación de ellos era bastante uniforme, de 15 por 10 centímetros, impresos en papel blanco amarillento, sin lustre, con letras negras […] Cada estado escogía su método y la elección estaba sujeta a varias circunstancia, tales como el éxito de tal o cual método, el deseo de proteger a un autor estatal […] Todas las materias que los niños llevaban en las escuelas requerían su libro de texto, de tal manera que cada año el alumno necesitaba de cuatro a seis libros, siendo el más importante el silabario o cartilla ya mencionado. A los contemporáneos, el empleo de tantos libros de texto les parecía un exceso. (Bazant, 2006, 54-57).
Pese a ello, en el círculo de investigación pedagógica del Porfiriato había una gran preocupación por la consolidación de la figura del libro de texto escolar; así lo demuestra el acuerdo de que «los libros de texto deberán estar conforme, en cuanto a su asunto, con el programa educativo vigente», tomado en el Segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública de 1889, que organizó el Secretario de Justicia e Instrucción Pública Joaquín Baranda (Carranza, 2008, 18).
En 1921, cuando finaliza la Revolución Mexicana y triunfa la facción encabezada por Álvaro Obregón, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes es sustituida por la Secretaría de Educación Pública (sep), a cargo de José Vasconselos, que también integra un Departamento de Bellas Artes y éste a su vez una sección de Dibujo y Trabajos manuales. Es al director de esta sección, Adolfo Best Maugard, a quien Vasconselos encomienda implementar un método capaz de difundir la educación estética entre un amplio sector de la población infantil (León Mejía, 2001, 70).
Best Maugard había desarrollado su método entre 1910 y 1920, a partir de la incorporación de corrientes diversas. Estaba, en primer lugar, el ideal de la democratización del conocimiento a
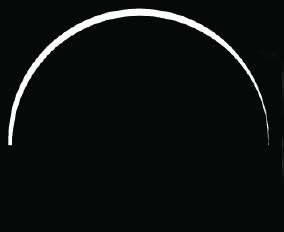

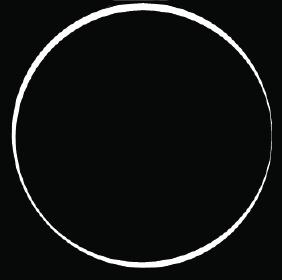
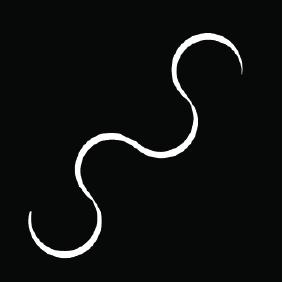

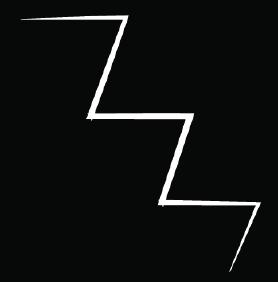
Figura 29 a 34. Los elementos más complejos del método de Best Maugard se originan a partir de la línea recta, a la cual siguen: la línea curva; el medio círculo; el círculo; la figura ese; la espiral; el zig zag. Ilustración digital: Ana Guerrero.
través de la instrucción pública que había defendido el Ateneo de la Juventud, agrupación formada en 1909 para oponerse al cientificismo positivista del Porfiriato. También tuvieron impacto en él las ideas descritas por Manuel Gamio en Forjando patria: Pro-Nacionalismo (1916) donde se consideraba la unificación de las razas en México como una forma para conseguir una nacionalidad definida (Cordero, 2010); estas ideas concordaban con las políticas de Anatoli Lunachsky, Ministro de Instrucción Pública en la Unión Soviética, quien había inspirado a Vasconselos con su proyecto de fomento a un arte nacional que cambiaría las concepciones de una clase media y alta para ir más allá de la producción monumental y permear el diseño de los objetos cotidianos, la decoración de los espacios públicos y privados y la educación visual en los niveles básico y secundario (León Mejía, 125).
Finalmente, fue determinante la estancia de Best Maugard en Europa, donde a su interés en las exposiciones sobre arte popular ruso acogidas por la vanguardia artística, se sumó su contacto con las ideas sobre la reducción sintética de la forma de Wassily Kandinsky en «Sobre el problema de la forma», de 1912; y según sugiere Marina Vázquez Ramos (48), seguramente también con el método pedagógico de Pestalozzi el cual, como se ha mencionado, había sido parte de la formación de buena parte del contingente de la vanguardia europea.
Best Maugard comparte con Pestalozzi ideas tanto sobre la creación de una «gramática» para el dibujo, como sobre el hecho de que con ellos pretendieran enseñar a los alumnos de todas las clases sociales (49). En 1923 la Secretaría de Educación Pública publicó el Método de dibujo: tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano, un manual ilustrado por Miguel Covarrubias con un tiraje de 15 mil ejemplares, destinado a ser distribuido entre los alumnos del nivel básico. El método proponía un vocabulario visual a partir de siete elementos primarios y una gramática como
la base para la creación de un arte nacional. Los elementos de dibujo habían sido tomados de las ruinas encontradas del arte prehispánico y sólo se les prestaba atención por sus cualidades formales y no su contenido simbólico.
Best Maugard identificó las características de la combinación de estos siete elementos en series estáticas y dinámicas: grecas y petatillos Las líneas que componen estas formas no cruzan ni intervienen estas combinaciones, lo que produce, según el autor, un sentido de armonía en el arte indígena mexicano. Creía que el arte popular era el principal vehículo para lo «genuinamente mexicano» y a través del contacto con la tradición nacional sintetizada en el vocabulario visual presentado por su maestro, el niño podría iniciarse en la misma trayectoria de la evolución del arte mexicano a través de los siglos (Cordero, 2010).
La aplicación del método Best Maugard iniciaba con la reproducción de los siete elementos básicos y sus combinaciones, para proceder a sus aplicaciones en la representación de objetos naturales y culturales. El método concluía con la representación de la figura humana. Involucraba también la evolución de los medios y las técnicas, partiendo de dibujos lineales, primero con lápiz
«Al adquirir el vocabulario visual básico, el estudiante descubriría su creatividad natural...»
Figura 35. A method for creative design. Adolfo Best Maugard, Londres, Alfred A. Knopf, 1926.
y después con acuarelas, lapiceros y crayolas, para pasar después al uso de campos de color y la creación de volumen a través del dibujo, sombreando con acuarela, modelando con arcilla y construyendo con pajillas.
Se confiaba que al adquirir el vocabulario visual básico, el estudiante avanzara en su desarrollo cognitvo y descubriera su creatividad natural. Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. En 1934 Diego Rivera escribe:
...el método Best [...] era absolutamente inadecuado para desarrollar el instinto y la imaginación del niño, pues no hacía sino aprisionar su personalidad dentro de nuevos moldes (León Mejía, 83).
Además, como detalla Leticia León Mejía, el método no tuvo apoyo entre los normalistas, que denunciaban su ausencia de bases pedagógicas, de fuentes que documentaran la investigación de Maugard sobre los elementos singulares del arte mexicano, así como por el pronto agotamiento de las posibilidades combinatorias y lo que ello significaba para la creatividad del niño.
La renuncia de Vasconselos en 1924 a la dirección de la sep precipitó la supresión del método un año después, aunque el estilo que promovía persistió, particularmente en el diseño escenográfico y en la ilustración de libros.
Para una historiadora del arte como Karen Cordero, su aportación más grande, no obstante, fueron las diversas iniciativas visuales que hizo brotar entre el grupo de artistas que fungieron como instructores de él entre 1921 y 1924, y que se convirtieron en figuras clave en el desarrollo de las propuestas estéticas basadas en la abstracción formal: Rodríguez Lozano, Abraham Ángel, Miguel Covarrubias, Rufino Tamayo, Agustín Lazo, Julio Castellanos y Jorge Juan Crespo de la Serna (Cordero, 2010).
Editorialmente, el método Best Maugard representa un indicador histórico clave de la rela-
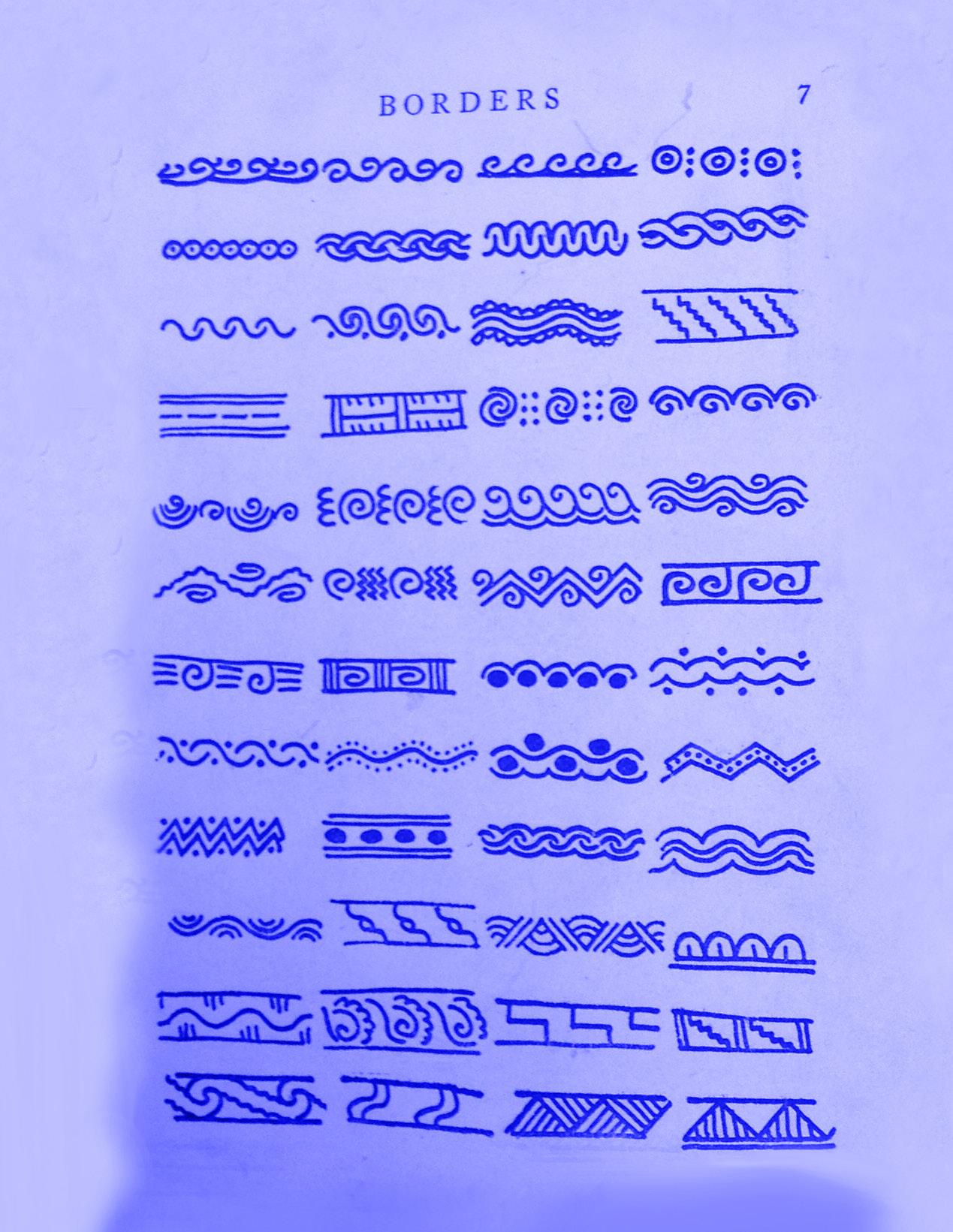
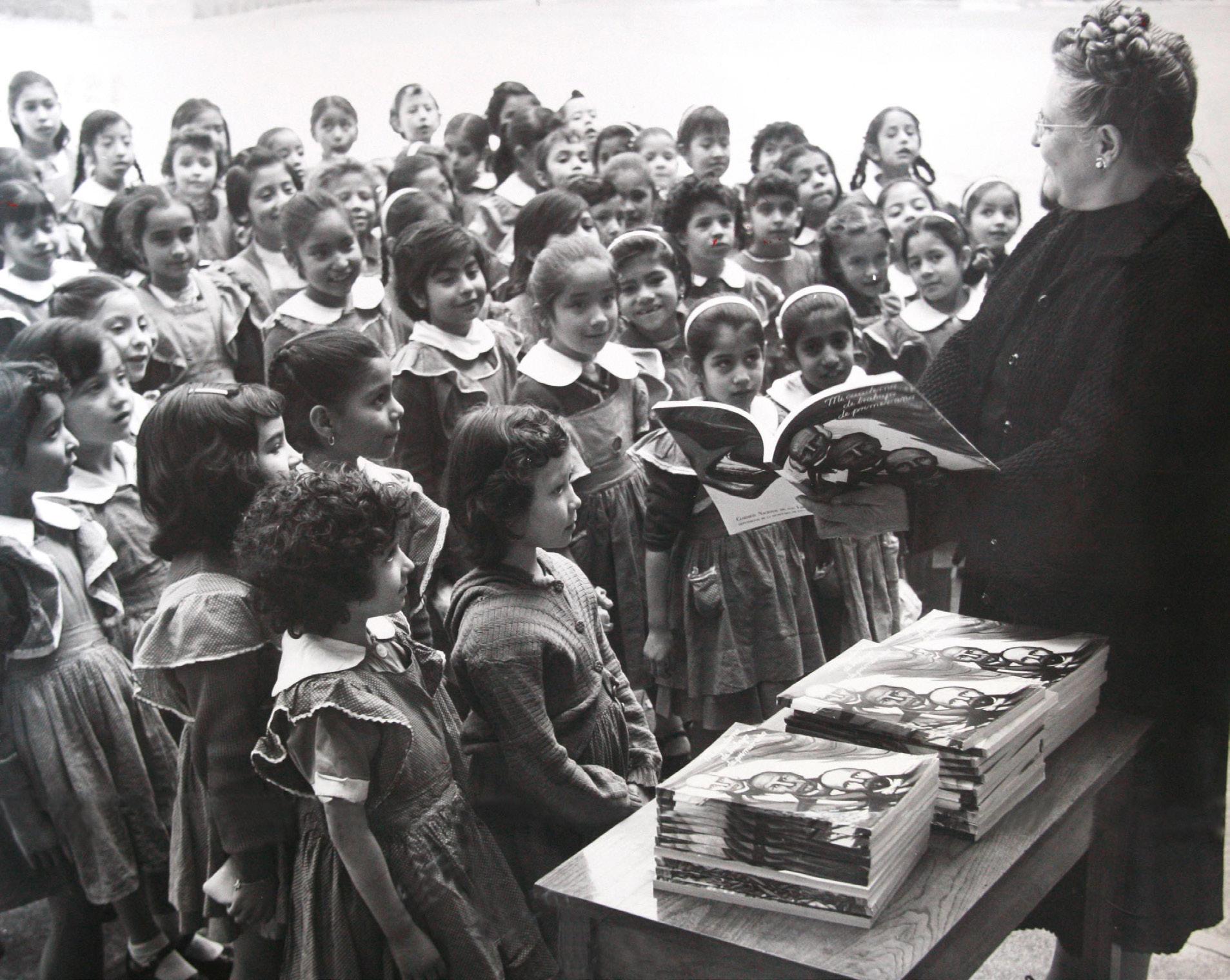
Figura 36. «A cincuenta y siete años de la entrega del primer libro de texto gratuito». Fotografía de la Comisión Nacional de Libros de Texto (conaliteg), 1960. Especialmente en el norte del país esta iniciativa provocó las protestas de los padres e familia.
ción entre las posibilidades de la cultura impresa y la educación visual como formación básica integrada a la educación nacional.
Los libros de texto gratuito en México
Vasconselos estaba convencido de que era necesario aumentar los esfuerzos de la sep en materia de difusión del libro, un objeto cultural demasiado raro, demasiado caro y demasiado inaccesible en el país. Para lograrlo era preciso desarrollar ediciones nacionales y contravenir así la tradicional edición educativa dominada por Francia, España y Estados Unidos.
Esta idea guió a partir de enero de 1921 el plan de publicaciones encabezada por la colec-
ción «Clásicos», a cargo de Julio Torri, con un tiraje de 20 a 25 mil ejemplares, un precio de venta de un peso y distribución gratuita a las bibliotecas, las escuelas y las instituciones públicas. Paralelamente, la sep repartió cerca de un millón de ejemplares del Libro nacional de escritura-lectura, y una edición de 100 mil ejemplares de la Historia Patria de Justo Sierra (Fell, 1989, 492).
Desde el anuncio del plan de publicaciones se reprochó a Vasconselos el despilfarro de fondos públicos, la imposición de criterios culturales no populares y la publicación de obras de difícil lectura, anacrónicas y carentes de aplicación práctica inmediata. También se alzaron las protestas de los editores de la Ciudad de México por lo que consideraban una monopolio concedido a las ediciones del Estado en el terreno de los textos escolares,

Figura 37. El 16 de enero de 1960 el Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet entregó en la localidad de El Saucillo, San Luis Potosí, los primeros libros de texto gratuitos. Fotografía de Archivo General de la Nación.
algo sin precedentes en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y España, donde éste era un trabajo de las imprentas particulares (Fell, 496).
A pesar de que la empresa vasconselista colapsó poco después, años más tarde, cuando el presidente Adolfo López Mateos –en su juventud, seguidor de Vasconselos– encomendó al entonces Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, solucionar la situación de analfabetismo del país a través de la Conaliteg, se comprobó que la edición de libros escolares nacionales seguía siendo controversial. En 1962, al ser anunciada la obligatoriedad del uso de los libros, la Unión Neolonesa de Padres de Familia y la Sociedad Mexicana de Libros Escolares se unieron para denunciar el plan del Estado de uniformar «el pensamiento de una generación, de acuerdo
con las ideas de unos cuantos autores» (Carmona, 2014). Y aunque desde su creación no se ha revivido la animosidad con la que se emprendieron marchas de protesta y las descalificaciones públicas de ilegalidad, la conaliteg y la figura del libro de texto han visto transcurrir su historia bajo el escrutinio público.
De cualquier forma, fue breve el punto de contacto entre esta disputa y el desarrollo de la educación artística. Porque aunque en 1929 nació la Escuela Nacional de Artes Plásticas (enap), adscrita a la Academia de San Carlos, y en 1947 se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes, como se verá a continuación, desde la disolución del Método Best Maugard en 1925, la educación artística había dejado de ser considerada una asignatura cuya didáctica requirieran un soporte editorial.

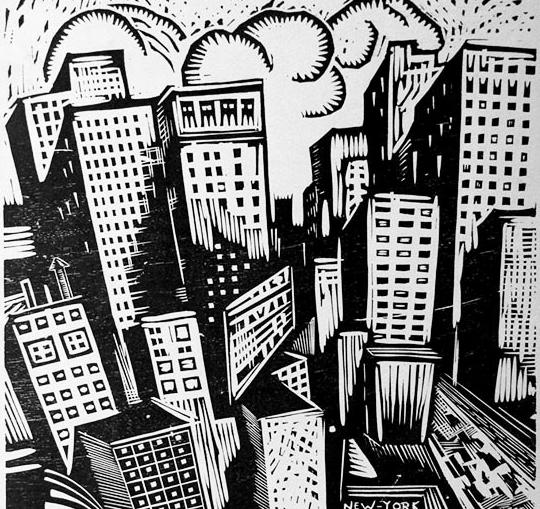
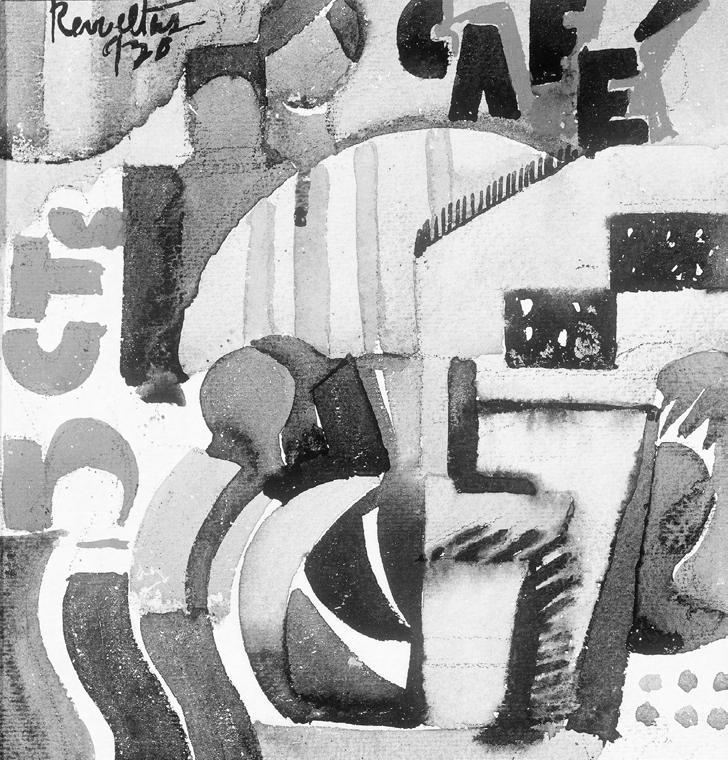
Varios de los niños educados según el Método Rodríguez Lozano se convirtieron en notables artistas. Figura 38 Tinta sobre papel, Ramón Alva de la Canal, Colección familia Alva de la Canal. Figura 39 Gabriel Fernández Ledesma, New York, 1922. Figura 40 «El café de cinco centavos», Fermín Revueltas, 1930.
El Método Rodríguez Lozano
El Método Rodríguez Lozano, que sucedió al de Dibujo Mexicano de Best Maugard, estaba inscrito en una pedagogía del arte que tomó fuerza en el siglo xx, la del expresionismo infantil, que propugnaba el desarrollo de la imaginación, rechazaban la práctica de la copia y no daba importancia a las deformaciones anatómicas o de perspectiva en beneficio de un contenido expresivo. Tomó forma en la Escuela de Pintura al Aire Libre (epal) –que el artista Alfredo Ramos Martínez ideó en 1913 según el modelo de la escuela au plein air de Barbizon, con fuerte influencia impresionista, y dependiente de la Escuela Nacional de Bellas Artes– que si bien no fue creada para atender a la población escolar, es considerada el paradigma de la educación artística infantil dado que muchos alumnos eran niños pertenecientes a sectores populares.5
Contrario al método Best, el fundamento pedagógico de la epal era la completa libertad creativa del alumno. El profesor se limitaba a hacer observaciones relativas a la línea, el color o la estructura, mediante juicios cuyo propósito era guiar al discípulo, entusiasmarlo y valorarlo. Para logrado, era necesario que considerara a cada uno de los alumnos como un caso particular. De igual forma, se suponía la existencia de capacidades innatas del ser humano y consideraba que el proceso educativo sólo debía proporcionar el ambiente adecuado para que la identidad y cultura inherentes florecieran en el individuo. Se creía que esa expresión tendría mayor fuerza cuanto más pura fuera la raza, es decir, se esperaba una mayor predisposición de los estudiantes indígenas a la manifestación artística.
Finalmente, al ser la educación un proceso de autoconocimiento se debían rechazar conceptos previos sobre el arte o normas metodológicas preestablecidas (León Mejía, 92). Como es posible suponer, tanto la metodología de la enseñan-
za simultánea como el uso de imágenes reproducidas que habían favorecido el uso de materiales impresos en la enseñanza del dibujo entraban en abierto conflicto con estos ideales.
A pesar de un prolongado éxito, el modelo de la epal comenzó a decaer cuando la política educativa cambió a favor del desarrollo industrial del país. De la pintura al aire libre se pasó a la capacitación para el trabajo de artesanos y obreros. Además, cuando el sistema epal pasó de la Escuela Nacional de Bellas Artes a la Sección de Dibujo de la sep, comenzaron a presentarse problemas de subvención y nuevas exigencias para integrar la educación artística con materias específicas: dibujo, pintura mural, arte aplicado y reproducción original. También se solicitó un plan de trabajo, un reglamento para las escuelas y se estableció el certificado de primaria como requisito para ingresar a los talleres. Fue este corsé burocrático y el abandono gubernamental lo que llevó al cierre de los primeros centros epal en 1932 (León Mejía, 115).
La educación de las artes visuales en México en la última mitad del siglo XX
La influencia del Método Rodríguez Lozano no es la única responsable de lo difícil que es rastrear la producción de libros didácticos para la enseñanza del arte después de la década de 1930. No sólo el modelo desarrollista asumido por los gobiernos mexicanos a partir de 1940 dejó de lado cualquier forma de conocimiento que no contribuyera a una formación «práctica», sino que la educación artística en sí misma entró en un proceso de transformación que reabrió la brecha entre la educación artística profesional y la educación artística en formación básica.
El modelo pedagógico de la Bauhaus en Europa, sustentado sobre el ideal de la creatividad –una combinación de facultades innatas para la percepción e imaginación– que hacía posible aspirar a una educación para todos los individuos a través del aprendizaje de un lenguaje visual, y que estaba en el corazón tanto de métodos de dibujo como el Best o de pintura expresiva como el Rodríguez Lozano, entró en abierta crisis hacia
la década de 1960, con la desmaterialización del objeto del arte ante el avance del arte-proceso, el arte conceptual, la introducción de nuevas tecnologías en la práctica artística y la decadencia del abstraccionismo geométrico y abstracto en la pintura y escultura (de Duve, 2013, 23).
A pesar de ello, la oferta educativa tardó en actualizarse. Si bien Mónica Mayer (2004, 10) recuerda que en 1972 la licenciatura en Artes Visuales en la enap ya comenzaba a dar énfasis a la teoría –estructuralismo, marxismo, semiótica, teoría de la comunicación, feminismo, psicoanálisis–que a los talleres tradicionales de pintura, escultura y grabado,5 entrada la década de 1990 todavía es posible encontrar testimonios como el de José Miguel González-Casanova, quien recuerda que la formación artística tradicional todavía era obligatoria y las técnicas que se podían aprender limitadas, así como la discusión crítica sobre las obras y los procesos de creación (Montero, 143).
Y si este era el caso de la formación profesional, la formación básica en artes visuales atravesaba un periodo todavía más crítico. Entre 1958 y 2014 la Secretaría de Educación Pública ha producido seis generaciones6 de libros de texto gratuito destinadas sobre todo a niveles de formación primaria. Las primeras seis generaciones se describen en la siguiente sección.
5 Mónica Mayer, una de las primeras artistas de performance en México, recuerda que en 1972 Kati Horna daba un taller de fotografía y Óscar Olea una clase de cibernética. «Como suele suceder, las clases de historia del arte difícilmente llegaban al muralismo, pero de todos modos nos enterábamos que aparte de la obra tradicional, había otros mundos por descubrir, como el performance, la instalación, la poesía visual, el arte correo o el arte conceptual» (2004, 10).
6 Durante 2014 se comisionó una séptima generación de libros de texto, animada por la Reforma Educativa de 2013 –finalmente promulgada el 25 de febrero de 2013 por el Presidente Enrique Peña Nieto–, así como por la polémica desatada ese mismo año por la detección y denuncia de 117 erratas y anacronismos en la información contenida, según las declaraciones del entonces titular de la sep, Emilio Chuayffet. Desde entonces la conaliteg ha admitido que no contempla un plan de reforma de los textos escolares, aunque asegura que en las últimas ediciones 2014-2015 y 2015-2016 sí hubo algunos cambios de contenido: se retomó la portada con «La Patria», de Jorge González Camarena, que apareció en los libros de 1962 a 1972 (De Ávila, 2015).
Estos materiales se editaron en el sexenio entre 1958 a 1964, bajo la dirección de Martín Luis Guzmán. En los primeros cuatro años, los libros se publicaron con portadas ilustradas por David Alfaro Siqueiros, Fernando Leal y Raúl Anguiano con las figuras de héroes nacionales; en 1962 se utilizó para todas las materias la icónica ilustración «La Patria» de Jorge González Camarena.
La edición contempla algunos elementos editoriales clásicos, como una hoja de título con frontispicio y mínimas marcas de edición como la numeración de página y títulos de sección.
Se percibe ya, al menos en los libros de trabajo, lo que Escolano Benito llama la relación sujeto-texto (2006, 320) en la que el lector ideal que memoriza y copia ha dejado paso a un sujeto que completa ejercicios; la inclusión de espacios blancos y el uso de la línea son elementos editoriales básicos en el establecimiento de la convención sobre la metodología de uso de los libros.
Las asignaturas para las cuales se editó un libro fueron Lengua Nacional, Escritura, Aritmética y Geometría, Estudio de la Naturaleza, Geografía, Cívico e Historia. Para algunas de estas asignaturas se editó un libro de lecturas, impreso a color de 17.5 x 25.5 cm, y un libro de ejercicios o de trabajo, impreso a una tinta de 21.5 x 28 cm. La edición es rústica, con papel de alto gramaje, empastado por encolado.
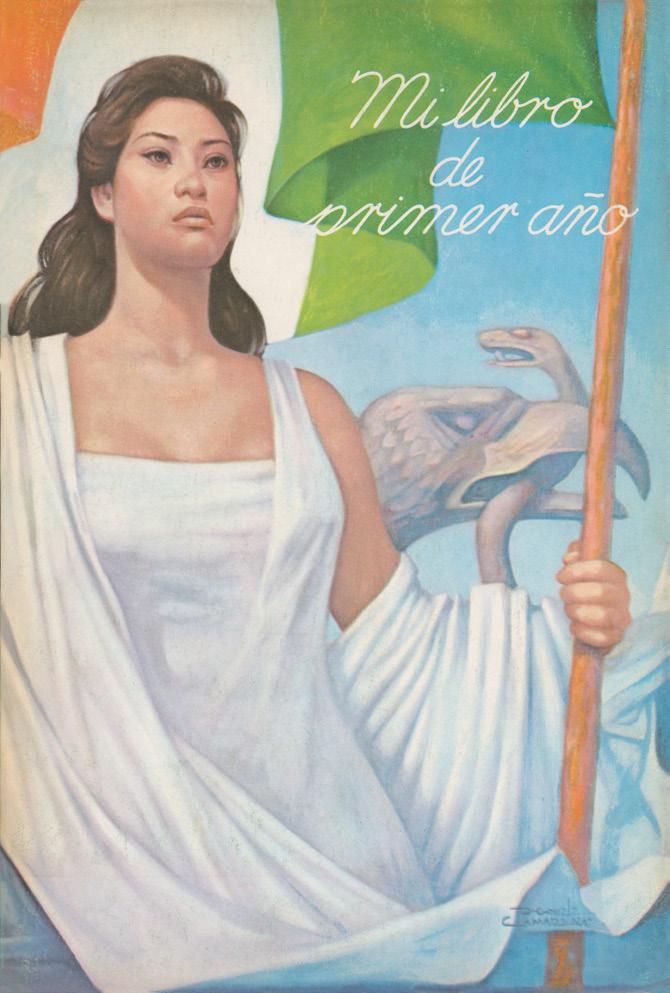
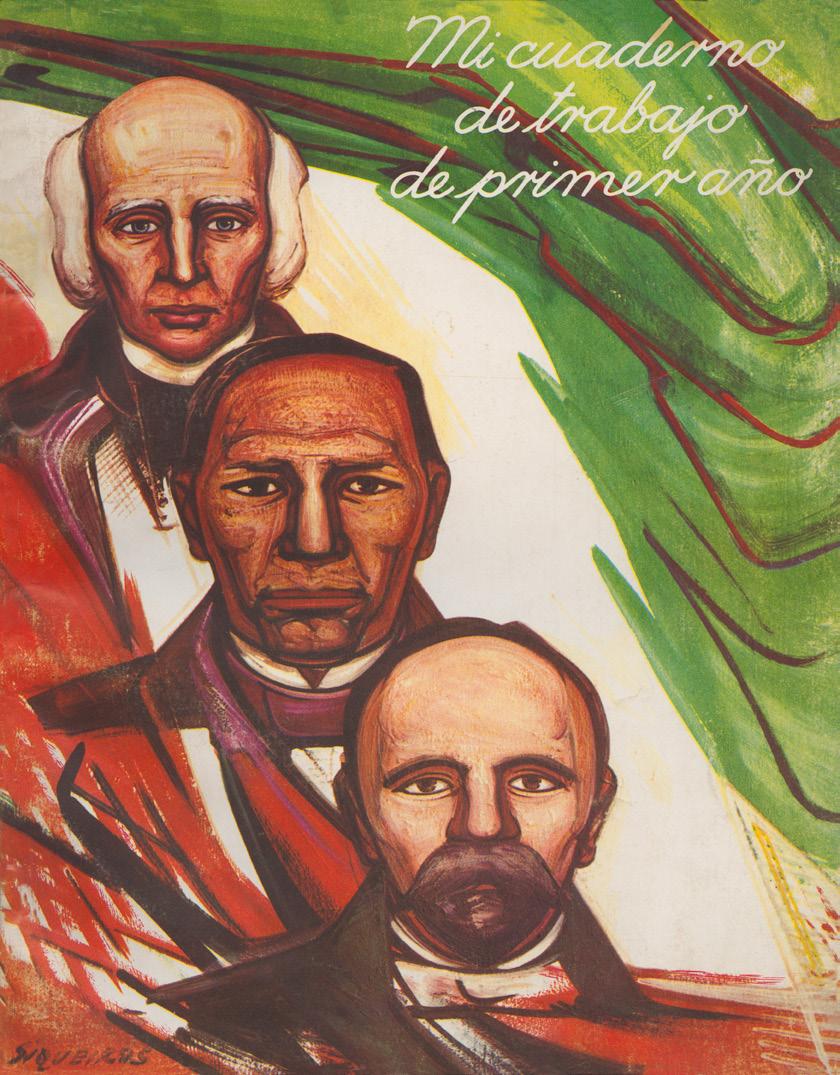
Todas las imágenes de esta sección son ejemplos de los libros de texto de la sep. Archivo histórico en línea de la Conaliteg.
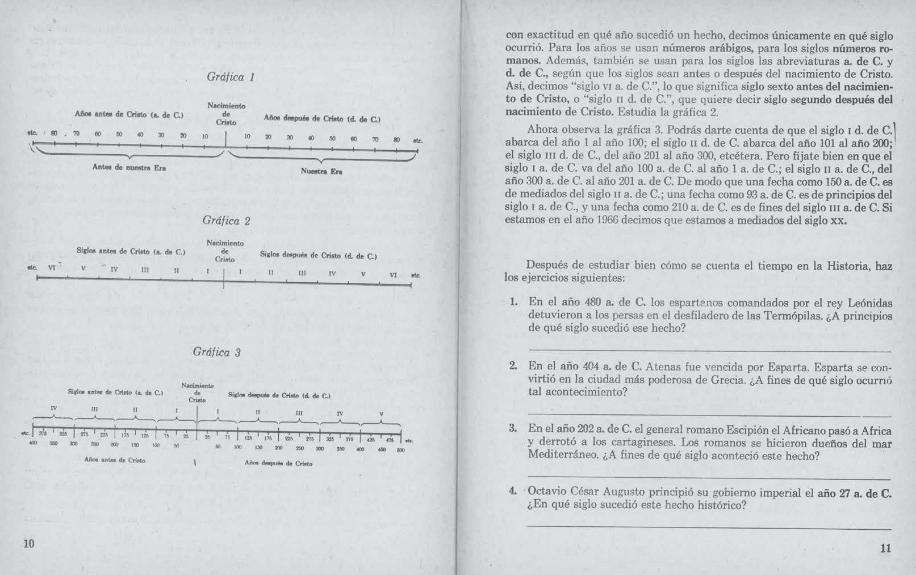
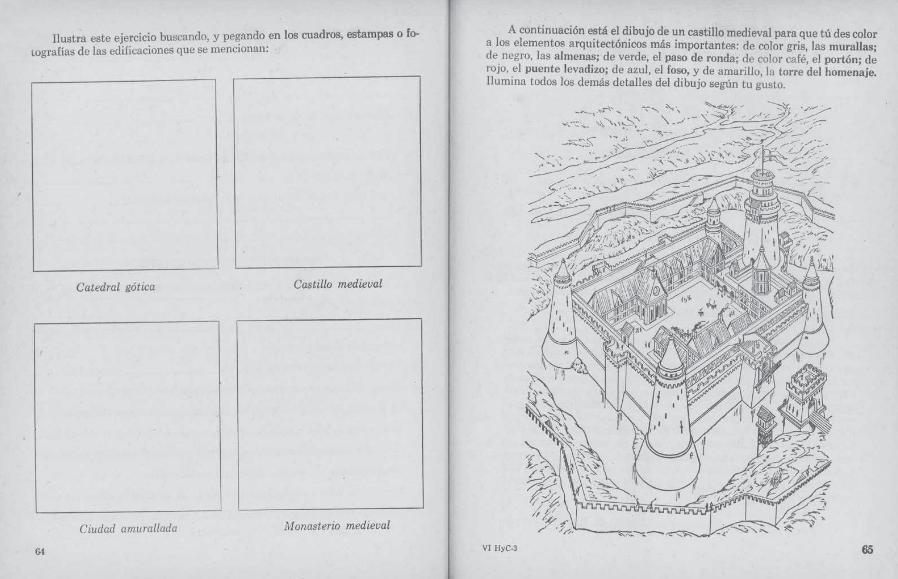
Estos libros comenzaron a distribuirse en 1972. Por primera vez se distingue entre el trabajo de ilustración, la fotografía, el montaje y la dirección artística. La serie completa contó con creativas portadas diseñadas por Juan Ramón Arana y fotografiadas por Aníbal Angulo. Entre los ilustradores de interiores se encuentran Federico Calderón, Francisco Cstro, José Castro, José Duarte, Bruno González, Kiyoto Oota, Artuto Ramírez, Alberto Beltrán, Felipe Dávalos, y Susana Trejo, por mencionar algunos. Se editó un manual auxiliar didáctico de inspiración constructivista para profesores de cada disciplina. Igualmente, se experimentó con libros recortables para primer grado. El tamaño de los libros de la segunda generación fue de 17.5 x 25.5 cm, la edición es rústica, empastada por encolado e impresa a cuatro tintas. La familia tipográfica utilizada para la formación de gran parte de los contenidos fue Futura.
Las portadas tienen un estilo minimalista, una inspiración menos nacionalista y más conceptual, relacionada con el juego y la infancia. También se destinan páginas dobles para el inicio de secciones con ilustraciones enmarcadas en una caja. En los índices se ensayan códigos icónicos, de color y geométricos que ayudan a la localización de secciones a lo largo del libro. Pero sobre todo, es notable el grado de sofisticación de sus recursos gráficos: en las páginas de estos libros encontramos esquemas de visualización tridimensional, diagramas de proceso, secuencias temporales, sistemas simbólicos cromáticos, dibujos abstractos e infografías
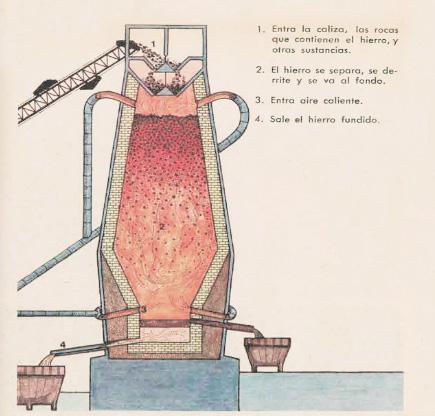
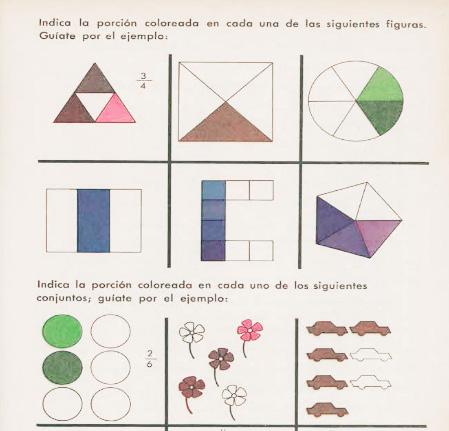
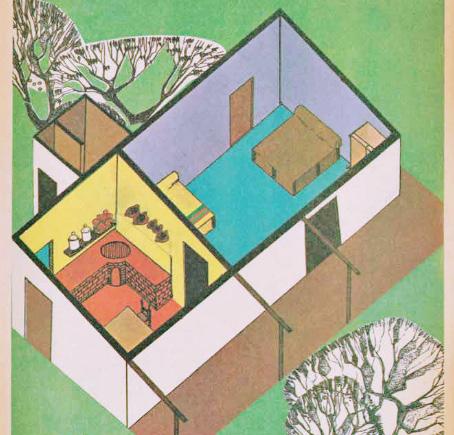
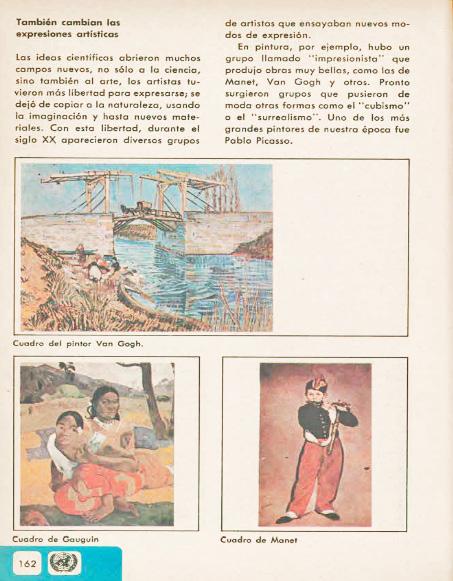
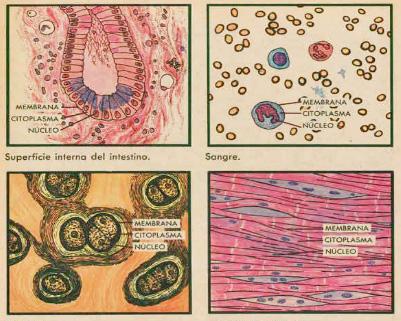
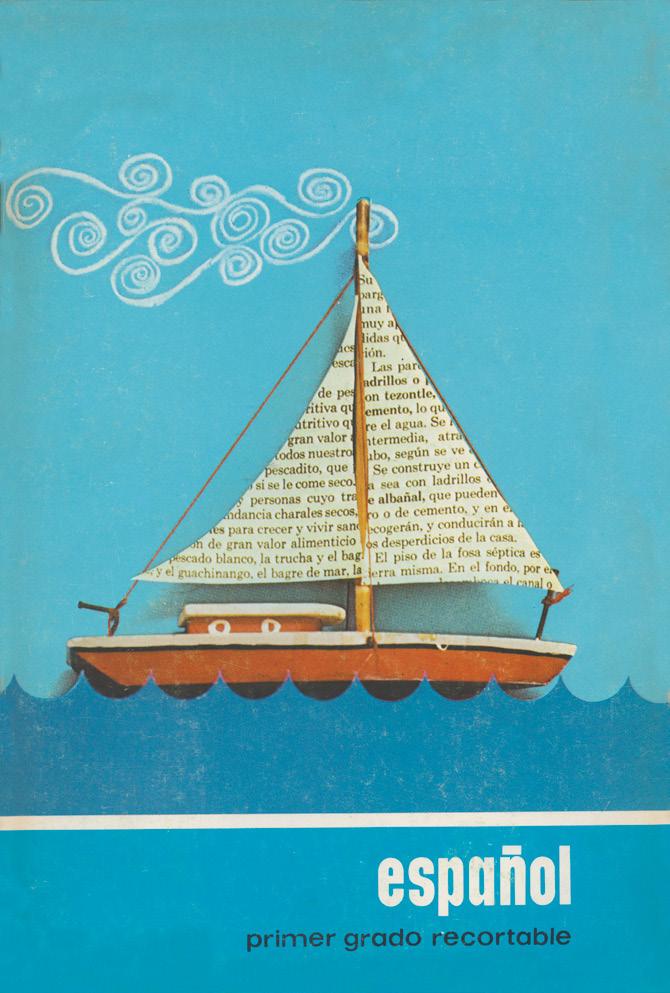
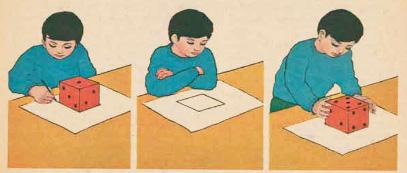
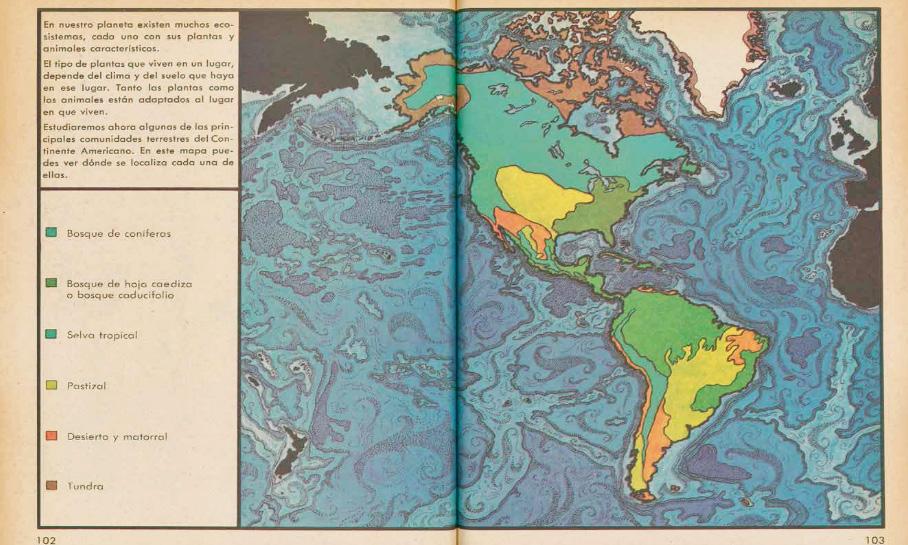
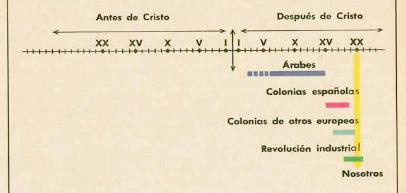
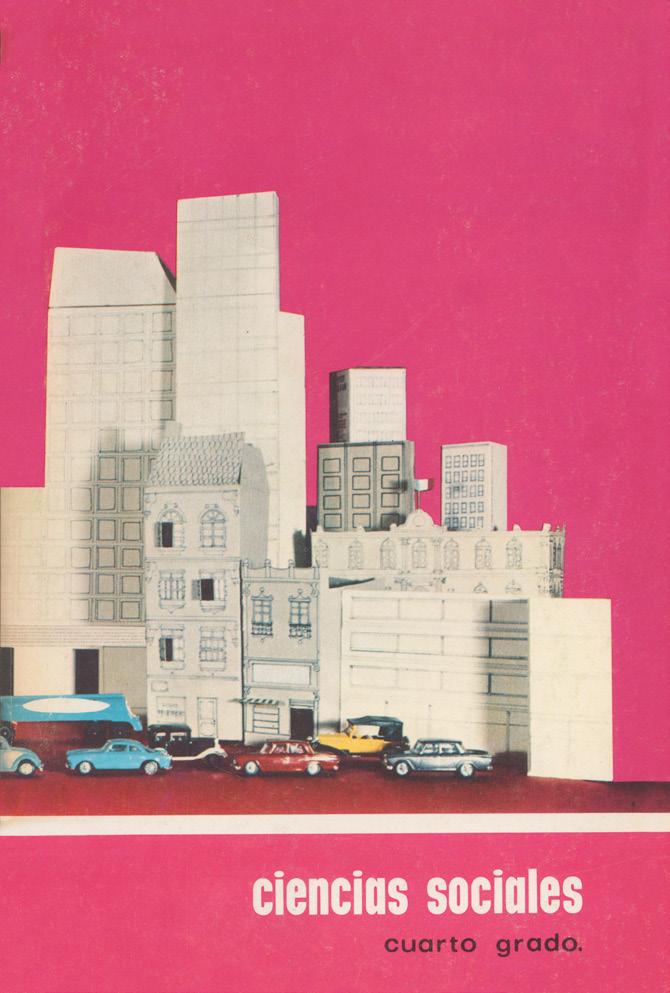
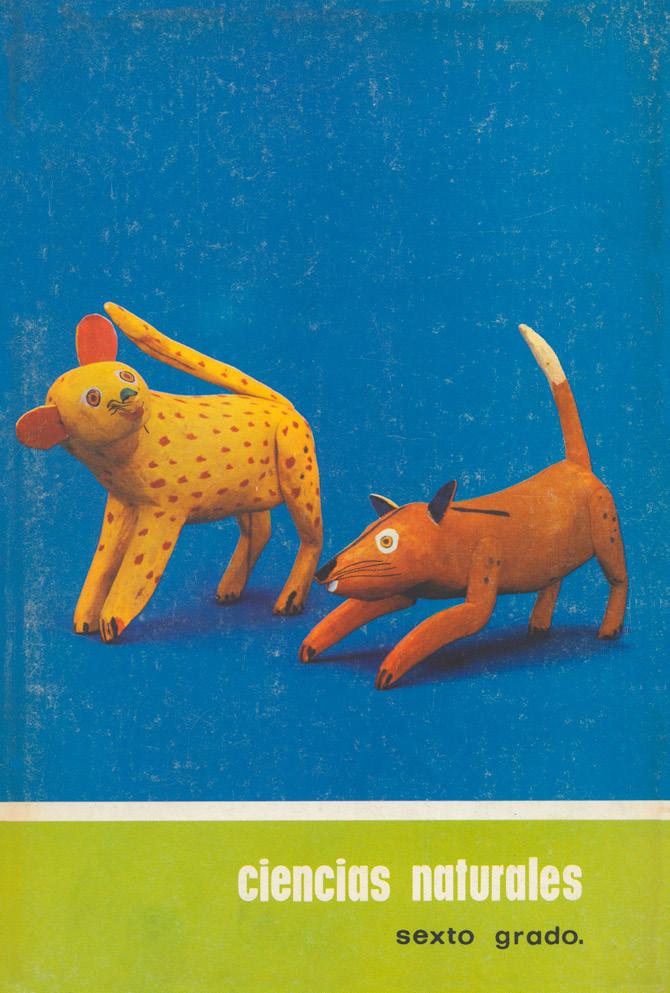
Fueron distribuidos a partir de 1980, año en que se entregaron los primeros libros integrados de primero de primaria. La dirección artística estuvo a cargo de Carlos Palleiro, luego de la renuncia de Jacques Rutten (Mi libro de primero, 1979) y del que fuera su asistente Bernard Perroud.
En esta generación las tareas de composición gráfica se diversifican e integran a un grupo más numeroso; en algunos casos, como en los libros de civismo e historia, con asesores iconográficos dedicados a la investigación de imágenes para los temas de historia del arte.
Esto se ve reflejado en una mayor experimentación gráfica: las cajas de textos se empequeñecen, se observa un amplio uso de la fotografía en composiciones en mosaico y rebasada, el uso de plecas de colores llamativos, la experimentación tipográfica, la ilustración a plana completa y los cuadros de información complementaria, aunque se conserva cierto diseño reticular; también se incluyen recursos como la historieta, los esquemas, las líneas de tiempo y la cartografía ilustrada. Algunos, como el libro de lecturas, se mantuvieron en la siguiente generación.
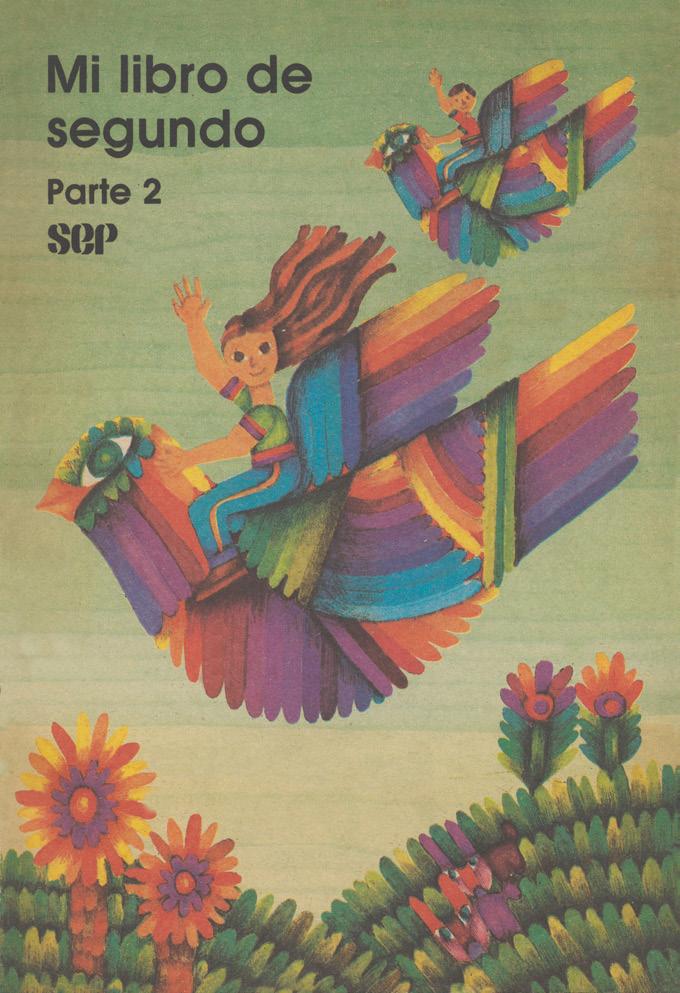
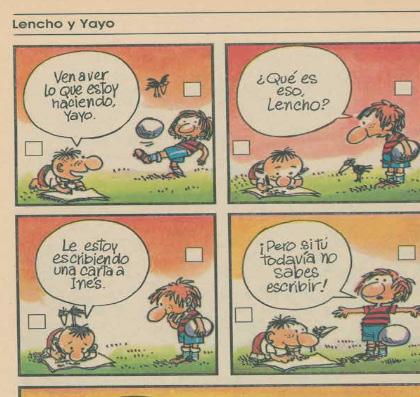
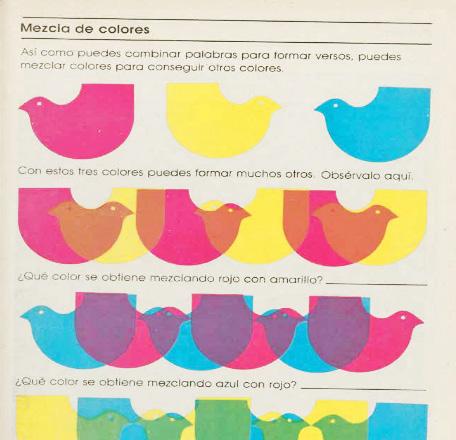
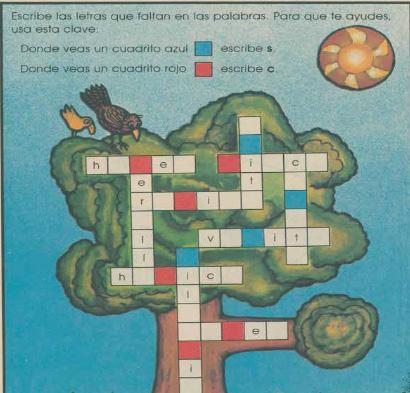
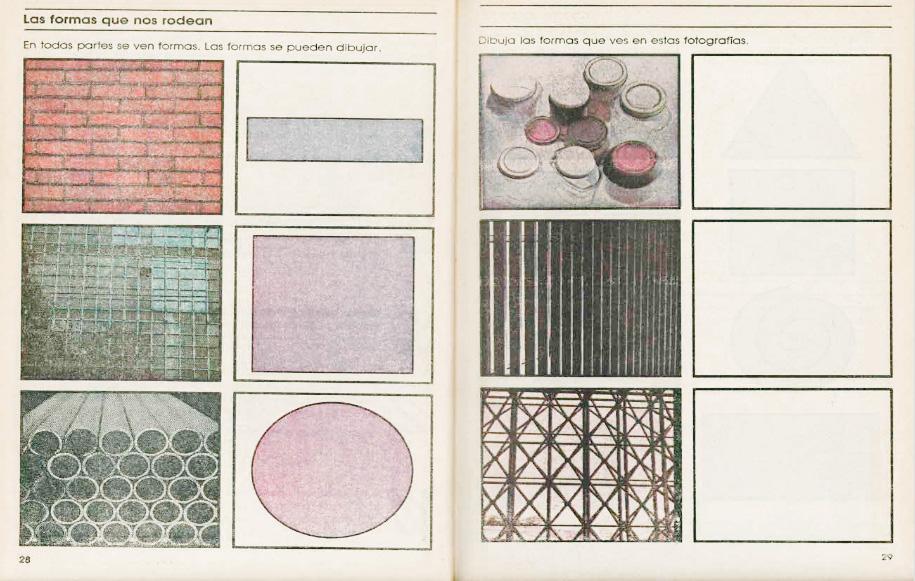
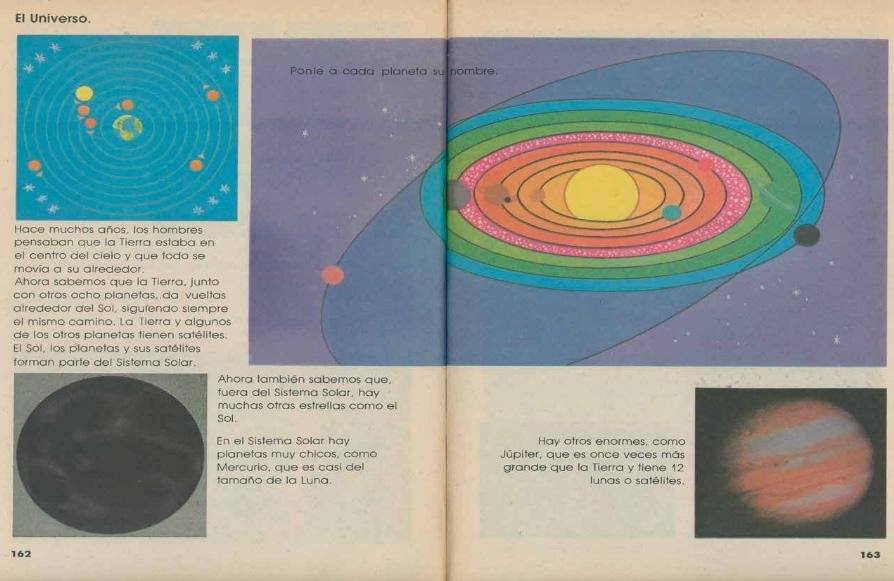
Distribuidos a partir de 1993 como resultado de la Reforma educativa de ese año, los libros de los años noventa son fácilmente reconocibles por sus portadas con obras artísticas nacionales y códigos de color para cada grado.
Su edición es rústica, en un formato de 20.5 x 27 cm y encuadernada por hot melt. Las propuestas de diseño editorial varían para cada materia y grado, integrando innovaciones como la ilustración digital, la infografía digital, el silueteo de las cajas de texto, y la edición fotográfica digital, así como experimentos que indican distintos niveles de información.
Mientras estaba vigente esta generación el presidente Vicente Fox aprobó el decreto del 21 de febrero 2006 de «Recicla para leer» donde se estipula que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal donarían a título gratuito a la conaliteg el desecho de papel y cartón a su servicio. Desde ese momento, el soporte de los libros es papel reciclado de aproximadamente 65 gr.
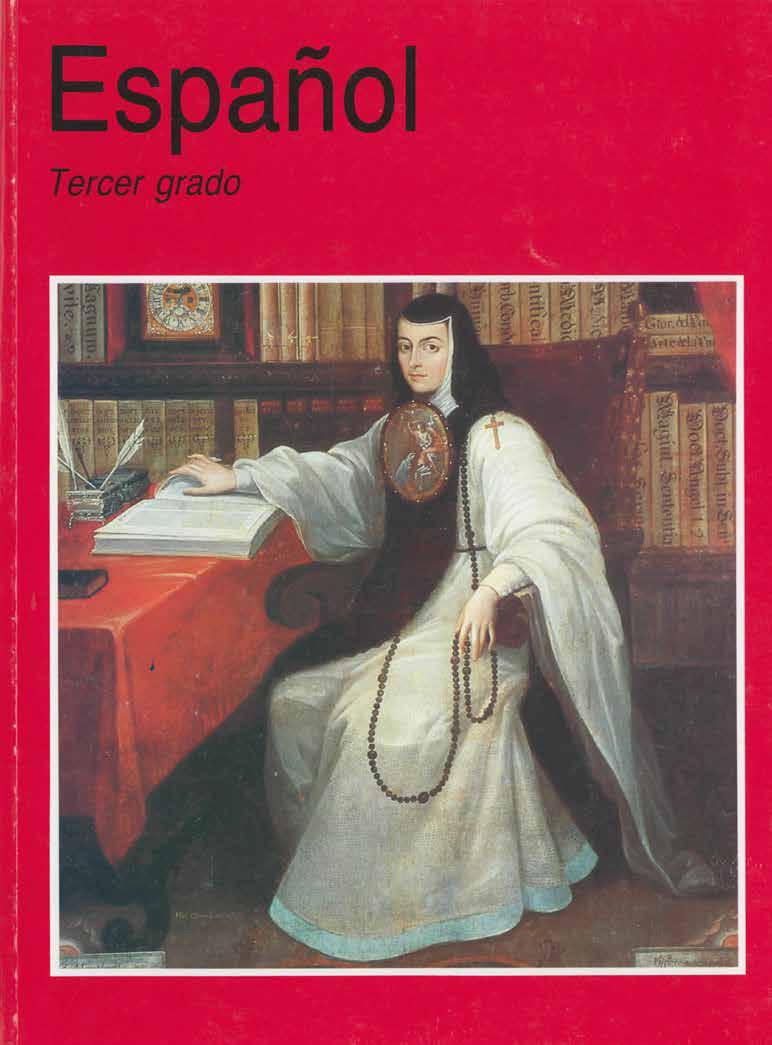

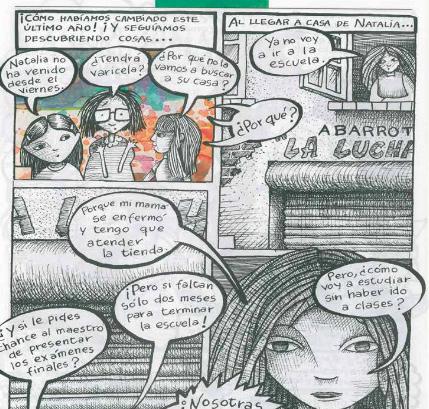
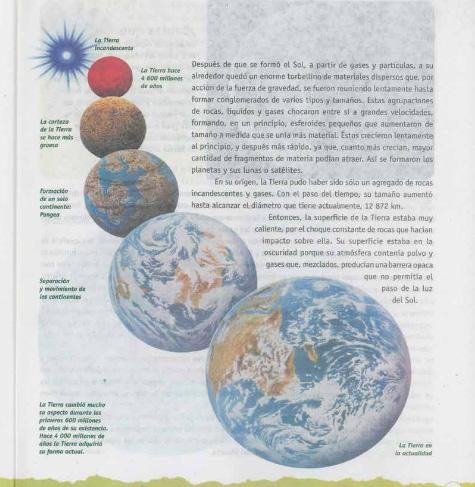
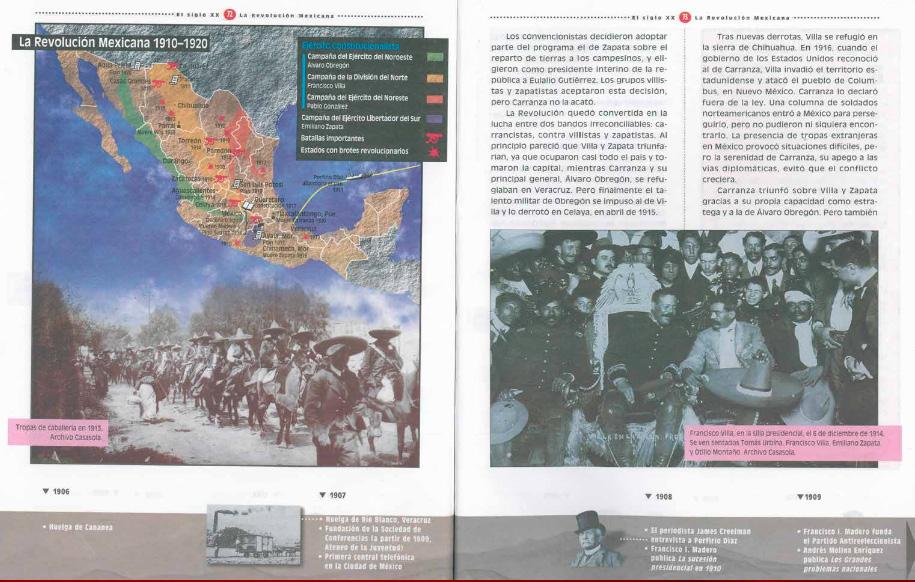
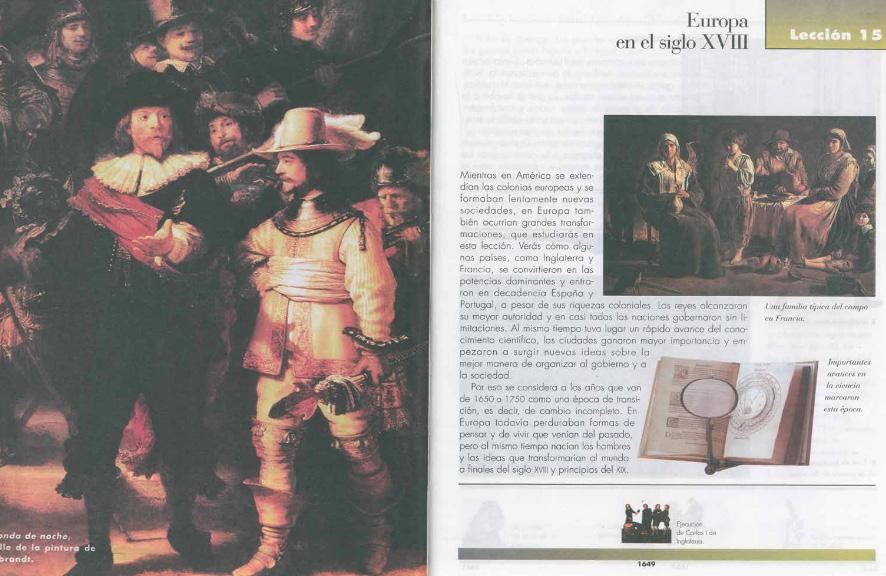
Distribuidos a partir de 2009, en el cincuenta aniversario de la conaliteg. Funcionarios de la Conaliteg como Miguel Ángel Barrera Vital, Jefe del Departamento de Difusión y Patrimonio Histórico, o especialistas como Sarah Corona Berkin, autora de La asignatura ciudadana en las cuatro grandes reformas del Libro de Texto Gratuito en México 1959-2010, consideran esta una generación desafortunada: la investigación pedagógica, la redacción y el diseño editorial se hicieron de forma apresurada para cumplir con el compromiso de la celebración.
Corona Berkin llega incluso a declarar «No sé si debo decir que estos libros son lo peor, pero sí, son lo peor. [La reforma de Felipe Calderón] es un retroceso frente a las tres reformas anteriores» (De Ávila, 2015). El tamaño es de 20.3 x 27 cm. No presentan grandes innovaciones en la formación editorial y si acaso, demuestran una depuración de elementos gráficos y una vuelta a la uniformidad editorial entre distintas materias. La ilustración de la portada es digital y abstracta. No se volvieron a reeditar.
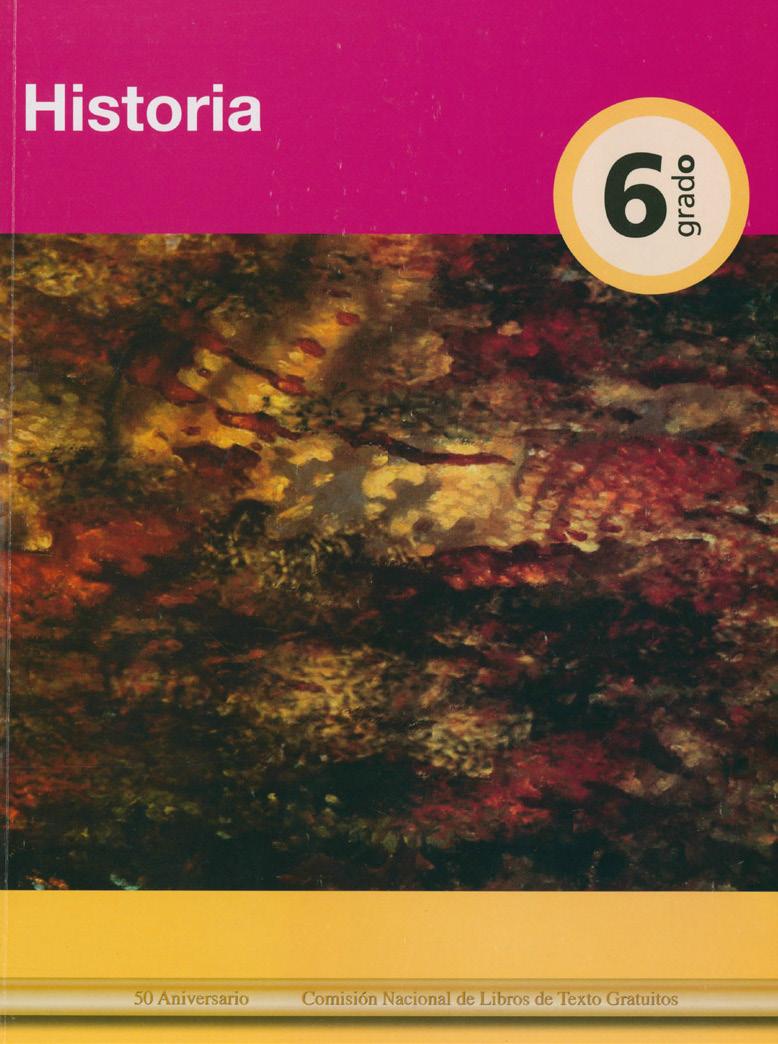
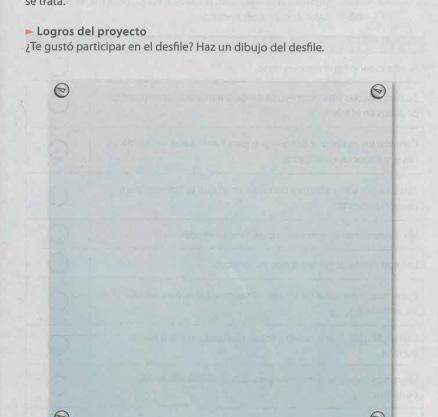
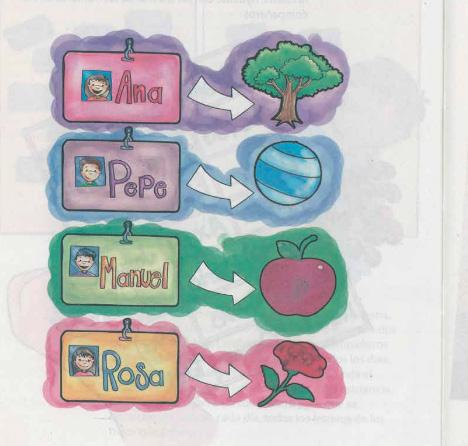
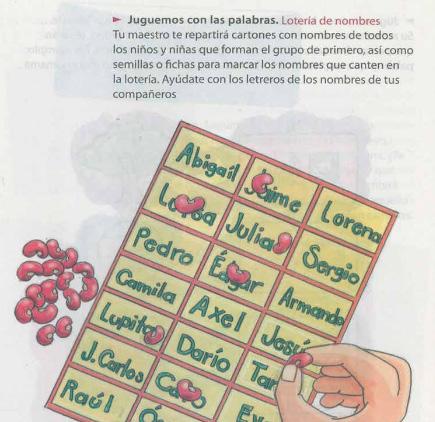
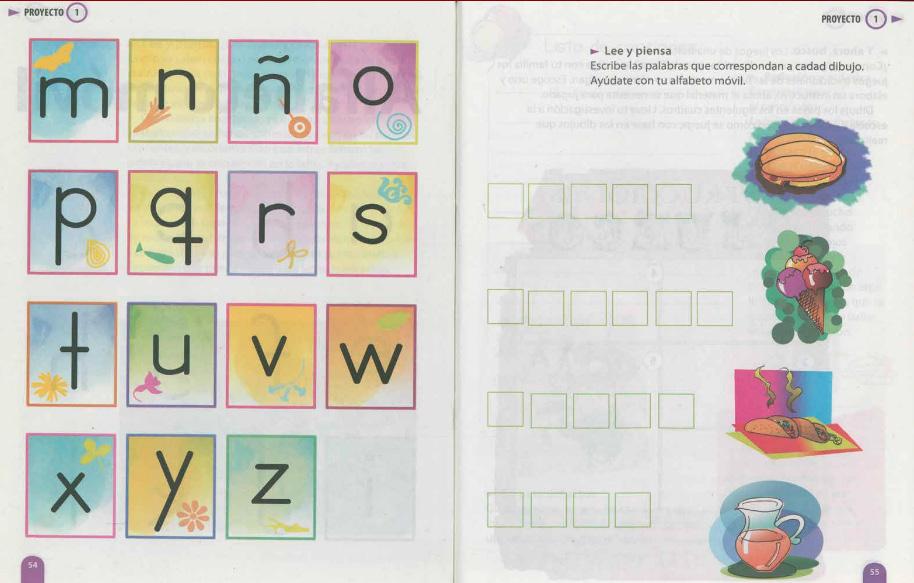
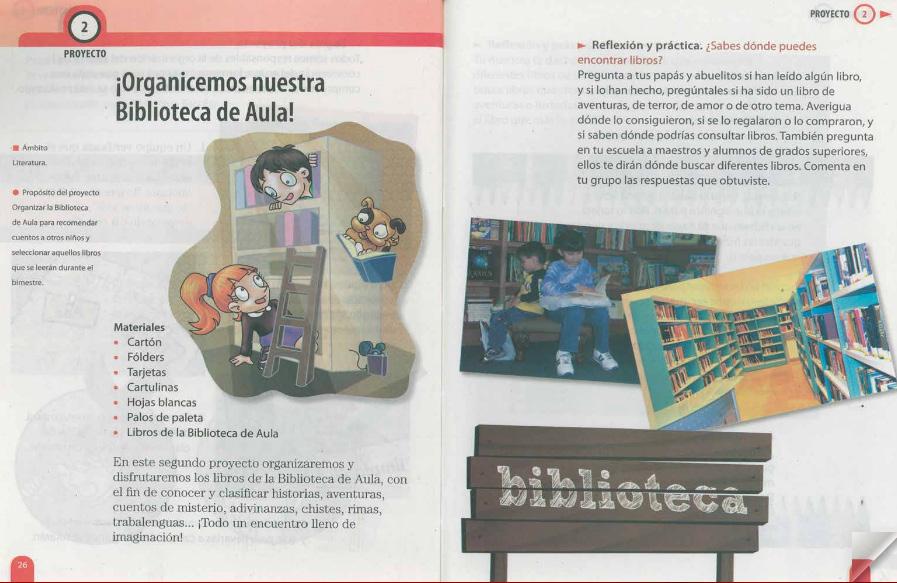
Los libros de esta generación, producto de la reforma educativa de 2011, son livianos, impresos en papel reciclado de 60 gramos, en un formato de 20.5 x 27 cm, medida para imprimir en rotativa de conaliteg Aunque el diseño de la colección estuvo a cargo de Carlos Palleiero, las ilustraciones de portada y contraportada fueron encargadas a la ilustradora mexicana Cecilia Rébora
Las imágenes son el elemento visual más importante gracias a su colorido, la cantidad de sus detalles, su tamaño o por no adaptarse a la retícula, a veces rebasando los márgenes o en ángulos de rotación que sugieren dinamismo.
Las dos formas gráficas principales son la ilustración y la fotografía. La foto constituye el principal medio de registro para ejemplificar elementos del lenguaje de las artes no visuales, como el movimiento o los gestos. Otras figuras planas colocadas junto a las obras reproducidas, ayudan a los niños a comprender su escala.
A través de la selección iconográfica los editores han marcado una diferencia entre el aprendizaje del niño que adquiere los lenguajes artísticos al relacionarlos con su cuerpo y sus referencias más cercanas, de aquel que ha adquirido una comprensión de las cualidades simbólicas del arte, y del arte como un universo en sí mismo.
Para los libros de primero a tercer grado se incluyen el trabajo de Alma Rosa Pacheco, Gabriela Granados y Herenia González, cuyo protagonista y público meta es el niño pequeño que aprende y explora, representado de forma figurativa, en tonos pasteles o suaves, en escenas que aluden a acciones como tocar instrumentos, explorar objetos o escuchar narraciones.
Para el libro de sexto grado se incluyen estilos como el arte geométrico abstracto, el surrealismo, la corriente hiperrealista de los años setenta, el arte naif, la tradición imaginativa latinoamericana, el abstraccionismo temprano o el puntillismo impresionista balanceando la selección entre artistas internacionales y nacionales.
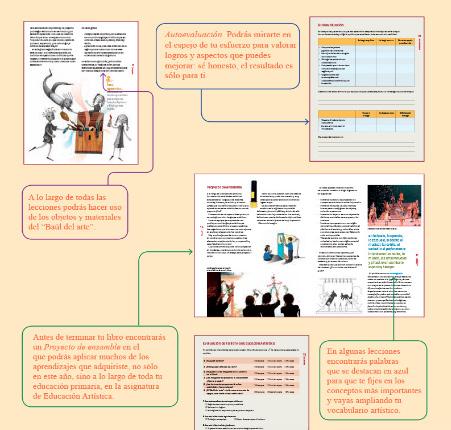
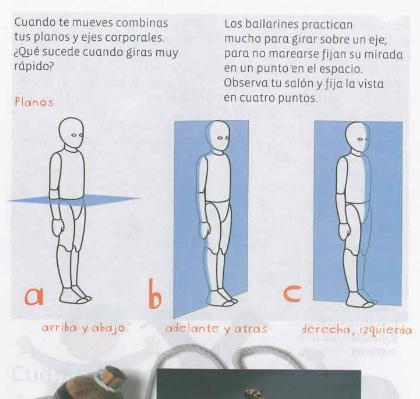

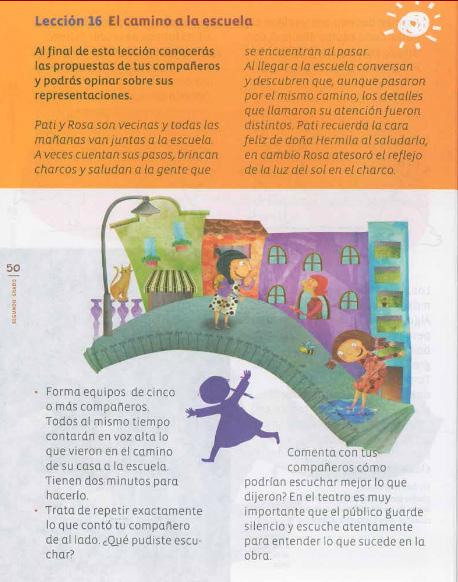
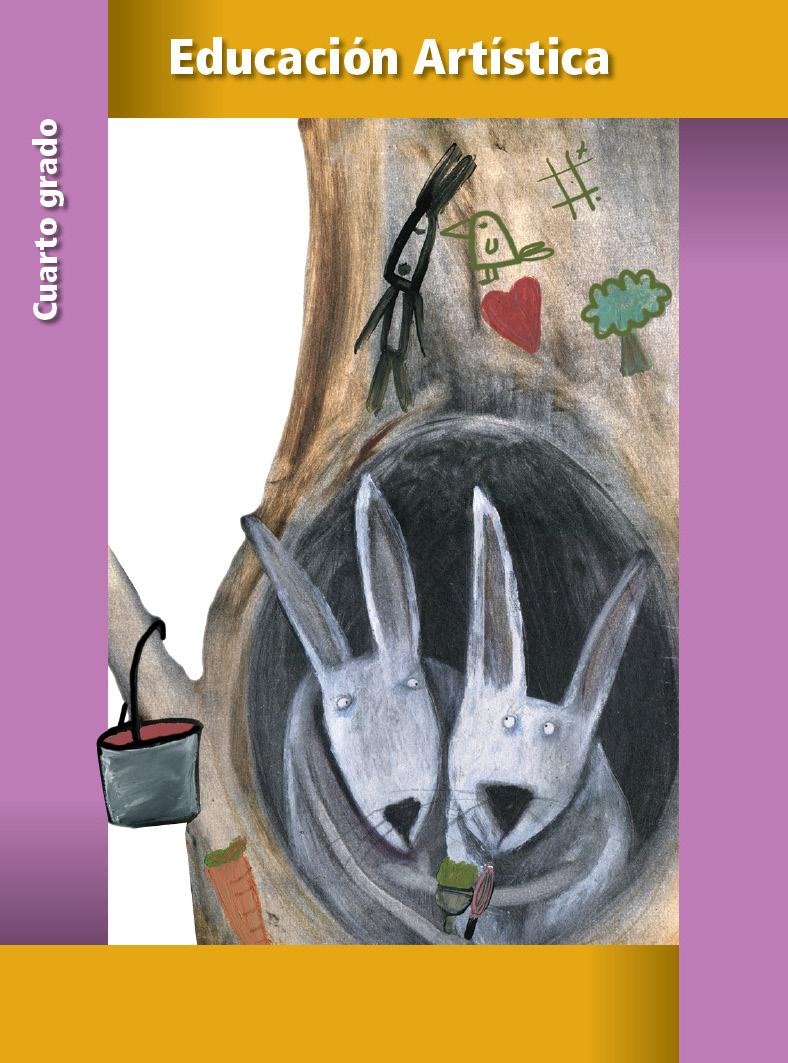
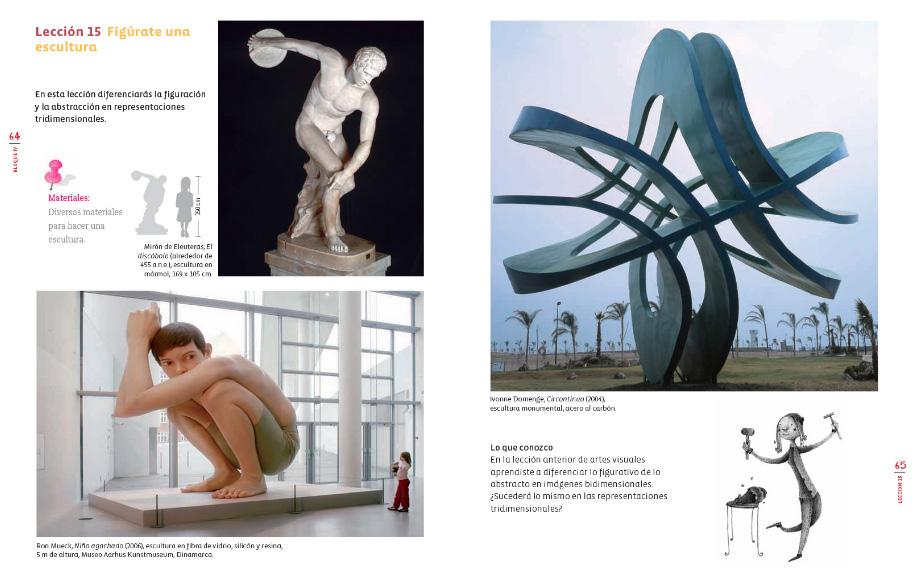
La educación visual en los libros de texto mexicanos
En lo que respecta a la educación visual y a la enseñanza de los contenidos de la historia del arte, que no fueron considerados para integrar un libro didáctico autónomo, si bien no desaparecieron, sí se vieron diluidos en los contenidos de otras asignaturas consideradas de mayor relevancia. Por ejemplo, es posible apreciar que en el caso del libro de sexto grado para historia y civismo de 1964 la diagramación de contenidos sigue una orientación muy clásica que difícilmente se ha visto modificada con los años: para la teoría de la arquitectura se utiliza la ilustración esquemática –el mismo ejemplo de los órdenes de Vitrubio que, como se ha explicado anteriormente, se utilizaba desde la educación renacentista– plana o en perspectiva, evolucionará posteriormente hacia la infografía arquitectónica o la representación digital tridimensional. Por otra parte, libros como el Cuaderno de trabajo de Aritmética y Geo-

metría de quinto grado incluyen ejercicios con dibujo geométrico decorativo sobre retículas que recuerdan al aprendizaje del dibujo como vocabulario visual.
Cuando la intención es la ilustración iconográfica, el principal recurso es la fotografía que acompaña la formación de las cajas de texto y que debe ir señalada por un pie de foto. En cuanto al contenido de las fotografías, se prefieren las de objetos artesanales (que se diagraman silueteadas), retrato pictórico y pintura europea de los siglos xv al xix, así como fotografía arquitectónica y escultórica con orientación favorable a la lectura.
Esta propuesta editorial permanece en los libros de sucesivas generaciones, como es posible observar en el libro de Ciencias sociales para sexto grado de 1977, pues aunque la imagen fotográfica ahora es a color y el concepto de arte consagrado parece dar paso a otras manifestaciones de la cultura visual, como la publicidad, la música popular y los medios de comunicación masiva, la relación icónico-textual no varia sustancialmente.

Tampoco en la década de 1990, cuando el retrato pictórico, la pintura muralista y ocasionalmente, alguna manifestación de la pintura expresionista y abstracta mexicana de medio siglo aparecen junto a la fotografía histórica para ilustrar pasajes de la historia nacional.
El libro didáctico de las artes visuales en México
Desde 1993 la educación artística había transitado de la expresión manual a través del taller de pintura y dibujo a la apreciación artística, aunque si se considera que desde la década de 1960 investigadores como Elliot Eisner y Jerome Bruner habían buscado integrar la Educación Artística como una forma de conocimiento disciplinar –compuesta por la Historia del Arte, la Crítica, la Estética y la Expresión– al currículum escolar. De esta manera queda en evidencia el atraso que experimentaba la pedagogía del arte en México.
«El diseño tiene un papel trascendental en la creación de materiales didácticos cuando ayuda al estudiante a enfocar su atención»
Figura 43. Discos visuales, archivo de Vicente Rojo Cama (1968). Vicente Rojo crea el diseño de estos objetos poéticos que, a partir de un juego combinatorio, espacializan las relaciones aleatorias de versos que Paz había propuesto en Blanco (1966).

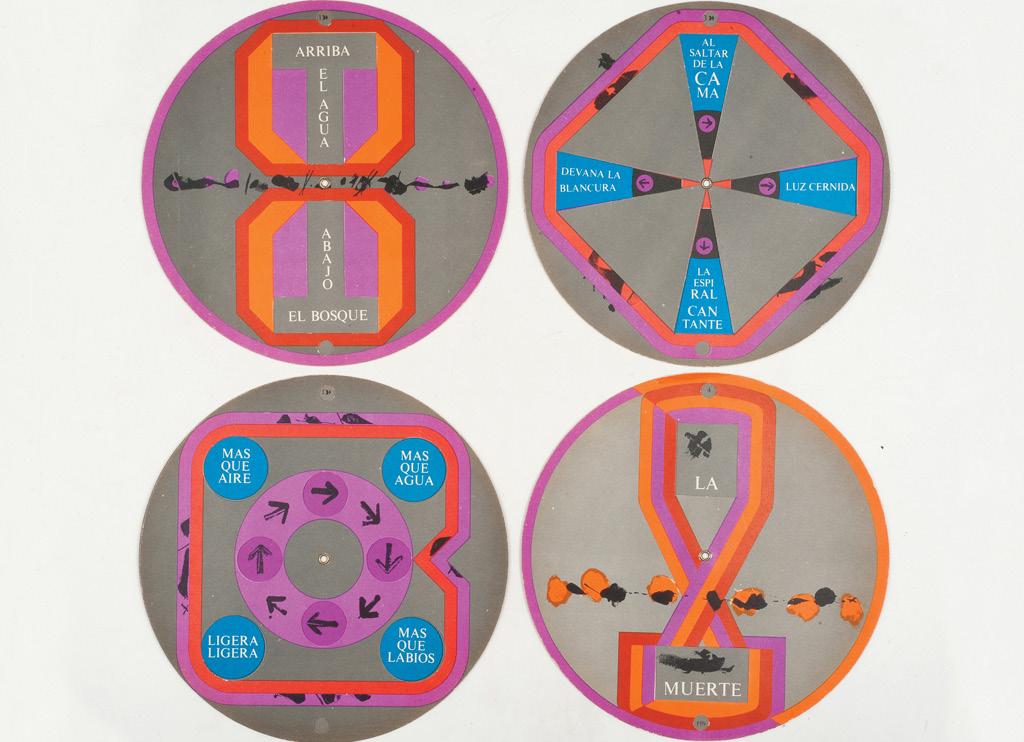
Este no fue el único cambio durante ese periodo. Entre 1988 y el inicio del siglo xxi operaron en México una serie de transformaciones que favorecieron la institucionalización de medios anteriormente llamados alternativos y que llegaron a constituir el llamado arte contemporáneo (Montero 2013, 58). Algunas de esas transformaciones fueron la neoliberalización de la economía, la globalización del mercado y la cultura y la intervención de grupos económicos poderosos como Televisa y femsa en el campo del arte. Ese mismo año se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta) y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (fonca) que propició una nueva estructura de estímulo al trabajo artístico más enfocado al arte como proceso creativo y menos como producto que hizo posible la carrera de artistas enfocados a medios alternativos (Montero, 88).
Pese a los cambios positivos y la revolución en la vida cultural en México, la reforma educativa de los años noventa no modificó la noción de la Educación Artística como una materia flexible ajustada a intereses o recursos regionales y del maestro, ajena a contenidos obligatorios y secuencias establecidas, con contenidos programáticos que consisten en actividades que sólo se sugieren, de acuerdo con el desarrollo del niño (León Mejía, 2004, 177). Y las transformaciones en el campo del arte trajeron más complicaciones para la formación básica, pues si siempre habían faltado profesores con formación pedagógica y artística, cuando la enseñanza del dibujo, la expresión plástica y la artesanía se volvieron obsoletas, se comprobó la falta de profesionales preparados para iniciar a los niños en la historia, la crítica y la teoría del arte (178).
En este contexto, en 2010 la sep encomendó nuevamente a Carlos Palleiro el diseño de una sexta generación de libros para la formación básica, pues se preveía una Reforma Integral de Educación Básica a nivel curricular en el año 2011, sin cambios significativos tras la Reforma Edu-
Figura 44. «Obelisco roto para mercados ambulantes», Eduardo Abaroa (1991-1993), archivo de Galería Kurimanzutto.
cativa de 2014. El Plan de Estudios de Educación Artística –que abordaba artes visuales, música y expresión corporal– contemplaba nuevamente la apropiación de los elementos del arte como un lenguaje, el arte como experiencia cognitiva y estética, y la apreciación y la contextualización como ejes de la enseñanza junto a la expresión; por lo tanto, volvía a ser necesario que el conocimiento artístico quedara integrado en un proyecto editorial que permitiera a alumnos y profesores seguir una secuencia didáctica y adquirir referentes visuales e información específica.
De esta manera, desde que en 1925 desapareciera el Método de dibujo mexicano, la sep inició un proyecto de desarrollo y evaluación de contenidos que culminó en los libros de Educación Artística para todos los grados de primaria, y tres manuales de Educación de las Artes Visuales para Telesecundaria. No sólo eso: lejos de integrar la educación visual y la historia del arte como contenidos de materiales para otras asignaturas, el libro de Educación Artística es concebido –por los autores del manual Procesos editoriales para el desarrollo de los nuevos libros de texto de la Subsecretaría de Educación Básica– de forma independiente a otros materiales y conceptualizado como «un objeto artístico en sí mismo»; una conceptualización que será analizada de forma más amplia en el siguiente capítulo.
No obstante, su ejecución gráfica convencional y en algunos casos, desorganizada, combinada con una producción material frágil, son desafortunadas. Sobre todo si se considera que el diseño de un libro para la educación artística, en consonancia con una idea de la práctica artística contemporánea, debería ser una expresión creativa, pero no por ello asistemática o azarosa, sino crítica de sus procedimientos y elementos y consciente de los lenguajes que utiliza para la comunicación y la exploración estética. Éste es el campo en el que el diseño editorial, como actividad creativa, profesional y de investigación, puede ofrecer soluciones.


«Pizarrón», de Winslow Homer (1877).
«Bauhaus, Desau» de Martin Soler (2013).
«Siete elementos», Sofía Gurrión. Exposición Adolfo Best Baugard, la espiral del arte (2016).
«Escuela de pintura al aire libre de Santa Anita», Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas inba (1987).
«General Lázaro Cárdenas del río», Archivo General de la Nación (1936).
«AGN recuerda 58 años de libros de texto gratuito», Archivo General de la Nación (1960).
«Clase de dibujo con modelos en la Escuela Nacional de Arte de San Carlos», What2do Mexico (2013).
«Libro de tercer grado con ilustraciones de Carlos Palleiro», blog Libros de Primaria de los 80 (2010).
«Libro Lengua Nahuatl, región huasteca, tercer y cuarto grados», Catálogo de Libros de Texto Gratuito.
«La era de la discrepancia Fundación malba (2008).
«Vista del Museo Júmex», fotografía de Zumtobel (2016).

«De frágil hechura y banal erudición, el libro escolar nunca ha sido considerado un objeto de coleccionismo...»
componen las tiradas de los libros didácticos, que obliga a considerar su potencial de impacto visual casi universal en la conformación del imaginario colectivo de una sociedad. Pasar por alto esta influencia debido a la falta de perspectiva histórica y al conocimiento de los códigos y herramientas disponibles para su configuración puede significar la pérdida de una oportunidad para la educación de un público capaz de ejercer con autonomía crítica esos recursos.
El problema que plantea el encuentro entre el diseño editorial, la educación artística y las artes visuales contemporáneas va más allá de las dificultades de una práctica interdisciplinaria, pues a pesar de encontrarse en el núcleo de preocupaciones comunes, el lenguaje visual, con sus posibilidades poéticas, pedagógicas y funcionales no da cuenta por sí mismo de la complejidad del fenómeno de la educación de la cultura visual en un mundo caracterizado por la proliferación de lo visual fuera de las instituciones de prestigio científico, artístico y educativo. Si el ideal de la vanguardia del siglo xx era la integración del arte a la vida, con gran fe en los beneficios que la educación visual traería a la industria y a la vida cotidiana, en el siglo xxi se debe perseverar contra un escepticismo que pesa no sólo sobre el arte y la posibilidad de que forme parte de un programa educativo, sino sobre el libro, figura fundamental de la Modernidad, como el medio más adecuado
para contribuir a un proyecto educativo en la Posmodernidad.
Se debe comenzar por profundizar en las concepciones de la imagen. En este sentido, algunos teóricos de la visualidad, como María Acaso (2006) proponen que los productos visuales pueden ser clasificados, según su función o según su relación con el espectador, en representaciones visuales informativas –que incluye a las imágenes con objetivo explícitamente didáctico–, comerciales y artísticas (45). En esto coincide con otros investigadores como Joan Costa (1998) y Jorge de Buen (2011) que separan en categorías distintas los dos tipos de formas visuales que interesan a esta investigación: la imagen artística y la imagen didáctica.
La comunicación visual
Persiste una idea de que las imágenes se dividen en dos grupos: aquellas que tienen como objetivo procurar placer visual y que se han vinculado principalmente a las imágenes artísticas; y todas las demás imágenes, es decir, las imágenes publicitarias, informativas, técnicas y educativas (Acaso, 2006, 12). Una de las propuestas para analizar este fenómeno, la teoría de la comunicación visual, se propone contribuir a la reflexión de que el código que la hace posible, el lenguaje visual, es
algo cotidiano y que las imágenes o los productos visuales, cualquiera que sea su objetivo o su tipología, son sus unidades de representación.
El lenguaje visual es el código específico de la comunicación visual, es decir, un conjunto de signos y reglas sobre su combinación y uso que comparten sujetos que funcionan como emisores y receptores de mensajes (Acaso, 2002).Tal como el código lingüístico, no sólo puede ser utilizado para transmitir conocimiento, sino que como todo conjunto convencional de signos, puede ser aprendido y utilizado para el análisis de mensajes. Esta posibilidad lo convierte en un lenguaje no sólo esencial, sino vinculante, entre el diseño, las artes visuales y la educación de las artes visuales.
La fisiología de la percepción visual
La impresión visual es el producto de dos mecanismos: la reacción de las células del ojo ante la luz y la interpretación mental de lo percibido. Los fotorreceptores, presentes en la retina, son neuronas capaces de activarse ante estímulos luminosos de diversas intensidades y que se dividen en conos y bastones; la retina, por su parte, es una membrana que cubre la parte posterior del interior globo ocular. No toda la retina, sino una zona muy concentrada y específica, la fóvea, es capaz de percibir las cosas con nitidez (de Buen, 2011).
Otro fenómeno importante de la fisiología de la visión se relaciona con la lectura: el movimiento de los ojos no es continuo, sino en intervalos de percepción aguda o fijaciones. A este movimiento se le conoce como «sacada» y dura apenas dos o tres centésimas de segundo.
Aunque las investigaciones todavía no logran dilucidar qué procesos mentales llevan a los humanos a decidir dónde poner la vista, al parecer cuando el ojo examina una determinada escena lo hace de una forma muy idiosincrásica: los puntos de interés cambian de acuerdo con los códigos de cada perceptor.
La percepción es un proceso continuo que comienza con actos reflejos primitivos (sensación) y termina con comparaciones y juicios complejos (cognición) donde participan la memoria y el pensamiento activo. La información
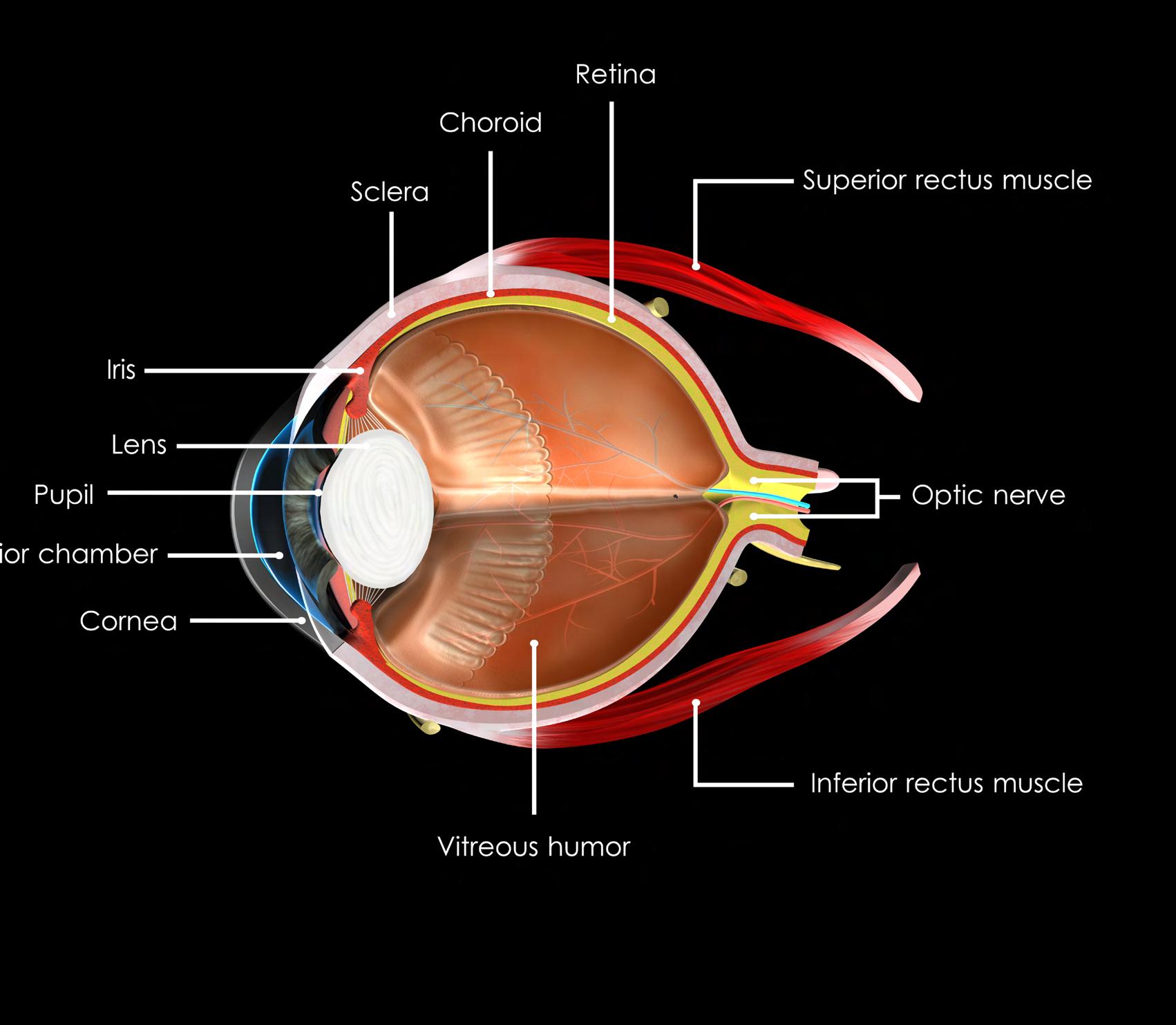
LENTE
PUPILA COROIDES
ESCLERÓTICO
CÁMARA ANTERIOR
CÓRNEA
HUMOR VÍTREO
MÚSCULO RECTO SUPERIOR
NERVIO ÓPTICO
MÚSCULO RECTO INFERIOR
CIERRE COMPLETACIÓN
se extrae de los objetos percibidos en calidad de piezas elementales. La sensación es una experiencia rudimentaria producida por estímulos simples y aislados, mientras que la percepción, los estímulos –las sensaciones– se organizan, interpretan e integran.
El proceso puede describirse en una secuencia de cinco etapas, según lo explican Forgus y Melamed (1999, en de Buen, 2013):
• Detección del estímulo.
• Discriminación de la radiación.
• Resolución de los detalles que dan lugar a una figura determinada.
• Identificación y reconocimiento de la forma.
• Manipulación de la forma.
A partir de las ideas de Franz Brentano a finales del siglo xix sobre la distinción entre fenómenos físicos y psíquicos, se fundó en 1910 en Alemania, gracias a las contribuciones de Max Wertheimer, Carl Stumpf, Wolfgang Köhler y Kurth Koffka, una escuela de investigación psicológica afincada en la noción de cualidad gestalt, o atributo de la experiencia perceptiva, distinto de otros atributos sensoriales, que los estructura y configura en un todo unificado y significativo (Smith, 1998, 60).7 Köhler contribuyó particularmente al tomar la idea del campo electromagnético para describir la relación entre una figura y su entorno en la que, en un campo integrado, un cambio que se produzca en cualquier punto produce una redistribución de la energía y un nuevo equilibrio en todas las partes; esto implica la correspondencia y la interdependencia entre las partes y el todo. Éste y otros fueron organizados en una serie de principios que todavía hoy son útiles para com-
7 En alemán Gestalt, que significa «forma»; «figura» y que deriva del germánico stall (un sitio para colocarse); también existe un uso común del término para significar «forma externa o visible». El término en general se refiere al concepto «estructura» o «complejo». Al hacer una relación entre un complejo de elementos experimentados y una experiencia unitaria de una estructura, se concibe esta última estructura como una Gestalt (Smith, 1998).
prender la percepción visual, situando en primer plano al receptor (Costa, 1998, 93):
• Totalidad. El todo es diferente y es más que la suma de sus partes.
• Figura-fondo. Todo lo que se ve es percibido como una figura que se destaca sobre un fondo. También llamada Ley dialéctica, según la cual toda forma se desprende del fondo sobre el que está establecida: la mirada decide si tal o cual elemento del campo visual pertenece a la forma o al fondo.
• Cierre. Una forma será mejor en la medida en que su contorno esté mejor cerrado. En efecto, una forma debe volver sobre sí misma, de otro modo deja escapar la forma potencial por una obertura provocada.
• Completación. Si un contorno no está completamente cerrado, la mente tiende a continuarlo incluyéndole los elementos que son más fáciles de aceptar.
• Proximidad. Los objetos próximos entre sí forma grupos, hasta el punto de que dejan de verse como objetos independientes.
• Similaridad. Agrupamos todos los elementos similares por su forma, tamaño, color, dirección, como si formaran una sola entidad.
Posteriormente, investigadores sobre los fenómenos de la percepción visual de las formas añadieron otros principios relacionados con la noción de pregnancia, o capacidad de la forma de imponerse en la mente (de Buen, 2008, 99):
• Simplicidad. Organizamos los campos perceptuales con rasgos simples y regulares. Las figuras menos complejas tienen una mayor pregnancia. La figura simple es la que necesita menos grafemas para construirla.
• Concentración. Los elementos se organizan alrededor de un punto central, que es su núcleo. También llamada Ley de simetría.
• Principio de Birkhoff. Una forma será más pregnante en la medida en que contenga un mayor número de ejes de simetría.
• Continuidad. Los elementos que se desarrollan siguiendo un eje continuo constituyen una forma pregnante.
SIMILARIDAD
PROXIMIDAD
CONCENTRACIÓN
MOVIMIENTO COORDINADO
CONTINUIDAD DE DIRECCIÓN
• Enmascaramiento. Una forma resiste a las perturbaciones a las que está sometida (ruido, manchas, elementos parásitos) en tanto sea más pregnante.
• Memoria. Las formas son mejor percibidas en la medida en que son presentadas con mayor frecuencia.
• Jerarquización. Una forma compleja será más pregnante cuando la percepción esté mejor orientada por el visualista, conduciendo la mirada de lo principal a lo accesorio.
Igualmente, se ha descrito la noción de movimiento, o la persistencia de la imagen en la retina ante una sucesión de imágenes fijas (de Buen, 2008, 99):
• Movimiento coordinado. Los diferentes elementos que participan de un mismo movimiento constituyen una forma pregnante.
• Continuidad de dirección. Una línea curva es percibida como un fragmento de circunferencia y un segmento de línea. Esta ley se relaciona con el efecto estroboscópico sobre el que se funda el cierre.
Pocos años después de la publicación de sus primeros postulados, la teoría Gestalt encontró su camino a la pedagogía del arte gracias a las contribuciones de Rudolf Arnheim, alumno de Wertheimer, Köhler y Lewin, quien imaginó un curso que partiera de los fenómenos visuales familiares para los estudiantes: la forma, el color, la luz y la profundidad espacial, el movimiento y la dinámica de la expresión, «utilizando multitud de obras de arte y presentando resultados experimentales relativos a los efectos visuales» (Arnheim 2013, 81).
También echó raíces en la teoría del diseño, gracias a los experimentos de publicaciones vanguardistas, las investigaciones sobre la composición reticular y obras como El lenguaje de la visión de Gyorgy Kepes (1969), para quien la comunicación óptica es uno de los medios más fuertes para reunir al hombre y su conocimiento y reformarlo.
El análisis semiótico del signo visual
Otra alternativa para el análisis de los fenómenos visuales fue sugerida de forma más o menos contemporánea, cuando entre 1906 y 1911 Ferdinand de Saussure propuso el estudio lenguaje (langue), en oposición al discurso (parole), a través de una nueva ciencia que distinguió como la lingüística, y que fue la base para las teorías estructuralistas y la semiótica durante el siglo xx 8
De acuerdo con Saussure, el lenguaje es social y está determinado por una serie de reglas que permiten a las personas de una sociedad comunicarse a partir del signo, su unidad básica; el discurso, por otra parte, tiene varias facetas y es heterogéneo (Lowe, 1982, 117:118). No pasó mucho tiempo antes de que fuera evidente que existen numerosos sistemas de signos distintos al lenguaje, y que la lingüística «podía convertirse en el patrón maestro para todas las ramas de la semiología, a pesar de que el lenguaje es sólo un sistema semiológico general» (Lowe, 119).
Éste es el sustento que permite concebir al lenguaje visual como tal, aunque sea distinto al lenguaje escrito y verbal. Además, a diferencia de estos, que forman parte esencial de la alfabetización escolar, el lenguaje visual no suele ser enseñado, lo que no quiere decir que no sea aprendido y empleado; a decir verdad, es el sistema de comunicación más antiguo que se conoce, de más fácil penetración y de carácter más universal (Acaso, 2006, 18).
La interpretación semiótica de los fenómenos visuales da un lugar preponderante a sus dimensiones culturales, más allá de las determinaciones de los órganos de la visión humana. Este
proceso inicia, de acuerdo con Acaso, cuando el emisor sustituye la realidad por el lenguaje visual, es decir, la representa. A continuación las representaciones son interpretadas, o un receptor les otorga significado desde un determinado contexto personal y cultural, con lo cual llega incluso a sustituir a la representación. Por tanto, la imagen no es la realidad, sino un espacio físico donde se mezclan distintos intereses y contextos de visualización que dependen en gran medida de la idiosincrasia de emisores y receptores.
Los signos visuales trabajan en dos niveles: el nivel literal y el del significado. El primero tiene que ver con lo denominado significante, y consiste en el aspecto material del signo, la que es captada como estímulo sensible en el proceso de percepción visual; del significante se desprende el discurso denotativo, un tipo de mensaje sin codificar a través del que se enumeran y describen los elementos de la imagen, sin ninguna proyección valorativa y cultural.
El significado, por su parte, es el concepto o la unidad cultural otorgada al signo por medio de una convención socialmente establecida. De él se desprende el discurso connotativo, en el que el observador interpreta los elementos de la imagen a partir de su contexto de visualización. Mientras el carácter descriptivo del discurso denotativo puede ser similar entre distintos observadores, el carácter cultural del discurso connotativo cambia dependiendo del contexto. Para Roland Barthes, el paso del discurso denotativo al connotativo ocurre mediante el punctum, cuando el producto visual denota en el espectador algo más allá de la corporeidad de la imagen, y consigue que le aporte significados (Acaso, 2006, 24).
8 Aunque en la actualidad la semiótica es uno de los modelos más utilizados para el análisis de los mensajes visuales, no ha sido el único. Con anterioridad la experiencia artística y el diseño habían sido analizados a través de teorías «presemióticas», como el purovisualismo de Konrad Fiedler y Alois Riegl, en la segunda mitad del siglo xix. Poco después, el 1918, el filósofo Edmund Husserl rechazó la creencia de que los objetos existen en el mundo exterior de manera independiente a la consciencia, e inspiró a Maurice Merleau-Ponty a escribir Fenomenología de la percepción y a unir la corriente fenomenológica a los postulados de la Gestalttheorie. En otra publicación de 1923, Filosofía de las formas simbólicas, Ernst Cassirer planteó su teoría de que el conocimiento no puede ser fundamentado en leyes universalmente válidas que dependan de una «objetividad» del mundo natural, aunque sí de formas simbólicas, como el lenguaje y como las representaciones artísticas. Una idea complementada por Erwin Panofsky en 1953, cuando propone la metodología iconológica para el estudio de los valores formales (visuales) de la obra de arte para su interpretación histórica (Calabrese, 1991).
Las herramientas del lenguaje visual
Dado que el análisis semiótico del signo visual parte de la comprensión de los fenómenos visuales dentro del supuesto de que estos se articulan a partir de un lenguaje predeterminado y compartido, que permitiría no sólo comunicar sino interpretar mensajes, es preciso conocer los elementos de ese lenguaje.
Ese mensaje es la imagen, una estructura que transmite un conocimiento determinado, hecho por alguien, por algún motivo y utilizando para su confección el lenguaje visual. Esa configuración es posible, de acuerdo con Acaso (2006), gracias al uso de dos categorías de herramientas.
Categoría de configuración. Seleccionadas para delimitar los significados y estructurar mensajes.
1. Soporte. Contempla los siguientes aspectos:
a. Representaciones bidimensionales. La realidad, tridimensional por definición, se transforma en una superficie de dos dimensiones.
b. Representaciones tridimensionales. El soporte elegido es de tres dimensiones, como en la escultura, las maquetas, las expresiones artísticas que usan al cuerpo y el espacio tridimensional.
2. Estaticidad o dinamicidad. Las representaciones bidimensionales pueden sugerir el movimiento, lo que incluye a la televisión, el cine, el vídeo y la animación. Por supuesto las representaciones tridimensionales consideran la posibilidad de dinamismo.
3. Tamaño. Se determinan las dimensiones físicas del producto visual en relación con la escala del espectador. Es útil considerar el impacto psicológico deseado en el receptor, el efecto de notoriedad o la comodidad de manejo y ubicación. Esta decisión es esencial en el diseño de una publicación, pero también cuando elige el tamaño de la reproducción de una imagen o la composición tipográfica, y por supuesto, cuando un artista visual se decide entre la miniatura o la monumentalidad. FORMAS
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL
REPRESENTACIÓN BIDIMENSIONAL
FORMAS ORGÁNICAS
Arriba: ejemplos de variaciones de colores que Jacques Bertin incluyó en su obra de 1963, Semiologie Graphique, una teoría sobre las variables gráficas que definió los elementos básicos de la información visual y sus relaciones mutuas.
4. Forma. Es la determinación exterior de la materia visual. Se les suele clasificar en formas orgánicas, que son habituales en el mundo natural y tienden a ser irregulares y ondulantes, y las formas inorgánicas, de tipo geométrico o regular, en su mayoría creadas por el hombre. El constructor de la forma visual, como el diseñador o como el artista visual, pueden trabajar desde tres niveles para la selección de recursos formales:
a. La forma del producto visual como objeto. En las representaciones visuales bidimensionales (como las imágenes en el libro, pero también como en la pintura, la fotografía y el diseño) esto se denomina formato. Depende de la adaptación al soporte, el sentido de la lectura y el contenido simbólico.
b. La forma del contenido del producto visual. La forma de los objetos representados dentro de los límites del producto visual. Aunque la figura que los delimita sea, por ejemplo, rectangular, la forma del contenido puede ser orgánica.
c. La forma del espacio que alberga. El espacio que alberga la figura que contiene a la imagen visual; por ejemplo, la forma de la página que contiene la fotografía en formato horizontal de un grupo de frutas o formas orgánicas. El productor de la imagen debe estar seguro de haber reflexionado sobre todos estas formas, pues el encargado de recibirlas y darles significado interpretará, según indica la teoría Gestalt, el continente y el contenido como un todo.
5. Color. Se trata de uno de los recursos más importantes para transmitir información. Sus características formales son:
a. Luminosidad. Cantidad de luz que posee un color que crea la percepción de colores oscuros y luminosos.
b. Saturación. Se refiere a los niveles de pureza del color en relación con el gris.
b. Temperatura. La temperatura hace que los colores «pesen» y se acerquen, como ocurre con lo cálidos, o que se aligeren y se alejen, como ocurre en la gama de los fríos.

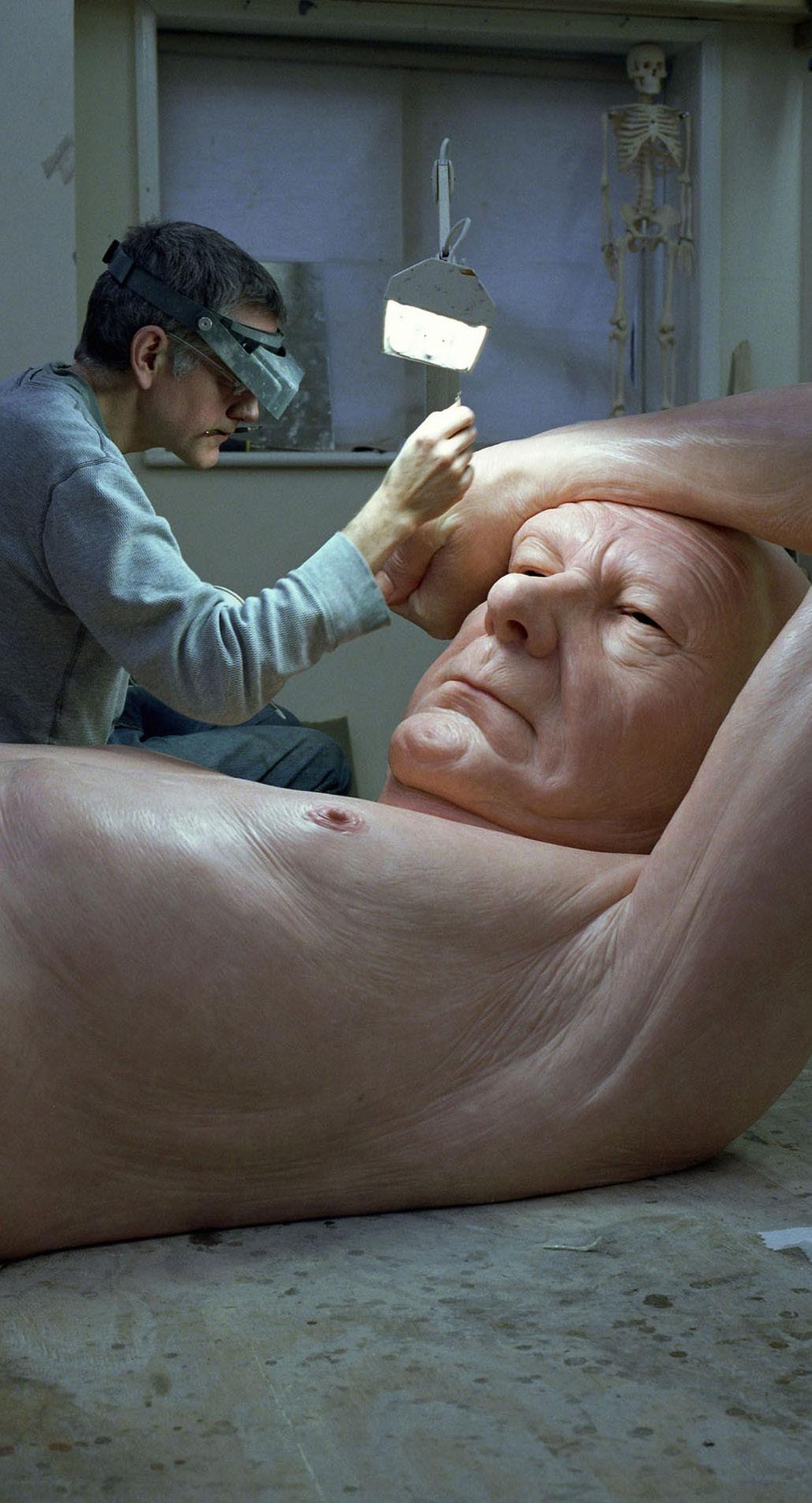

6. Iluminación. Transmite significado según los criterios para su selección:
a. Tipo de fuente. Natural o artificial, la primera relacionada con la naturaleza y lo exterior, la segunda relacionada con lo interior y lo urbano.
b. Cantidad. Depende de implicaciones culturales; por ejemplo, en Occidente la luz tiene un gran peso, debido a las connotaciones heredadas por el cristianismo.
c. Temperatura. La luz cálida transmite significados de protección y ambientes relajados. La luz fría transmite soledad, frialdad, ambientes mortecinos.
d. Orientación. Es posible dirigir la luz a favor de la
lectura (de izquierda a derecha), lo que provoca sensaciones positivas; a contralectura se crean sensaciones negativas. Sucede igual cuando la luz se orienta en picado, de arriba hacia abajo, en comparación a cuando se orienta en contrapicado, de abajo hacia arriba.
7. Textura. La textura es la materia con la que está constituido un producto visual. Esta textura puede corresponder al soporte o a los materiales aplicados sobre el soporte –como las tintas, o el papel para el diseño de publicaciones; el óleo, o el material escultórico para algunas artes visuales. También es posible simular una textura material a través de representaciones visuales.
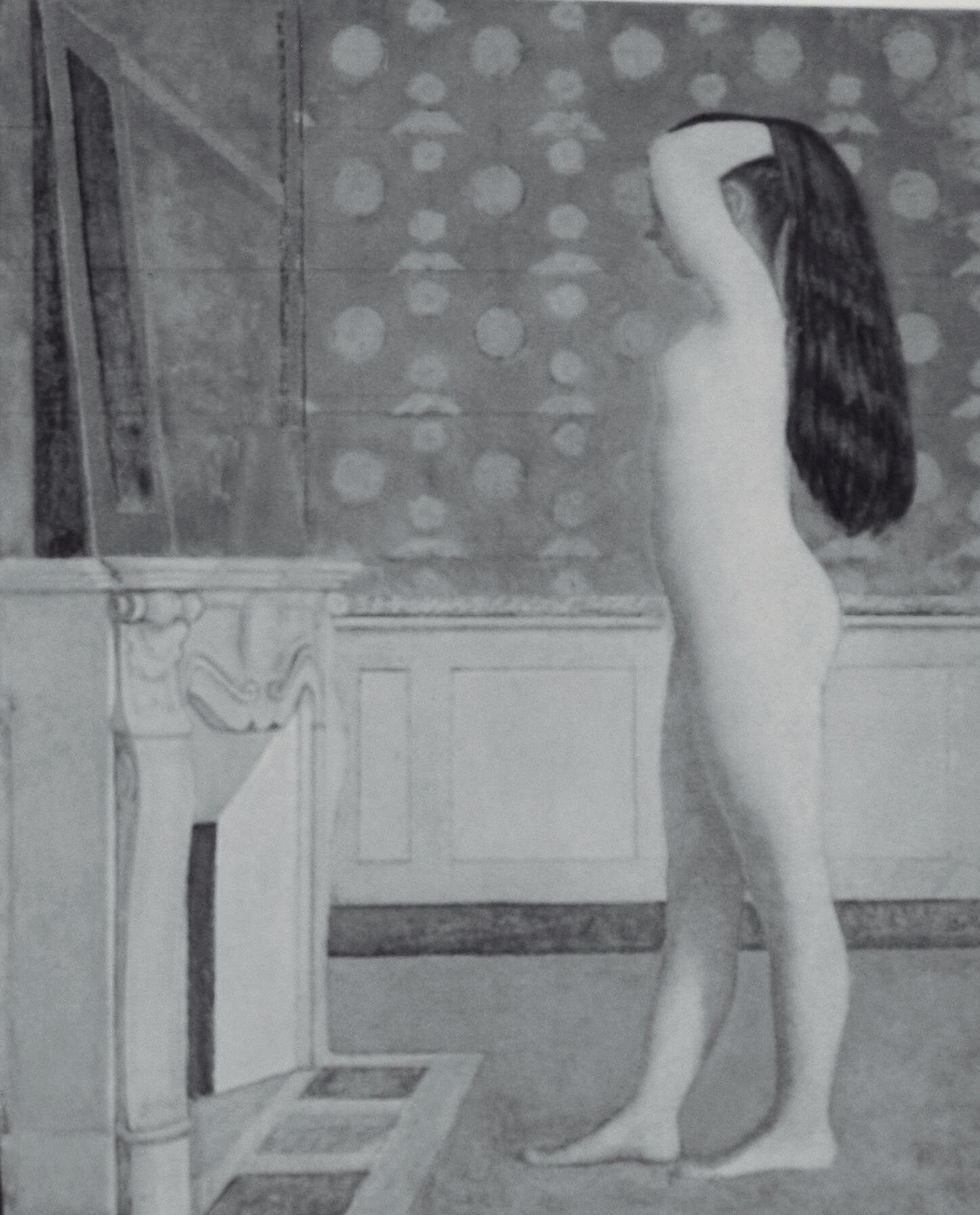

Categoría de organización. Ayudan a la organización de las herramientas de configuración.
1. Composición. Se trata de un sistema jerárquico preestablecido que, a través de una estructura abstracta, pretende transmitir un significado. Éste reúne el resultado visual de las relaciones que se establecen entre los elementos. Dos posibilidades relacionadas con la organización visual son:
a. Composición reposada. Utiliza elementos constantes, simétricos, rectos, centrípetos, completos, centrados. Es el principio detrás de la composición pictórica renacentista, pero también de las retículas simétricas y la proporción áurea.
b. Composición dinámica. Utiliza elementos inconstantes, asimétricos, oblicuos, centrífugos, incompletos, descentrados. Las composiciones varguardistas –el collage dadaísta, la pintura informalista–, las retículas dinámicas del movimiento Moderno y gran parte de las propuestas visuales posmodernas utilizan este principio.
2. Retórica. Se vale de figuras para establecer relaciones de semejanza (metáfora, alegoría, metonimia, la prosopopeya), oposición, paralelismo, gradación, repetición, magnificación de los efectos, préstamo de elementos (como ocurre con el apropiacionismo artístico), o supresión de ellos, de forma que el vacío se transforme en signo.
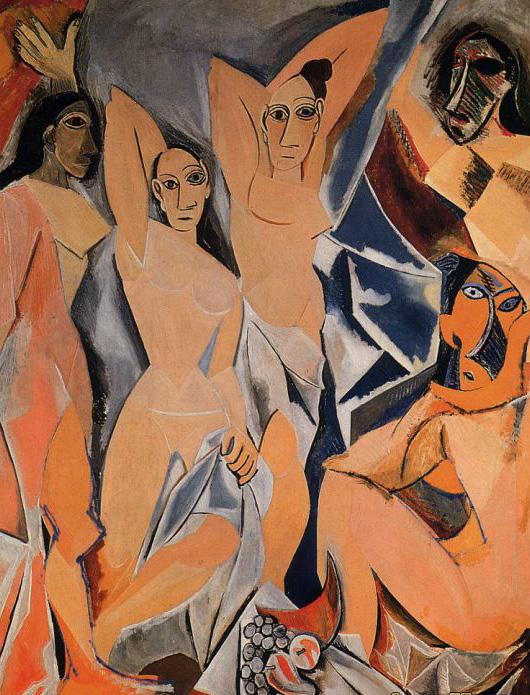
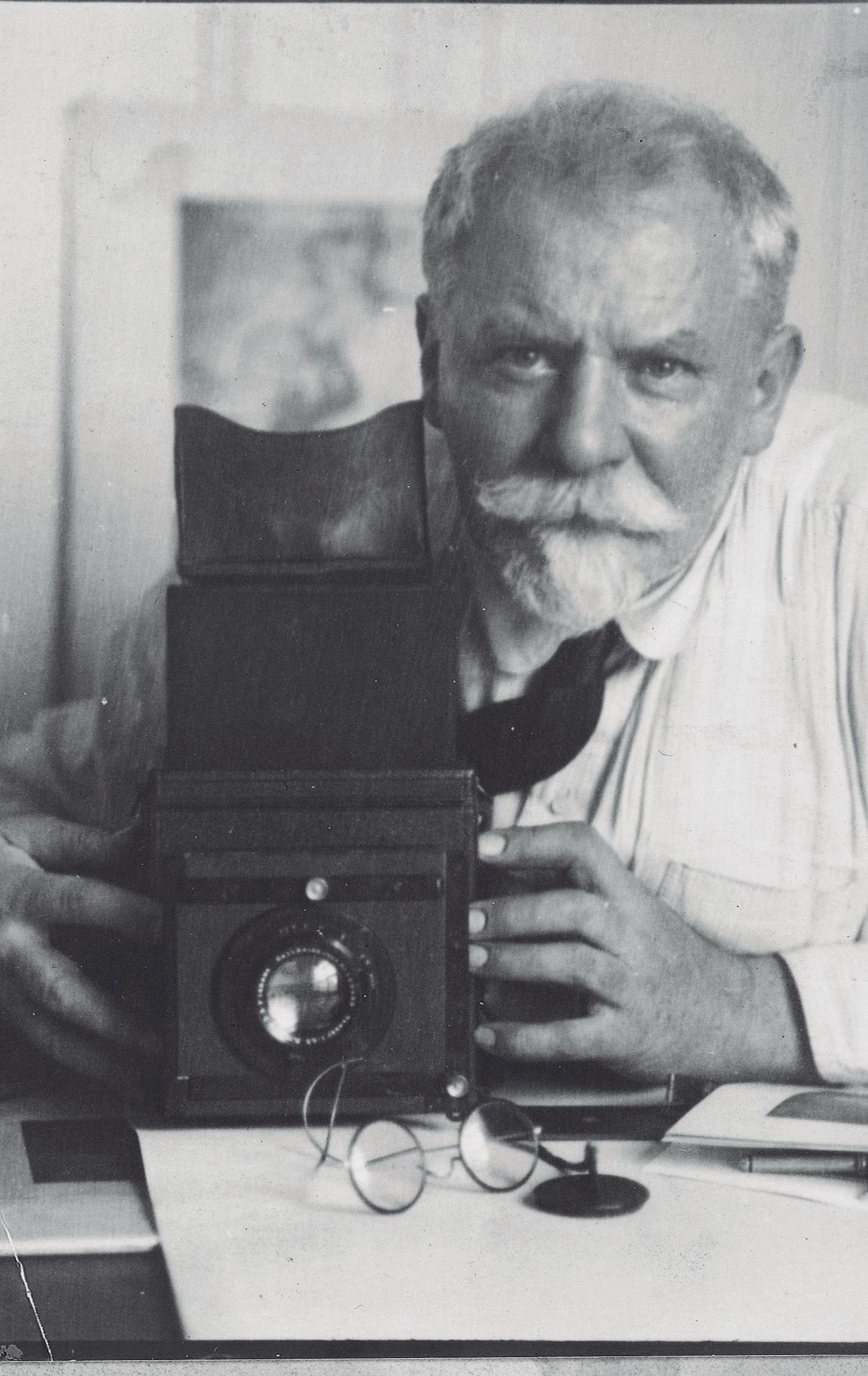
La imagen artística: las artes visuales contemporáneas
Para Jorge de Buen, la particularidad de las imágenes artísticas radica en su «ambigüedad expresiva», o «una cierta poética, una ambigüedad estética» que abre un amplio campo a la interpretación subjetiva de cada individuo (2011, 34). Para Acaso, que trabaja desde un marco de referencia posmoderno, es necesario considerar dos factores más: la intención de los artistas por crear conocimiento crítico que genere un significado personal en el espectador y la necesidad de crear ese conocimiento mediante un código nuevo (2006, 52). Este código es visual y se relaciona con la tradición artística y cultural generales.
Además, Acaso identifica tres hechos que llevaron a las representaciones visuales de carácter artístico a crear conocimiento crítico. El primero, la invención de la fotografía alrededor de 1827, permite comprender cómo la evolución de una máquina con la que se obtiene una representación casi exacta de la realidad cuestiona la función tradicional de las artes visuales figurativas; también condujo a la presentación en 1907 de Las señoritas de Aviñón, obra de Picasso que demuestra el uso del lenguaje visual para representar visiones metafóricas del mundo, sin el lastre de la pretensión mimética (54).
El segundo hito lo encuentra en la exhibición de Marcel Duchamp de su Fuente en 1917, que conduce a una nueva tradición artística, la del «arte conceptual», el cual ha pasado a ser un sistema habitual de representación visual; de pronto, algo fundamental en la consideración de las artes visuales, la destreza manual para la realización física del objeto, fue puesta en duda frente a la preeminencia de la idea (54).
Figura 66. «Las señoritas de Aviñón». Pablo Picasso, 1907. Óleo sobre tela. Museo de Arte Moderno de Nueva York.
Figura 67. «Autorretrato». Frank Eugene, 1924. Impresión de platino. Colección de Rogers Fund, 1972.

Finalmente, identifica en la exhibición Sensation! Young British Artist From the Saatchi Gallery, que presentó en 1997 a un grupo de artistas emergentes incluidos en la colección del coleccionista Charles Saatchi, y que conviertió al arte contemporáneo en un espectáculo global que homologa a las representaciones visuales de carácter artístico con las imágenes comerciales, la cultura visual imperante desde 1960 (54).
En México, como se ha visto anteriormente, existió una escena artística que exploró el abstraccionismo geométrico y los medios alternativos durante las décadas de 1960 y 1970, mientras
que hacia la década de 1990 la crisis económica induce a un viraje hacia un tipo de arte objeto-conceptual que pasó de ser exhibido en espacios alternativos y galerías emergentes a museos (Montero, 2013).
Un tipo de arte que, no obstante, representa un reto para el público amplio al requerir para su comprensión el conocimiento de su contexto de producción más allá de la lectura de sus elementos formales, en tanto demanda conocimientos sobre estética, historia del arte y discursos teóricos de la sociología, el psicoanálisis, las teorías feministas y la lingüística.
En la actualidad una referencia a las artes visuales, al menos en Occidente, debe considerar las siguientes prácticas:9
La pintura (Figura 69). Como creación visual bidimensional involucra el uso de pigmentos aplicados a un determinado soporte. Durante su historia ha explorado la figuración plana o simulación de la tridimensionalidad, la abstracción expresionista y geométrica o la representación visual de la subjetividad. Desde la década de 1980 se piensa en ella como una «práctica pictórica» o «una serie de modelos de visualidad, como un lenguaje o una serie de códigos de diferentes épocas de la historia «de la que importan más las ideas y las referencias a la historia de la pintura y sus códigos» (Gonzáles-Casanova en Montero, 2013, 142).
El dibujo (Figura 70). Es una creación bidimensional resultante del proceso de desplazar un instrumento con punta sobre una superficie lisa y dejar tras de sí marcas –líneas, valores, texturas, colores (de Fusco, 2008).
La escultura (Figura 71). A diferencia de la pintura «existe» en el espacio: puede ser tocada, vista desde distintos ángulos y no necesita crear la ilusión de volumen, porque es una producción tridimensional (de Fusco, 2008).
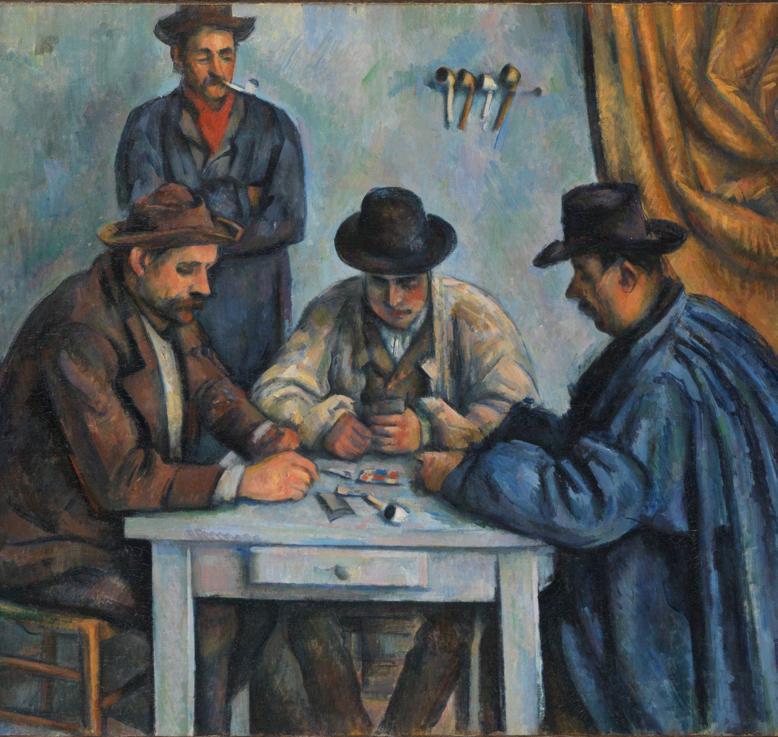

9 El término «práctica» se utiliza en teoría del arte contemporáneo, más o menos a partir de 1975, para sustituir a otros con connotaciones tradicionales. Thierry de Duve observa en su artículo «When Form has Become Attitude – An Beyond» que mientras el término métier –traducido imprecisamente al español como «oficio», para referirse a la noción de la habilidad artesana y manual, los cánones de belleza y a las reglas de composición, que pueden ser aprendidos como una tradición– nace con la Academia europea y el término medio forma parte de la terminología del Modernismo del siglo xx –para referir a los materiales, soportes, herramientas, procedimientos técnicos gestos y convenciones de especificidad en la creación artística; el medio no puede ser enseñando, sino que debe ser revelado, experimentado–, la práctica connota no sólo el trabajo técnico y profesional del artista, sino su labor social, y la posibilidad de lo interdisciplinario en contra de la especificidad (1994, en 2012).

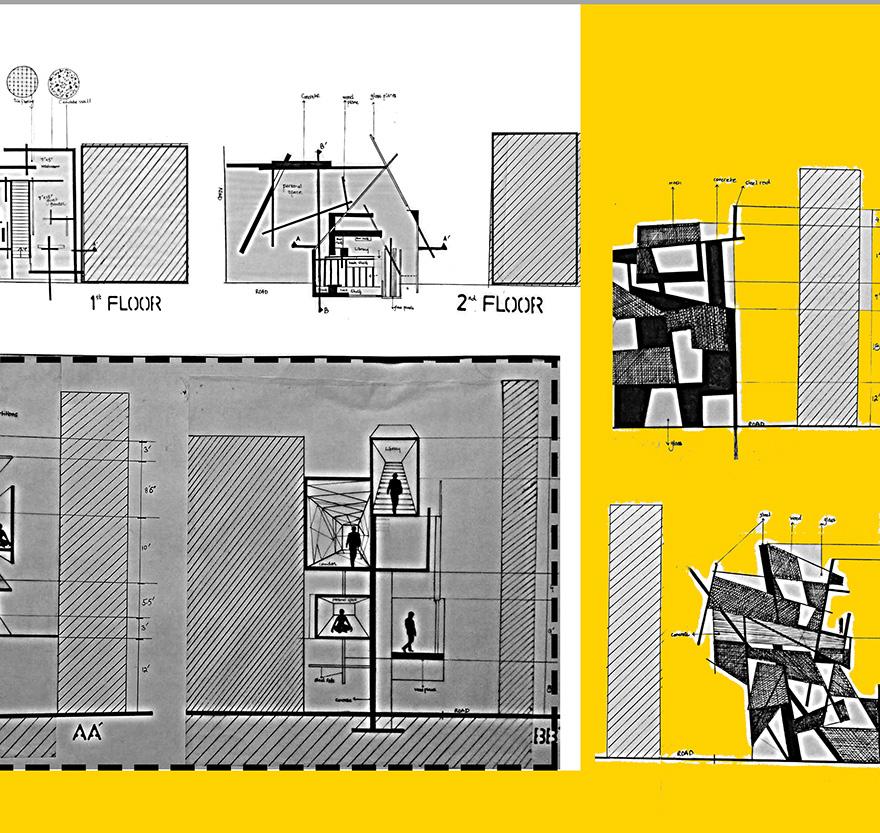


De arriba a abajo: Figura 69. «Los jugadores de cartas». Paul Cézanne, 1890. Stephen C. Clark, 1960. Figura 70. «Dos bailarinas». Edgar Degas, 1879. H. O. Havemeyer Collection, 1929. Figura 71. «La Capresse des Colonies». Charles-Henri-Joseph Cordier, 1861. Fondo Europeo de la Escultura y las Artes Decorativas, 2006 Figura 72. «Dyadic to Didactic». Architecture. Maryam Haroon, 2018. Figura 73. «Rosas rosas». William Morris, 1890. Edward C. Moore Jr. Gift, 1923. Figura 74. «Niña». Fotografía de © 2018 Pixabay.
La arquitectura (Figura 72). Es el arte y ciencia del diseño y construcción de estructuras que contienen espacio, para una variedad de necesidades humanas. Requiere la organización de formas tridimensionales, debido a lo cual lidia con el espacio, la línea, la textura, la proporción y el color. Es diseñada para ser percibida desde su exterior e interior (de Fusco, 2008).
Las artes gráficas (Figura 73). Utilizan métodos mecánicos para la reproducción de la imagen de alta complejidad, inventados después del siglo xv para ser utilizados en la tecnología del libro, publicidad y afines. Se caracteriza por su bidimensionalidad y uso de elementos visuales. Incluyen a la xilografía, la serigrafía, la litografía, la calcografía y el aguafuerte (de Fusco, 2008).
La fotografía (Figura 74). Es la técnica de capturar imágenes ópticas sobre superficies sensibles a la luz. En sus orígenes, a principios del siglo xix, se le interpretó como el método más efectivo para transcribir visualmente la realidad, lo que la opuso a la pintura figurativa realista y también la llevó a ser utilizada en campos extrartísticos como la documentación científica y el periodismo; en la segunda mitad del siglo xix y las primeras décadas del siglo xx se pensó en ella como una construcción social de la realidad y comenzó a reflexionarse sobre la posibilidad de manipular las imágenes, a través de la escenificación de lo fotografiado o la edición de los negativos; durante los años sesenta se convirtió en parte fundamental de prácticas efímeras como el performance y el arte objeto conceptual, pues sus particularidades técnicas potencian los significados de sus trabajos (Aldebarrán, 2012).
El vídeoarte (Figura 75). Surgido hacia 1960, es producto del desarrollo de las tecnologías del cine y la televisión, así como del abaratamiento de las tecnologías domésticas de grabación y reproducción de videos. Así, el videoarte nace como un tipo de práctica crítica a otras prácticas creativas, al desarrollo tecnológico y a la cultura de masas a través de la proyección digital de la imagen de movimiento. En el circuito de museos y galerías se le suele presentar de dos maneras: en monitores individuales o en instalaciones que integran numerosas superficies de proyección (Kotz, 2013, 131).
El arte conceptual. Se trata de un tipo de arte en el que la idea o ideas que una obra representa se consideran su componente esencial, y el «producto» acabado, si existe, es una forma de documentación. Sus orígenes se remontan a las prácticas de Duchamp, pero se formaliza en 1967 gracias al ensayo de Sol LeWitt «Paragraphs on conceptual art» (Morgan, 2003, 9). El arte conceptual puede desembocar en otras prácticas artísticas:
• El happening (Figura 76). El término significa «acontecimiento». En 1959 Alan Kaprow desarrolla el primer happening en Nueva York, titulado 18 happenings in 6 parts, que contiene los fundamentos de la práctica: la síntesis interdisciplinar –combina lo plástico-visual, musical y teatral– en la creación de un espectáculo que intensifique un estímulo y una experiencia a través de la confrontación de costumbres convencionales (Marchán, 193).
• El performance (Figura 77). Más que hacer énfasis en la acción presente, como el happening, el performance explora algunas conductas cotidianas a través de la inmovilidad, la anomalía o la repetición (Howell, xiii). Tampoco produce objetos materiales coleccionables, lo que lo lleva a valerse de tecnologías como el video o la fotografía para conservar registro de su existencia. Si llega a producir objetos, la obra no reside en ellos, sino en el discurrir procesual, que puede tomar segundos o meses, en el que puede participar el público que asiste al espacio de exhibición (Marchán, 236). Una expansión del per-


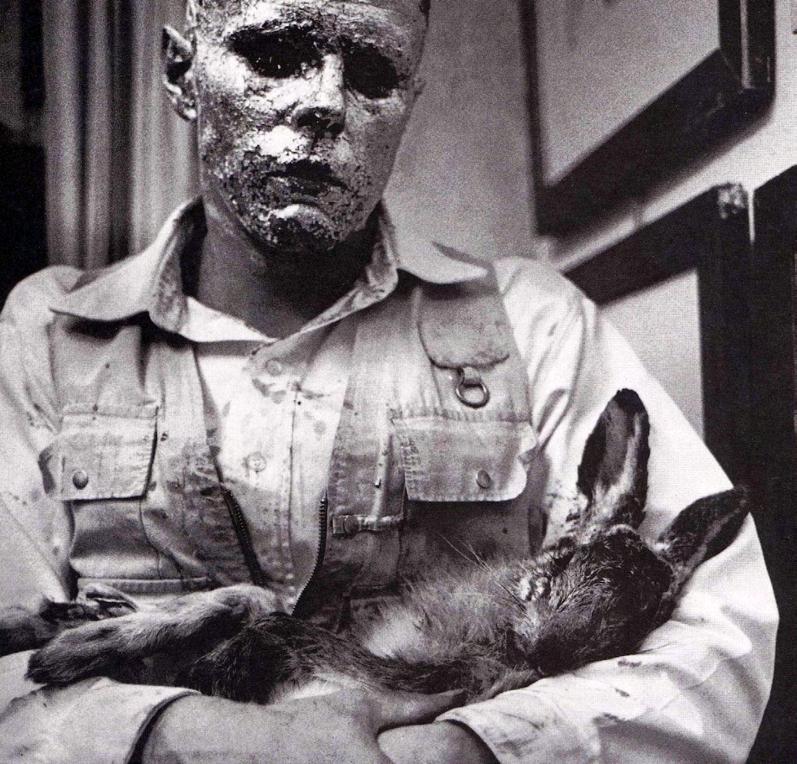
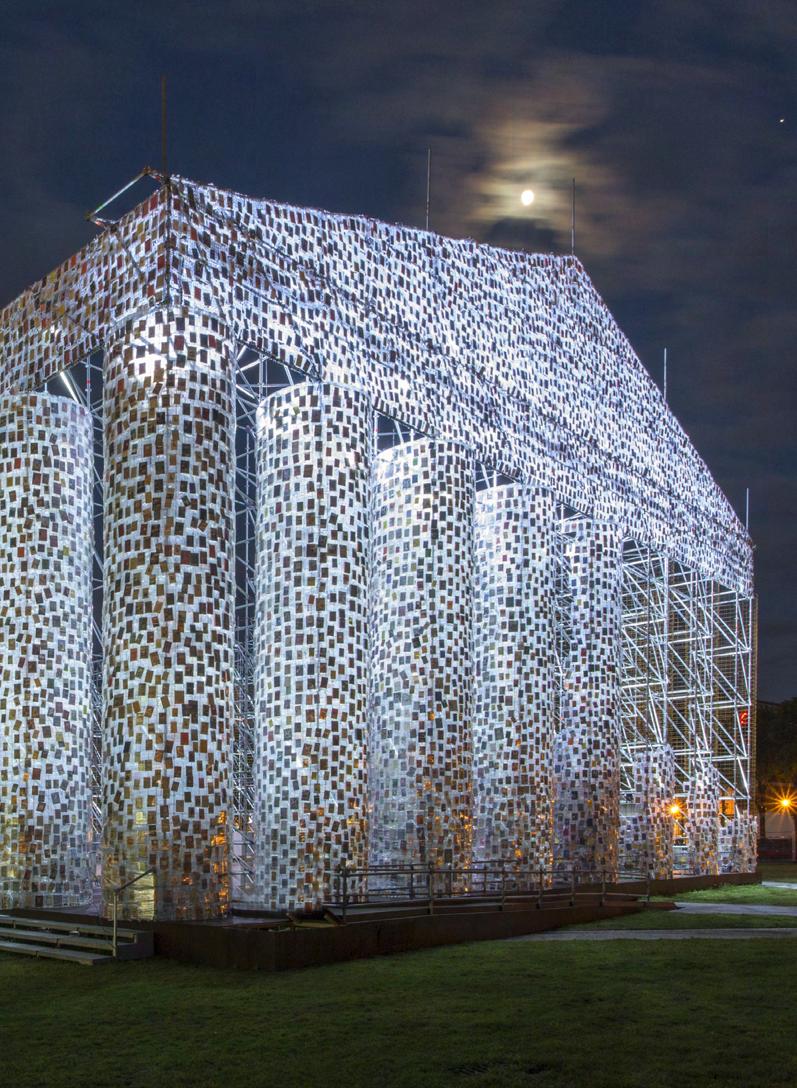
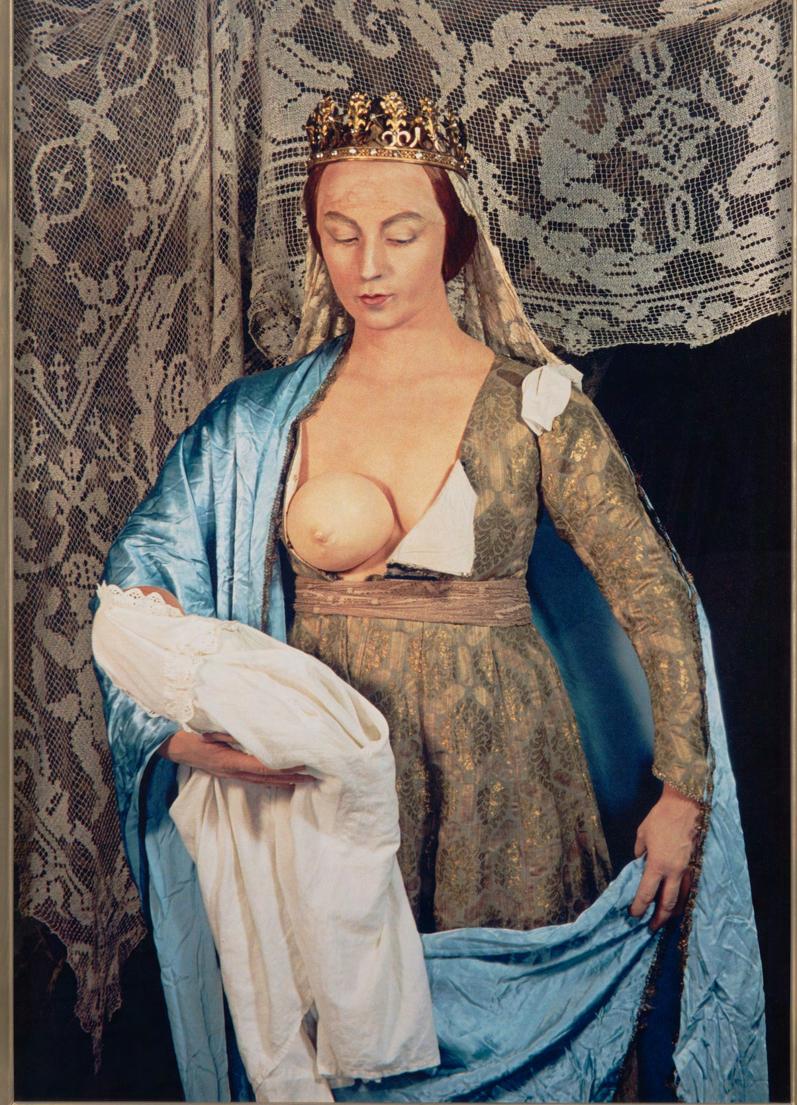
De arriba a abajo: Figura 75. «Asylum». Julian Rosefeldt, 2004. baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead. Figura 76. «Antropometrías del periodo azul», 1960. Yves Klein. © Harry Shunk y Janos Kender © J.Paul Getty Trust. Figura 77. «Como explicarle imágenes a una liebre muerta». Documenta de Kassel. Joseph Beuys 1973. Figura 78. «El Partenón de los Libros», Marta Minujín, 1983/2017. Cortesía de Henrique Faria Fine Art. Figura 79. «Untitled 216». Cindy Sherman, 1989. © Cindy Sherman Cortesía de Skarstedt.
formance es el body art, en el que los artistas utilizan el cuerpo humano como soporte de la creación artística para llamar atención sobre el significado que el cuerpo individual que tiene en la cultura –el arte, la familia, la publicidad, el erotismo, la religión– y las prácticas sociales; también investigan las formas en que el cuerpo puede comunicar más allá del lenguaje oral o escrito (Koroleva, 2).
• La instalación (Figura 78). Alan Kaprow lo identificó como “ambiente artístico” en 1958 para describir obras multimedia que ocupaban habitaciones enteras. El término “instalación artística” empezó a ser utilizado para describir obras producidas en el sitio de la exhibición, como un híbrido entre la escultura, la arquitectura y la pintura, que posteriormente son desmanteladas; por lo tanto, también es un tipo de producción efímera que se vale de la fotografía o el video para su registro. Aunque los elementos materiales de la instalación pueden ser transportados a otro museo o galería, la experiencia de la obra se transforma con cada adecuación espacial y temporal. También es primordial la participación de asistentes distintos al artista que materialicen la experiencia física y psíquica de la misma (Reiss, xv).
• La apropiación (Figura 79). Es una estrategia de recolocación, anexión o abierto robo de propiedades culturales –objetos, ideas o notaciones– para cambiar de forma evidente sus significados originales (Welchman, 1). De esta manera se pone en duda la idea de originalidad artística y la valoración del objeto artístico como creación original y producto de la habilidad individual. Tampoco es exclusiva de un medio o género: puede ser utilizado en la literatura, la música y las artes visuales.
• Arte povera (Figura 80). Modalidad del arte objetual que responde a la colección hetérogénera de sustancias y formas que pueden ser desperdicios, los cuales son transportados al contexto de la galería o museo. Su significación no depende de sus elementos visuales o de sus procesos de producción, sino de la significación de sus materiales empleados (tierra, cera, piedras, basura), los cuales pueden transformarse a través del tiempo. De esta manera se combate la idea de obra como objeto acabado y coleccionable (Marchán, 322).
• El land art (Figura 81). Estas obras encuentran su campo de acción en la naturaleza física convertida en material artístico, por lo cual suelen adquirir proporciones monumentales. Aparece como práctica artística hacia 1960 en California (Marchán, 326).
Si como asegura María Acaso, la imagen artística contemporánea implica la intención de crear co-

nocimiento crítico y desea involucrar a un potencial espectador ¿de qué manera las publicaciones planeadas para la enseñanza-aprendizaje del arte contemporáneo son diseñadas para estar en consonancia con esas búsquedas? ¿Qué esfuerzos se hacen desde el punto de vista editorial para que artistas y público potencial compartan el código visual y lo utilicen para analizar los productos visuales en su contexto inmediato? ¿O ésta es una tarea que excede a las posibilidades del diseño?
La imagen didáctica: la gráfica didáctica
Los productos visuales informativos tienen como objetivo explícito el traspaso de información entre emisor y receptor. Dentro de esta clasificación los productos visuales didácticos son definidos por María Acaso como aquellos que, aunque puedan tener cualidades epistémicas –tienen propósitos documentales y buscan representar la

PROYECTOR Y CÁMARA
PISO CONSTRUIDO
CON BORDE BISELADO
Y SUPERFICIE
RETRORREFLECTIVA
COMPUTADORA
SUPERFICIE REFLEJANTE

Figuras 82 y 83. Una instalación como «Boundary Functions», de Scott Sona, requiere que la fotografía de registro sea acompañada de un esquema, cada uno con información distinta. Una demuestra que la instalación existe y detalla cómo se ve; otra explica cómo funciona y cuáles son sus componentes.
realidad de forma verosímil– o simbólicas –buscan transmitir información de carácter abstracto, de manera que no se puede recurrir a la realidad para configurar dicha imagen–, tienen una función didáctica específica (2006, 47).
Joan Costa es mucho más efectivo en su propósito de definir el concepto de didáctica en su relación con el diseño gráfico, al referirse a ella como una actitud que permite al receptor aprender no cuando recibe enseñanzas, sino cuando logra extraerlas del entorno por medio de la observación, la sensibilidad y el razonamiento (1991, 41) y logra así dominar un mensaje determinado para que le sea utilizable en su acción sobre el mundo (Moles, 1991, 28). En general, Costa y Moles (1991, 38) se interesan por dos modos complementarios de aprehensión de la realidad, expresados en dos formas de utilizar el lenguaje visual:
• La reproductividad icónica. Las imágenes propiamente dichas, procedimientos de la representación visual sujetos la percepción ocular, que se ocupan de la percepción y registro de datos adquiridos por estos medios.
• La representación de conocimientos. Los esquemas gráficos, que proceden de abstracciones y son una respuesta del diseñador a la reflexión, la comprensión o el trabajo mental que la autodidáctica elabora con esos datos.
Lo aquí descrito como una polarización, en realidad puede ser mejor comprendido como un continuum cuyo sustento es el concepto de icono o cualquier producto visual utilizado para representar a un objeto o idea. Ciertos iconos, como los signos lingüísticos, pueden ser diseñados para que su significado sea fijado y absoluto, y para que su apariencia no afecte su significado, porque representan ideas invisibles; otros iconos, los iconos pictóricos, son creados para ser parecidos a lo que representan, aunque ese parecido puede variar.
La variación dependerá de si el icono es más realista en su confección visual, es decir, está dotado de más atributos visibles y específicos, que conminan al receptor a prestar atención a la complejidad física y objetual de lo representado y a pensar en ello como algo específico, tal como lo hacen la fotografía y la pintura realista. Este tipo
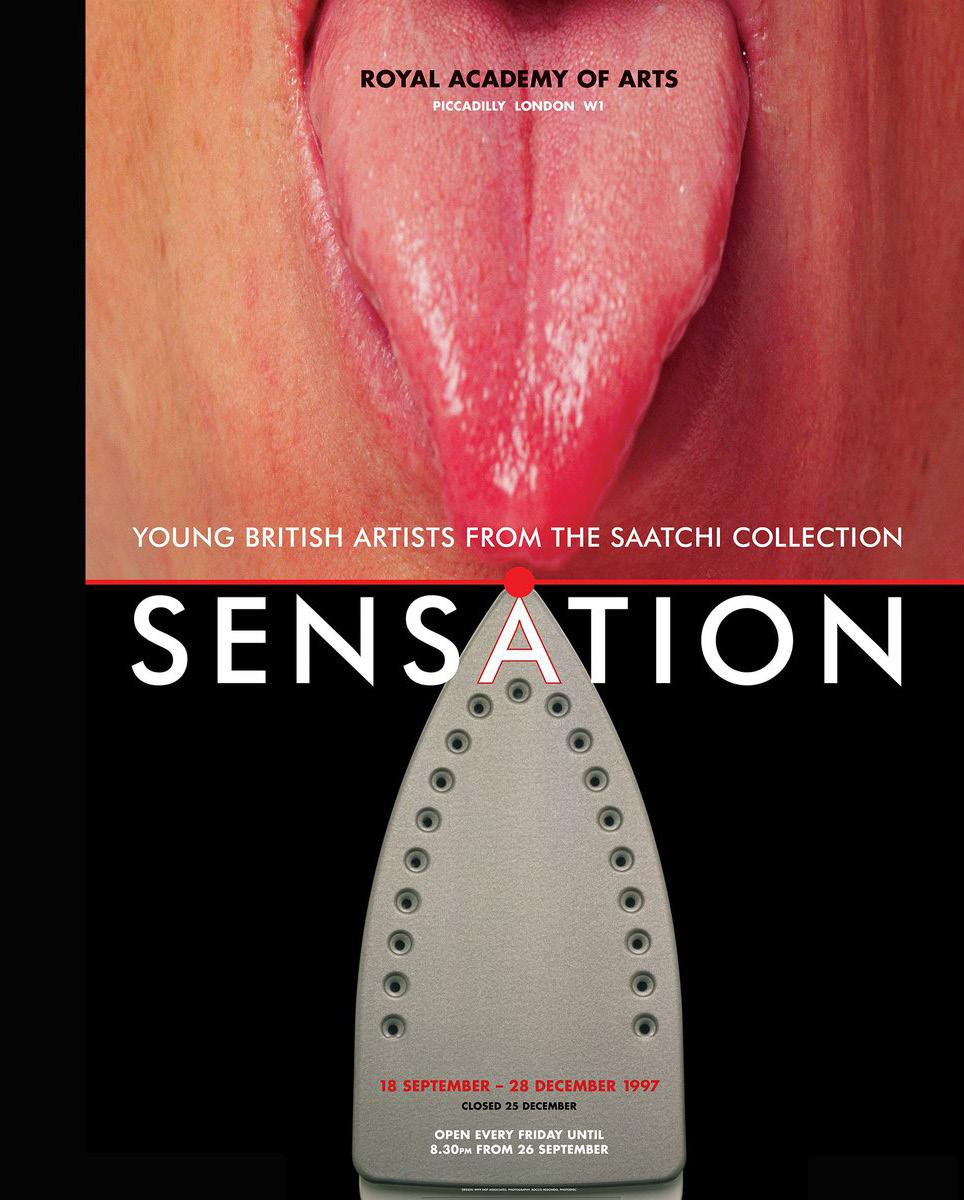
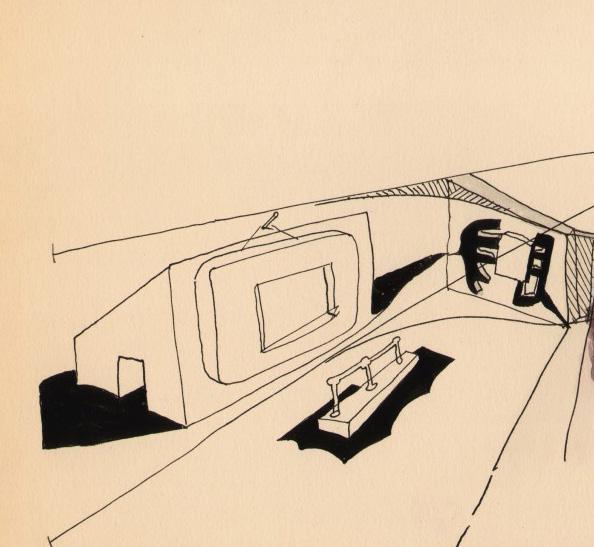
de productos visuales son recibidos de forma instantánea por el receptor, sin necesidad de una educación formal para extraer el mensaje.
En cambio, si el icono tiende a la abstracción, a través de la eliminación de los atributos de particularidad y la concentración en ciertos detalles, sólo los indispensables para reconocer la esencia de lo que se representa, es más probable que el receptor deje de prestar atención a la manera en como algo se ve, y se interese más por la idea detrás de lo que percibe visualmente. Así, este tipo de imagen estará más cercana a la escritura, que no es recibida, sino percibida, es decir, su decodificación requiere tiempo y un conocimiento especializado (McCloud, 28-53).
Por supuesto, una diferencia como ésta implica también que no hay un mismo tipo de receptor al cual el diseñador se dirige: uno posee un código especializado y otro no. El uso de uno u otro
enfoque dependerá todavía de la intención del diseñador de recurrir a alguna de las estrategias de comunicación a su disposición (Costa 1991, 57):
• La estrategia de persuasión (Figura 84). Identificada sobre todo con la publicidad o con la propaganda, consiste en un juego retórico que apela a la sorpresa, al impacto, la sensualidad perceptiva y la sensibilidad estética.
• La estrategia de mostración documentaria. Asimilable al concepto de imagen epistémica de Acaso; esta estrategia se relaciona con la fotografía, que aunque puede ser manipulada y modificada, corresponde al grado de mayor iconicidad de la imagen, y por tanto parece transmitir mayor cantidad de información verificable visualmente. De esa presunción tácita de veracidad deviene su poder de convicción.
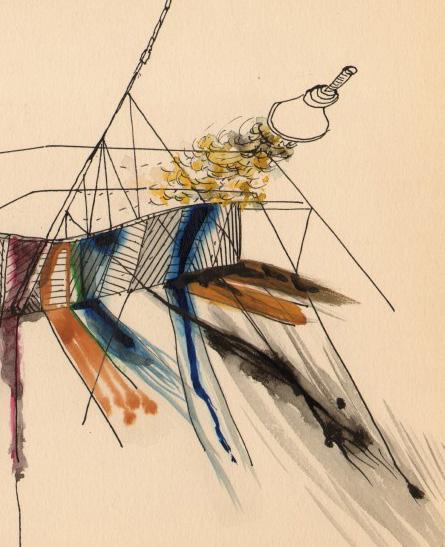
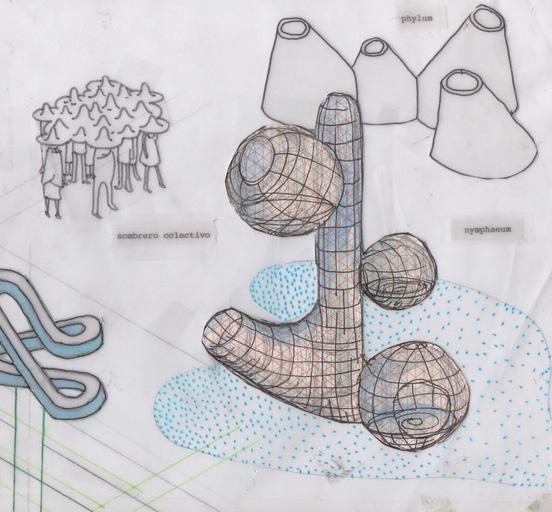
Figura 86. «Nymphaeum». Pedro Reyes, 2004. Tinta sobre papel. Cortesía del autor y labor Gallery, Mexico.
• La estrategia de razonamiento (Figura 85 y 86). Es un modo participativo, pues involucra al receptor de la imagen, en quien pretende activar la reflexión lógica a través de la presentación de conocimientos, la demostración y la explicitación. Es propiamente la gráfica didáctica o «el uso de procedimientos de la imagen, el dibujo, el croquis o el esquema para ayudar a los individuos a pensar y actuar a partir de informaciones pertinentes» (Costa, 1998, 17).
La operación intelectual y creativa implicada en la gráfica didáctica es la visualización, distinta a la representación, y que corresponde a: …hacer visibles y comprensibles al ser humano aspectos y fenómenos de la realidad que no son accesibles al ojo, y muchos de ellos ni siquiera son de naturaleza visual [...] el trabajo del visualista [...] consiste en transformar datos abs-
tractos y fenómenos complejos de la realidad, en mensajes visibles, haciendo así posible a los individuos ver «con sus propios ojos» tales datos y fenómenos que son directamente inaprehensibles –y por tanto inimaginables–, y comprender, a través de aquéllos, la información, el sentido oculto que contienen. Se trata de una «mediación didáctica» en la dialéctica de lo real directamente visible y lo real invisible (Costa, 1998, 14).
La visualización, aunque un acto creativo, pues requiere la imaginación, la habilidad y la propuesta original del diseñador, es sobre todo una «programación» de información útil, funcional, lógica, de conocimiento (Costa, 1998). Es por eso que Costa y Moles recurren a un experto en la gramática visual, Jacques Bertin, para establecer ciertas convenciones que puedan garantizar que las sensaciones visuales ante la imagen didáctica
conducirán, después de su comparación y asociación, a la percepción y significación deseadas.
La preocupación que motiva la investigación de Costa y Moles nace del abuso de la retórica verbal en obras destinadas a la transmisión del conocimiento, pues el texto lingüístico es un sistema fundamentalmente lineal o secuencial que depende, cognitivamente, de la capacidad limitada del receptor de retener en su memoria los diferentes fragmentos de una proposición para apreciar sus relaciones.
En comparación, la retórica visual explora los recursos del diseño editorial, como la página compaginada, la imagen y el esquema, los cuales son en esencia superficies, y cuya percepción:
…pertenece fundamentalmente a la teoría de la Forma y a la de la Exploración, una exploración libre donde el ojo es cautivo y donde los abandonos de la línea son distracción. Las formas elementales, la distribución de las partes en un todo, el juego de alternancia o de errancia entre Texto y Figura e Imagen, la redundancia o el contrapunto que se establecen entre ellos, la comprensión de la relación entre forma y fondo en toda imagen particular y general, los criterios puramente visuales [...] son los verdaderos elementos de la retórica visual
[...] Podemos pensar en línea, como quizás pretenderían Panofsky y McLuhan, hipnotizados por la dictadura provisional que ejerció en Occidente el carácter lineal de plomo de Gutemberg, o podemos pensar en superficie, como propone con simplicidad la imagen retórica o el esquema técnico, cuya pregnancia o fuerza demostrativa se establece sobre reglas que no son las de la imposición argumental de la linealidad (Moles, 30).
Lo anterior hace posible imaginar una relación entre la educación de las artes visuales y el diseño:
Figura 87. Diagrama de rosa de Florence Nightingale, uno de los más logrados ejemplos de visualización de datos. Cada campo representa un tipo de muerte: por enfermedad, por heridas de guerra o por otras causas. En Notas sobre asuntos que afectan la salud la eficiencia y la administración hospitalaria del ejército inglés, 1858.
un conocimiento novedoso y complejo, como en el que se ha convertido el arte contemporáneo –y en donde lo visual y la función de las imágenes en la sociedad son materia prima para la creatividad y objeto de investigación y reflexión–, que podría ser planteado en los términos de la didáctica gráfica a un público que no ha sido entrenado en los procedimientos de su interpretación o que no cuenta aún con las herramientas formales y conceptuales necesarias para su lectura.
La traducción del conocimiento especializado a obras de divulgación, que históricamente han hecho uso de soportes impresos, no es una práctica nueva, e incluso existe una convención acerca del tipo de recurso gráfico utilizado para las matemáticas (ilustraciones abstractas, gráficos, curvas y construcciones de dos o tres dimensiones), la física y la química (esquemas de proceso para los experimentos, o presentaciones de modelos estructurales), las ciencias de la tierra (esquemas, dibujos de cortes, y representaciones fotográficas y cartográficas) y la biología (ilustraciones altamente icónicas para mostrar la estructura de la célula, el sistema óseo o los órganos) (Deforge, 208).
Todo indica que no debería ser difícil, después de todo, la imagen artística y la didáctica comparten un código, el lenguaje visual. Sin embargo, se ha expuesto que en las ediciones propuestas por la Secretaría de Educación Pública de obras para la educación artística en México ha predominado una convención que privilegia el pensamiento lineal y las estrategias de mostración documental. ¿Es posible que algunos de los recursos desarrollados por la gráfica didáctica sean útiles para la presentación de los fenómenos del arte contemporáneo?
A continuación se sugieren algunas posibilidades, a partir de la clasificación propuesta por David Haslam (2010), complementada por observaciones de Joan Costa (1991) y ejemplos de algunos casos reales.
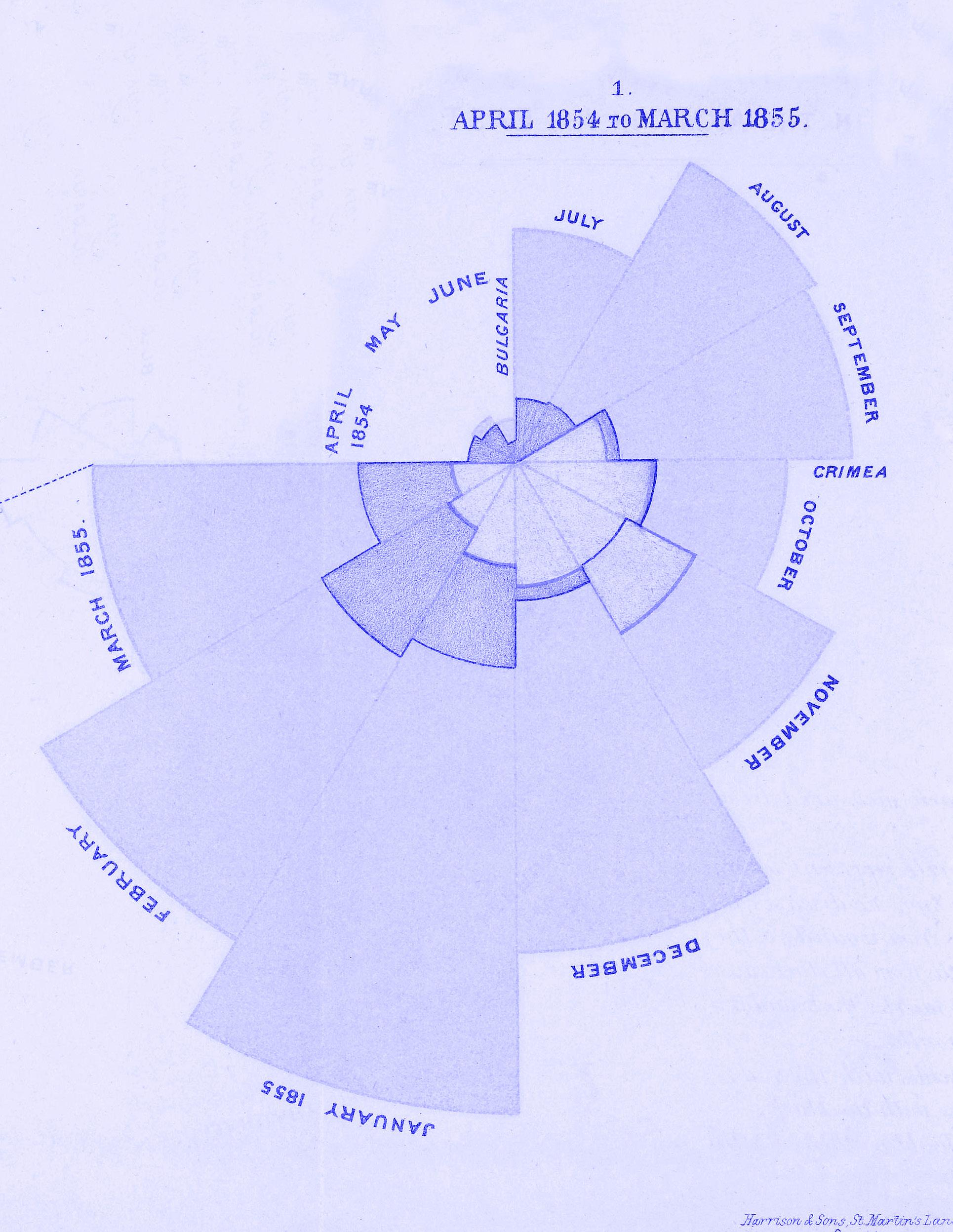
Las imágenes desempeñan un papel clave para ayudar a identificar objetos, personas e ideas. La presentación de este tipo de información se basa en el punto de vista, las siluetas, la escala, la precisión, el detalle, el color y las marcas. Costa sugiere dos posibilidades:
• Presentación de alta iconicidad. En lugar de presentar una lista de estos productos con su descripción textual, se presenta una fotografía o una ilustración altamente descriptiva.
• Presentación esquemática. Si la fotografía y su riqueza visual resultan excesivas para algunos casos, lo ideal será una ilustración más esquemática, tal vez un dibujo plano, sin perspectiva, complementada con leyendas y numeración. Un ejemplo claro de su aplicación para la educación artística puede encontrarse en la estrategia utilizada para el Método de dibujo mexicano de Adolfo Best Maugard.

Archivo líquido / Carlos Amorales
Este artista mexicano desarrolló su obra en el ámbito de la animación fílmica, el relato de ficción y la instalación, estableciendo un estudio multidisciplinario con la colaboración de psicoanalistas, diseñadores gráficos, escritores y músicos. Su proyecto Archivo Líquido (1998) es una base de datos de dibujos vectoriales que son la herramienta que unifica toda la obra de Amorales y se genera a partir de un esquema de imágenes familiares. Se ha convertido en un vocabulario visual pensado para el uso colaborativo y su reinterpretación.
Ilustraciones: © Carlos Amorales. Galería Kurimanzutto.


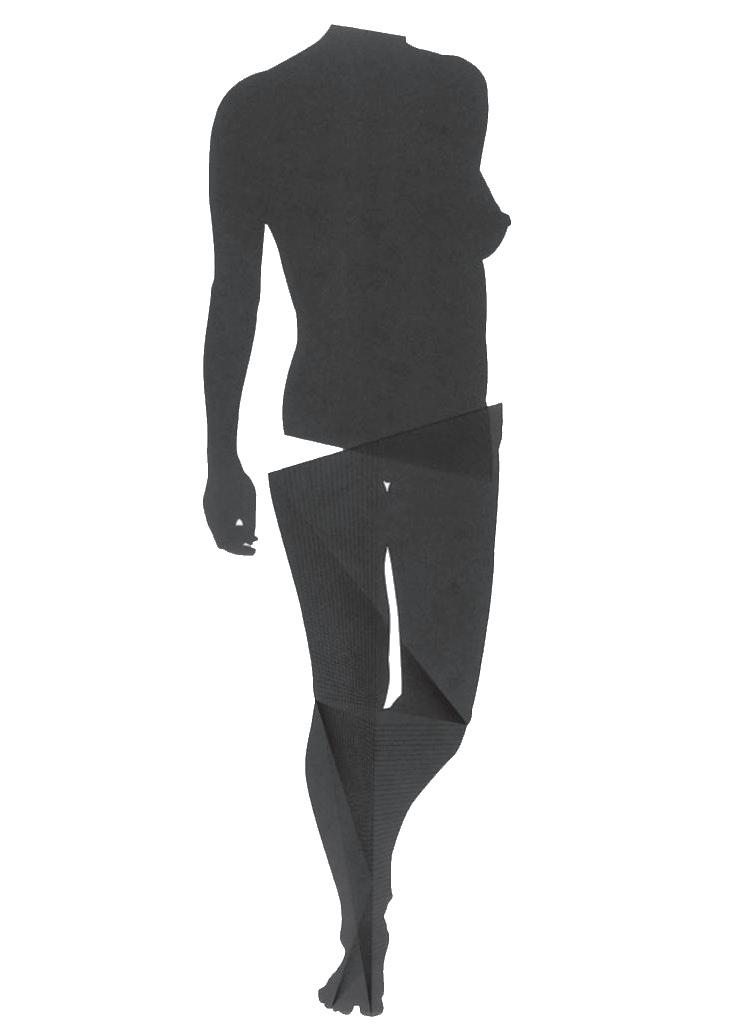


Es útil si se desea resaltar visualmente la importancia del tiempo como una variable; por ejemplo, en un libro de historia del arte su aplicación es fundamental, pero también puede servir para explicar procesos artísticos que se desarrollan a lo largo de un periodo de tiempo, como en un performance o una instalación cuyos materiales se transforman. En su representación más sencilla, la línea del tiempo:
• Muestra una sola secuencia de acontecimientos ordenados en relación con el tiempo.
• Recorre la página de izquierda a derecha, aunque también existen líneas de tiempo verticales. Depende de la planeación de dobleces del diseñador y la inserción del pliego en el libro.
• Puede incluir escalas para representar diferentes épocas o acontecimientos. También pueden contener sistemas de agrupación a través de elementos visuales o textuales.
• Las ilustraciones deben estar alineadas con la anotación de cada entrada, de lo contrario, se distorsiona la impresión visual de temas contemporáneos.
• Una escala contemporánea en la que se trazan los datos garantiza que toda la información sea comparable; sin embargo, si la entrada de datos en cada época es desigual, esto no será posible.
• Los ciclos pueden representarse de forma circular, lo cual no facilita las comparaciones, pero resulta sucinta para hacer referencia a las fases de una sola entrada.
Ilustración digital: Ana Guerrero, basada en el contenido del cortometraje El señor del maíz, de Punto Ciego, 2013.
Procesión para unir a un hombre de maíz / Alfadir Luna
Se trata una acción, iniciativa de Alfadir Luna para el Taller de Medio Audiovisuales, que se realiza anualmente para reunir a comerciantes de once distintos mercados públicos de la zona comercial conocida como «La Merced», quienes reensamblan la escultura del «Señor del maíz», la cual es desmembrada y repartida entre los mercados participantes siete noches antes del primer martes de la primera luna creciente de octubre, día en el que es realizada la procesión. Finalmente la escultura es recibida en el mercado mayordomo, donde es atendida durante un año. Está pensada para realizarse durante diez años y se espera que se convierta en una tradición y un detonador del sentido comunitario.
Se elige al primer mercado público mayordomo para reensamblar al «Señor del maíz»
Se añade el último miembro. Se guarda en el mercado mayordomo, hasta el siguiente año.
El primer martes de la primera luna creciente de octubre inicia la procesión. Se añade el primer miembro.
Se añade el tercer miembro
Se añade el segundo miembro
Desarrollados en el campo de la estadística, estos diagramas presentan visualmente las relaciones entre elementos o grupos de elementos.
• Diagrama de Venn. Muestra la relación entre grupos de elementos. La convención consiste en utilizar círculos para definir los grupos, aunque en ocasiones se incorporan elipses u otras formas geométricas. Cada círculo representa un grupo de información y la zona en que se superponen los dos círculos contiene elementos comunes. En teoría, el número de agrupaciones representadas puede ser infinito, pero el tamaño del diagrama y del soporte que lo contiene puede limitarlo.
• Diagrama de árbol. Muestra relaciones o derivaciones entre objetos, ideas, personas. Puede ilustrar información aditiva, cada nuevo nivel aporta complejidad al diagrama. También puede ilustrar información reductiva cuando el todo se descompone en sus partes constituyentes desde el extremo superior de la página. Los diagramas de este tipo sirven para demostrar el pensamiento analítico que permiten al lector identificar las partes de la información.
• Diagrama lineales. Representa la relación entre puntos o nódulos, no su posición geográfica. Utiliza un código de colores que permite al lector seguir los caminos lineales a través de la secuencia de intersecciones.
Esquemas: Ana Guerrero.
Fotografía: Daniela Uribe, Arte y Cultura, 2014
ARQUETIPO
PSICOLOGÍA
IMAGEN
SIGNO
VISUAL IMAGEN EN MEDIOS
COMUNICACIÓN
Atlas eidolon / Erick Beltrán
Este artista mexicano creó una escultura de discos giratorios que pone en movimiento elementos del imaginario mexicano (fotografías de personajes y eventos de la historia del país). La intención es representar la dinámica de la memoria colectiva, mediante un efecto visual casi hipnótico. La pieza está basada en sistemas medievales y renacentistas del arte de la memoria, así como en la teoría de la imagen del Atlas Mnemosyne del teórico del arte Aby Warburg. «La psique colectiva de un país se puede medir por medio de su bagaje iconológico», dice el artista.
Un atlas es un instrumento de localización. Expresa gráficamente regiones geográficas. Según la mitología griega, se trata de una imagen fantasmal. La pieza reúne 400 fotografías que se combinan de forma aleatoria. Al girar, los discos combinan las imágenes de forma que despliegan patrones históricos o iconos clave de la memoria colectiva. Atlas Eidolon es una gran escultura dinámica que emula a un atlas. Cuenta con 150 casillas de imágenes simbólicas. Un esquema, que acompaña a la exposición, muestra las posibilidades de su lectura.
Un atlas es un instrumento de localización. Expresa gráficamente regiones geográficas.
Según la mitología griega, se trata de una imagen fantasmal
La pieza reúne 400 fotografías que se combinan de forma aleatoria

Atlas Eidolon es una gran escultura dinámica que emula a un atlas.
Al girar, los discos combinan las imágenes de forma que despliegan patrones históricos o iconos clave de la memoria colectiva.
Cuenta con 150 casillas de imágenes simbólicas. Este esquema, que acompaña a la exposición, muestra las posibilidades de su lectura.
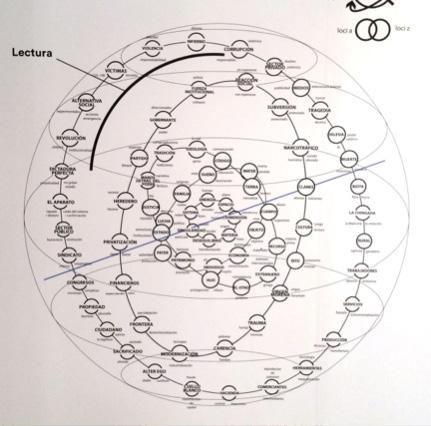
Representaciones de tres dimensiones en dos dimensiones
Sus convenciones se desarrollaron en el campo de la arquitectura y la ingeniería, y requieren de un experto en dibujo técnico. Los más comunes que pueden adaptarse para no especialistas son:
• Dibujo ortogonal. Describe objetos tridimensionales en dos dimensiones y muestran la posición exacta, el tamaño y la forma de cualquier objeto. La mayor parte de los objetos sólidos consisten en superficies que se definen mediante líneas y esquinas que pueden verse como puntos en el espacio. La ubicación espacial se logra en dos o más dibujos que representan el mismo punto en el espacio, dos planos, el vertical y el horizontal, mostrados en ángulos rectos entre sí permiten localizar el punto exacto. Todos los dibujos deben mantener una escala común.
• Proyección axonométrica. Presenta las tres superficies de un objeto en un solo dibujo. Se emplean para proporcionar una visión general de un paisaje, un edificio, un objeto y se puede combinar con secciones transversales, o mostrarse en secuencias para mostrar los cambios en el tiempo.
• Perspectiva. Representa un mundo tridimensional desde un único punto de vista. Los objetos cercanos a este punto de vista se ven más grandes, mientras que los que figuran más lejos parecen más pequeños. Los dibujos en perspectiva toman la relación entre el punto de vista, el objeto, la línea del horizonte y el punto de fuga y trazan todos esos elementos en un plano de imagen invisible. Ilustración digital: Avin Guerrero.
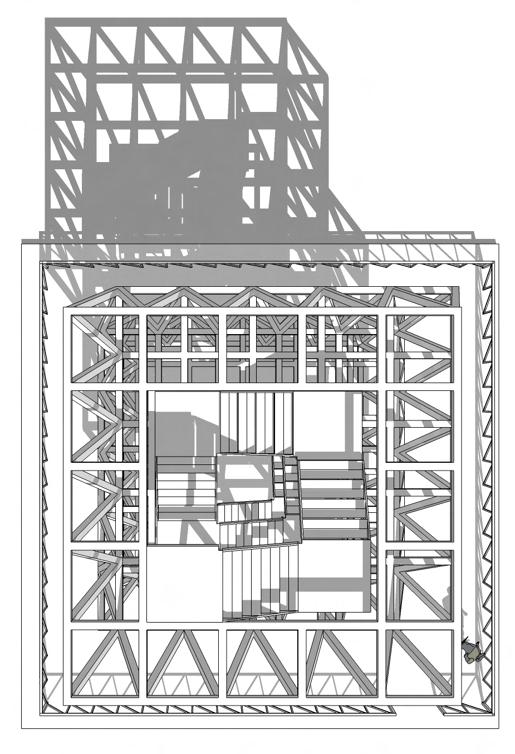
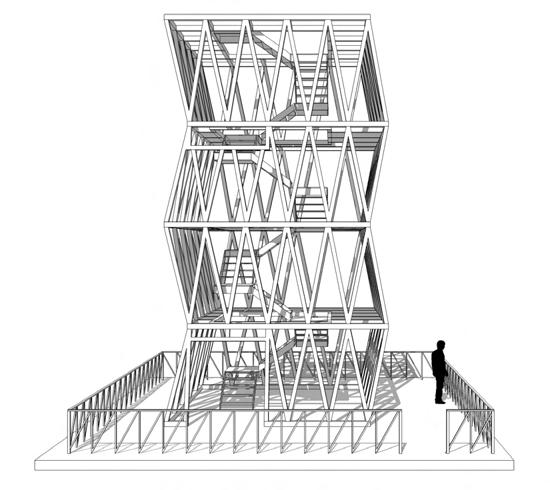
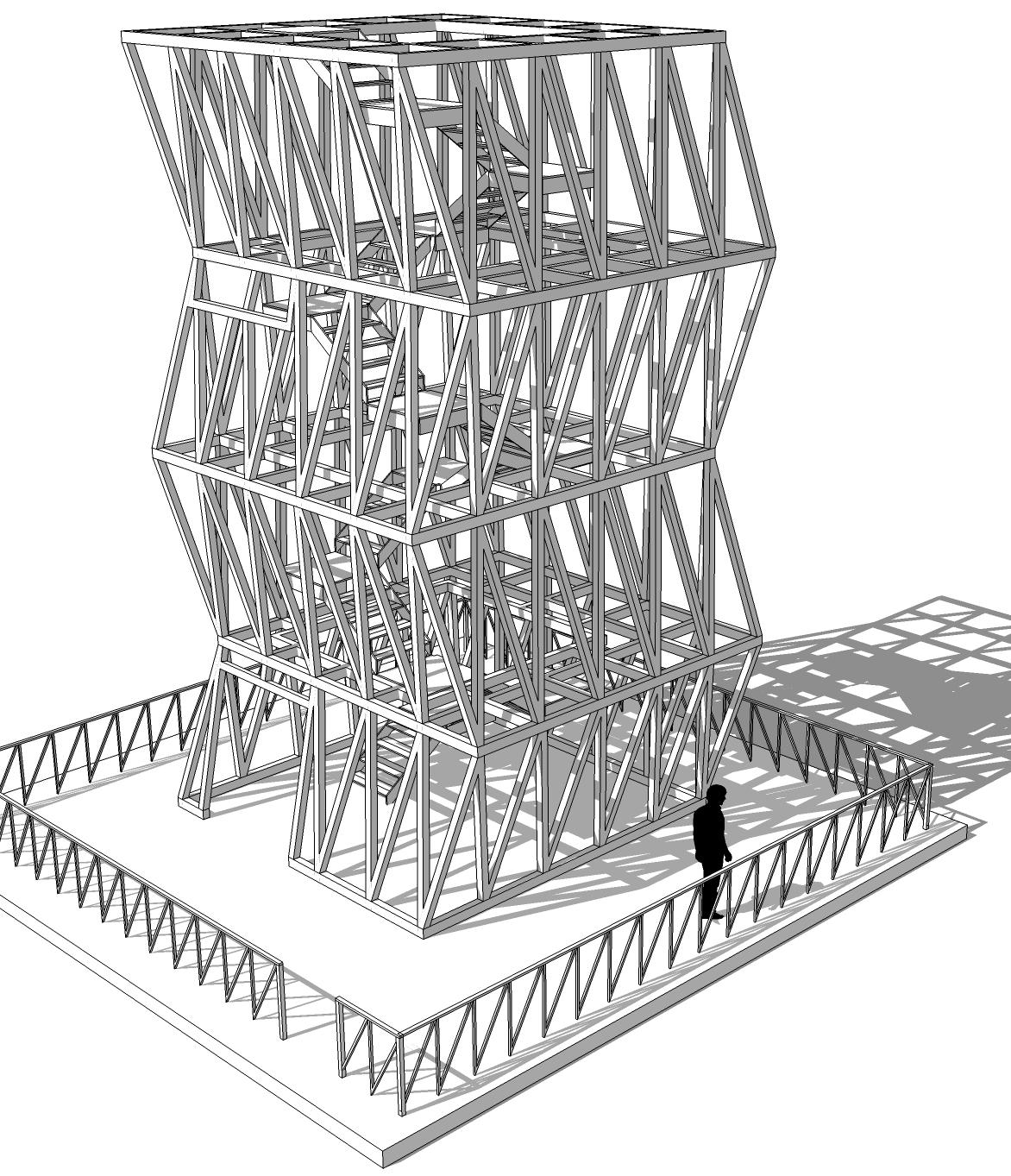
Zik zak / Pedro Reyes
Se trata de una comisión para la ciudad alemana de Braunschweig, como una reinterpretación de las casas tradicionales conocidas como Fachwerke. El artista exploró tanto las técnicas tradicionales de construcción, como la creación de ilusiones ópticas al hacer una nueva propuesta de formas. El esquema muestra el interior del edificio, visto sin su cubierta y desde distintas perspectivas.
Algunos son acompañados de leyendas y numeración. El necesario considerar:
• El número de fases necesarias para una explicación satisfactoria.
• Es recomendable el dibujo lineal con un nú-
mero limitado de elementos visuales: un color o una textura pueden añadir énfasis en los detalles importantes. La alta iconicidad atrae la atención a rasgos particulares.
• La idea de secuencia funciona gracias al principio de figura-fondo: se percibe movimiento si se mantienen la constancia en uno de los elementos, mientras otro demuestra cambios.
Cambio de piel / Lorena Orozco
Ilustración digital: Ana Guerrero.
En esta acción de 2006 la artista deambuló por la calle con una gran cantidad de ropa puesta, de la cual se despojó en puntos específicos de la ciudad. Esta ropa fue utilizada como un elemento simbólico de transformación humana; aunado
a esto, cada prenda contuvo palabras como «incertidumbre» o «miedo». Se despojó de la última prenda en la Alameda Central de la Ciudad de México.
Los símbolos sirven para sustituir a las palabras, ya que ocupan menos espacio, aunque para ello requieren que diseñador y receptor compartan el código comunicativo propuesto.
Ilustraciones digitales: © Freepik
El cuerpo perfecto. Tu cuerpo es tu templo, y lo veneras tanto que te matas de hambre.
Grillete. Esa dulce atadura económica, sentimental, emocional y social.
Sentimentalismo. Llorando por los rincones van las mujeres indefensas, abnegadas.
Biberón. Para darle de comer a sus hijos. ¿Para qué existe si no para tener hijos?
Cinturón de castidad. Para guardar la virginidad de las señoritas.
Víctima de la moda. La belleza cuesta caro y duele, pero todo sea por estar a la moda.
Quehaceres del hogar. El peor trabajo del mundo, nunca se acaba, no se agradece.
No me cuelgues tus milagritos / Liz Misterio
Creada en 2010 en el Taller de Medios Múltiples de José Miguel González Casanova, Consistió en un vestido de xv años que hizo un recorrido desde el centro de la Ciudad de México en un carrito tamalero. Tenía nueve «milagritos» pegados que simbolizaban una enajenación de la vida de las mujeres: casarse, tener hijos, ser guapa, saber hacer quehacer... Al poner los pines, la gente rompía con la festividad de los xv años.
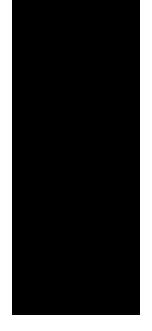
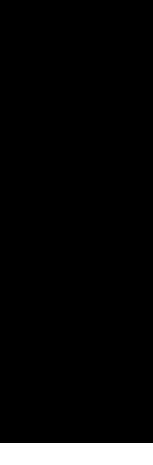
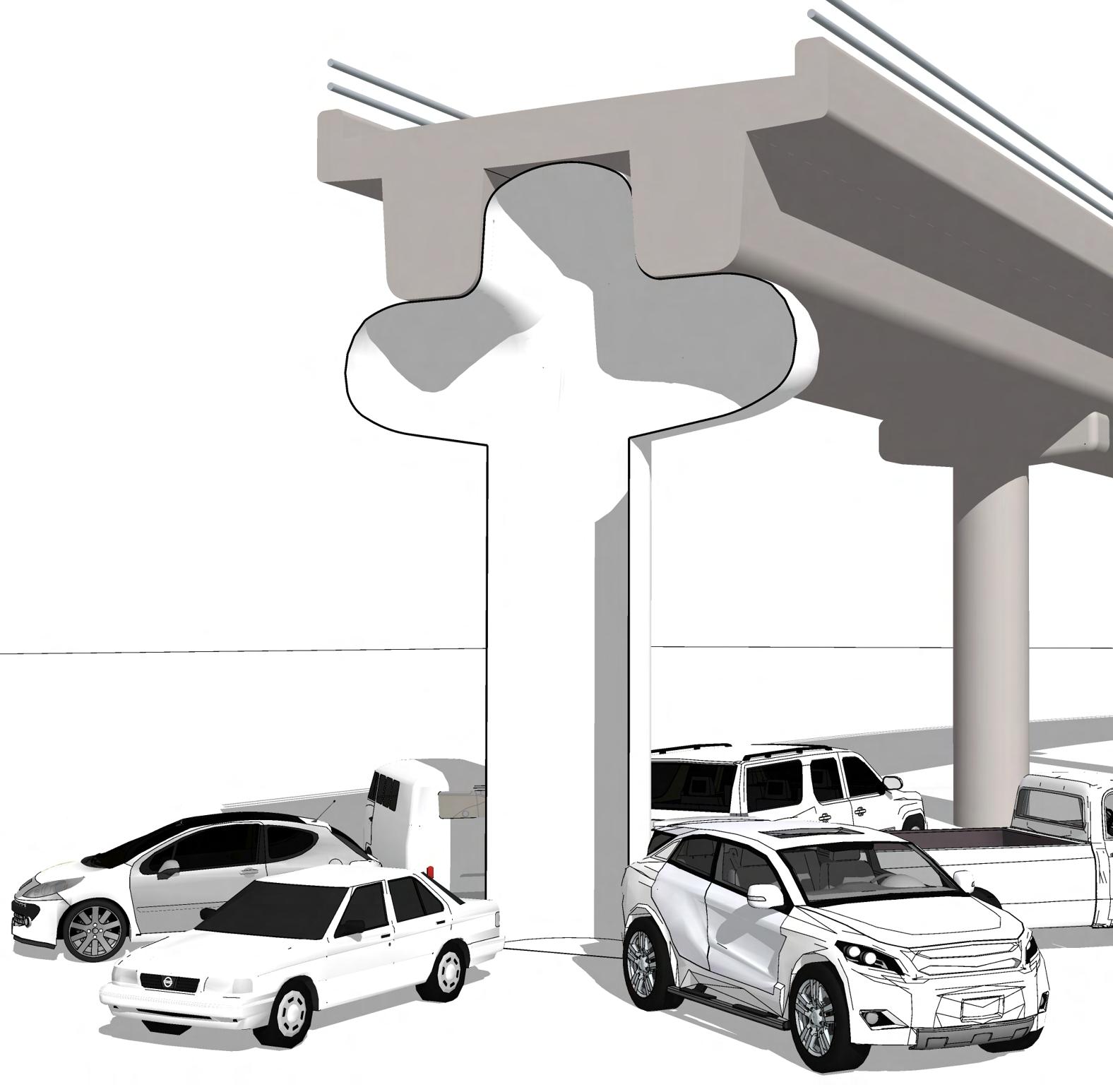
Si se desea mostrar la estructura compleja de un objeto tridimensional –un mecanismo o una estructura orgánica– se puede sustituir la descripción verbal de sus partes con un dibujo técnico que utilice estrategias para su mostración. Tiene el inconveniente de que obliga al espectador a re-
ferirse de la pieza a su leyenda de identificación y de ahí a una lista descriptiva, además de tener que integrar todas las piezas en su funcionamiento. Puede ser un esfuerzo un poco excesivo para el lector medio. Sus posibles expresiones son las siguientes:
Exhaust / Marcela Armas
La instalación/acción forma parte de un proyecto que examina la relación del uso de energéticos de origen fósil en la conformación del espacio urbano. Se basa en la construcción de una serie de envoltorios de plástico que funcionan como contenedores del residuo gaseoso arrojado por el escape de
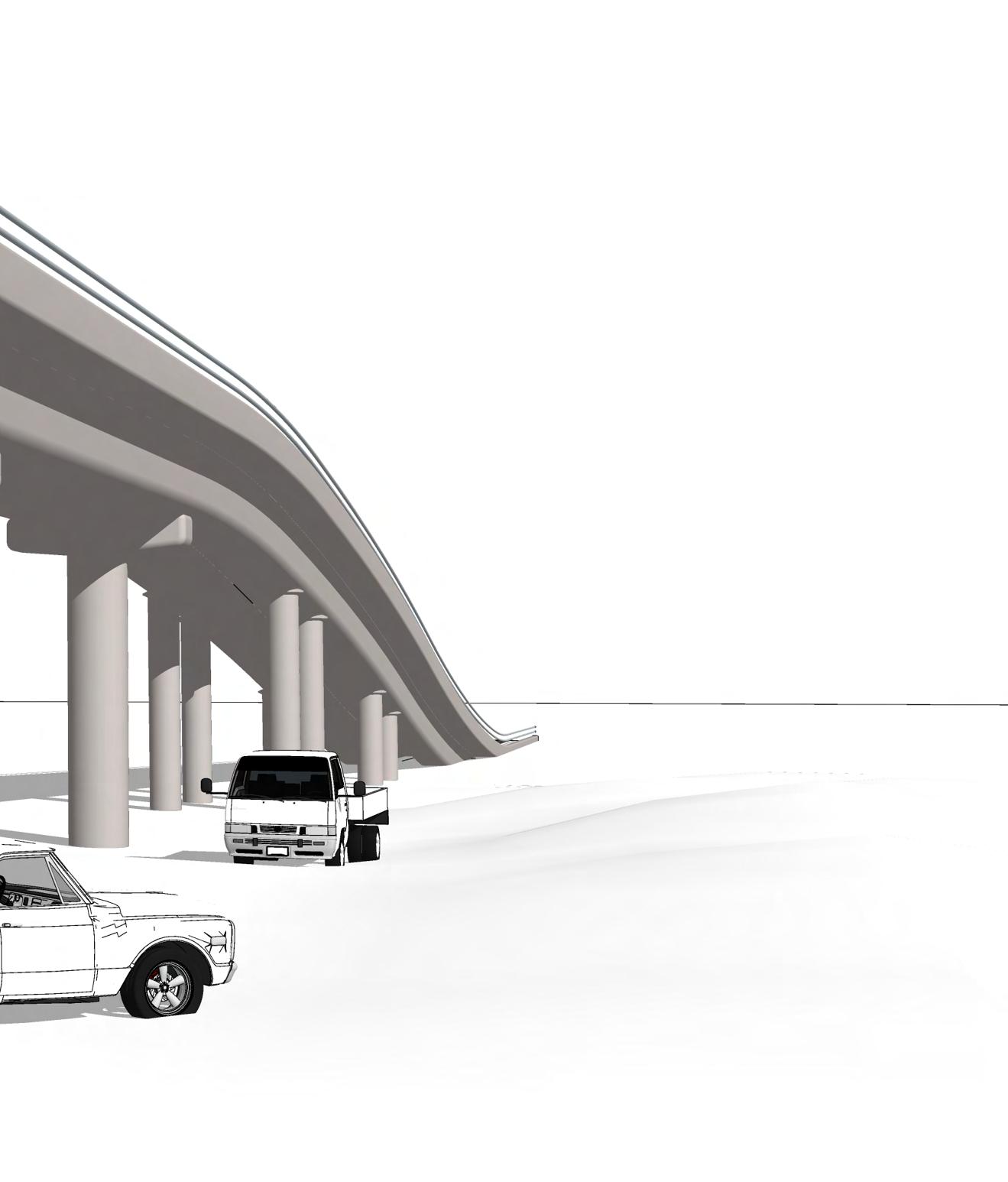
diversos vehículos de combustión interna encendidos. La obra señala la relación de estas máquinas y la ciudad, a partir de su potencial para visibilizar los contaminantes, que ocupan un lugar en el espacio, en este caso como uno de los pilares del Periférico de la Ciudad de México.
«Desplegué estas obstrucciones como una suerte de embolias del espacio. La estrategia fue visibilizarlo como columnas de gas»
Ilustración digital: Avin Guerrero.
• Secciones transversales. Es el dibujo de un corte en un objeto sólido, desde una perspectiva como la vista alzada o la visión tres cuartos. Es común en el dibujo arquitectónico, pero podría mostrar la visualización interior y exterior simultánea de ciertas instalaciones artísticas.
• Dibujos esquemáticos. A diferencia de las secciones transversales, los dibujos esquemáticos no muestran detallados todos los elementos individuales, sino que explican principios generales. Los dibujos tienden a ser genéricos en lugar de basarse en un objeto específico.

La educación del arte visual contemporáneo a través del libro
A pesar de que la gráfica didáctica abre a la educación de las artes visuales contemporáneas nuevas posibilidades comunicativas, es necesario actuar con cautela y tener la certeza de que se comprende el objeto que se pretende hacer comunicable. A diferencia de la enseñanza de la lengua, las ciencias naturales o la historia, que son fácilmente diferenciables del diseño, al comunicar gráfica y didácticamente sobre arte visual persiste el peligro de confundirlos. Mientras la imagen artística tiende intencionalmente a la polisemia, la imagen didáctica pretende ser unívoca, precisa en la transmisión de conocimientos –si bien no puede clausurar las múltiples interpretaciones determinadas por las condiciones culturales de los receptores– tal como lo expresa Bertin (Costa et. al 1991, 16) en el esquema inferior.
Por otra parte, no hay duda de que esta confusión entre la imagen como arte y la imagen como diseño puede deberse a su historia común, cuando los principios del arte moderno, particularmente
en el modelo pedagógico de la Bauhaus, se concentraba en descubrir los componentes básicos del lenguaje visual, demostrar la universalidad de las leyes perceptivas y psicológicas y reducir la práctica artística a los elementos fundamentales de una sintaxis inmanente al medio (de Duve, 23).
Como se ha analizado antes, este modelo permaneció estable hasta la década de 1960, cuando el arte de vanguardia y los defensores críticos de la pureza de los medios artísticos entran en franco declive frente a manifestaciones alternativas que cuestionan la esencialidad del arte basado en la percepción, la noción del lenguaje del arte como estructura lógica, y los resultados de los análisis estructurales de la imagen (29).
El «desfase» entre la teoría del arte y la teoría del diseño como gráfica didáctica es evidente en las evocaciones del arte que tanto Joan Costa como Jorge de Buen distinguen del diseño: pintura clásica o moderna, en la que la cuestión estética es primordial, y que parece pasar por alto los debates de las vanguardias y el arte posmoderno acerca de si el arte debe asumir búsquedas estéticas para ser arte, o si debe estar subyugada a la
Lo ideal es que el dato transmitido siempre sea igual al dato percibido
Se busca transmitir un dato
Se elabora un dibujo
Se visualiza el dibujo
Se percibe el dato
interpretación simbólica en lugar de sólo experimentar con las posibilidades del medio.
También es apreciable en la atención que Costa presta al dibujo esquemático por encima la fotografía. Como se ha visto, la fotografía cumple numerosas funciones: puede ser concebida artísticamente, ya sea en su acepción pictórica y práctica cuando documenta de acciones y objetos artísticos efímeros o de escalas difíciles de ser percibidas directamente (como el land art, el arte monumental o el arte miniatura); igualmente, puede adquirir funciones informativas y didácticas cuando es necesario transmitir visualmente información que se presume es veraz, por ejemplo, en la divulgación científica.
No obstante, editorialmente esta complejidad ha sido muy mal atendida, si no es que borrada, en publicaciones dedicadas a la educación artística. En el capítulo dos de esta investigación se han identificado formas en que el conocimiento destinado a la educación artística –la historia del arte, la práctica del dibujo, los elementos del diseño– se ha planeado y distribuido en soportes
«El diseño tiene un papel trascendetal cuando ayuda al estudiante a enfocar su atención»
Figura 90. «Hágalo usted mismo», Iván Trueta. Museo Carillo Gil, 2017. En este ejemplo, un diagrama secuencial es utilizado como recurso artístico.
editoriales destinados a la formación básica en México. Estas formas comprenden una composición basada en el texto que combina un conocimiento que debe ser leído y memorizado, con una selección iconográfica que sirve para ejemplificar o para acompañar a ese texto. ¿Es suficiente esta forma de representación para transmitir un conocimiento sobre prácticas que involucran el movimiento, múltiples soportes y medios, escalas que superan al del formato del libro, acciones y procesos, dimensiones espaciales y temporales o para las que el objeto físico es irrelevante en comparación con algo intangible visualmente como una idea? ¿Las fotografías seleccionadas exponen la actualidad de la práctica artística en el contexto global y multicultural del México del siglo xxi?
Por otra parte, cuando la fotografía pretende dar cuenta de la existencia de un original, sin importar si la tecnología de la reproducción transmite detalles esenciales como el color, la escala, la textura o la tridimensionalidad. Sin duda es todavía más difícil de justificar en la reproducción del performance, el happening, la instalación o el video, si se toma en cuenta que en estos casos la fotografía sólo deja constancia de que el acto o el proceso artístico tuvo lugar, no de las maneras de interpretarlo, la secuencia temporal y espacial de los procesos y ambientes o los conceptos que sustentaron a cada uno.
Pero donde estos reduccionismos son, además de inadecuados, peligrosos, es en la representación de obras bidimensionales. Como se recordará, la imagen altamente icónica es recibida instantáneamente, aparente sin mediación o necesidad de educación formal para extraer de ella el mensaje, lo que desde el punto de vista pedagógico puede llevar a un alumno sin formación para la apreciación artística, sin referencia del código visual o del contexto de producción de una imagen y sin las herramientas críticas para interrogarla, a recorrerla como una superficie sin que se avive en él algún interés cognitivo.
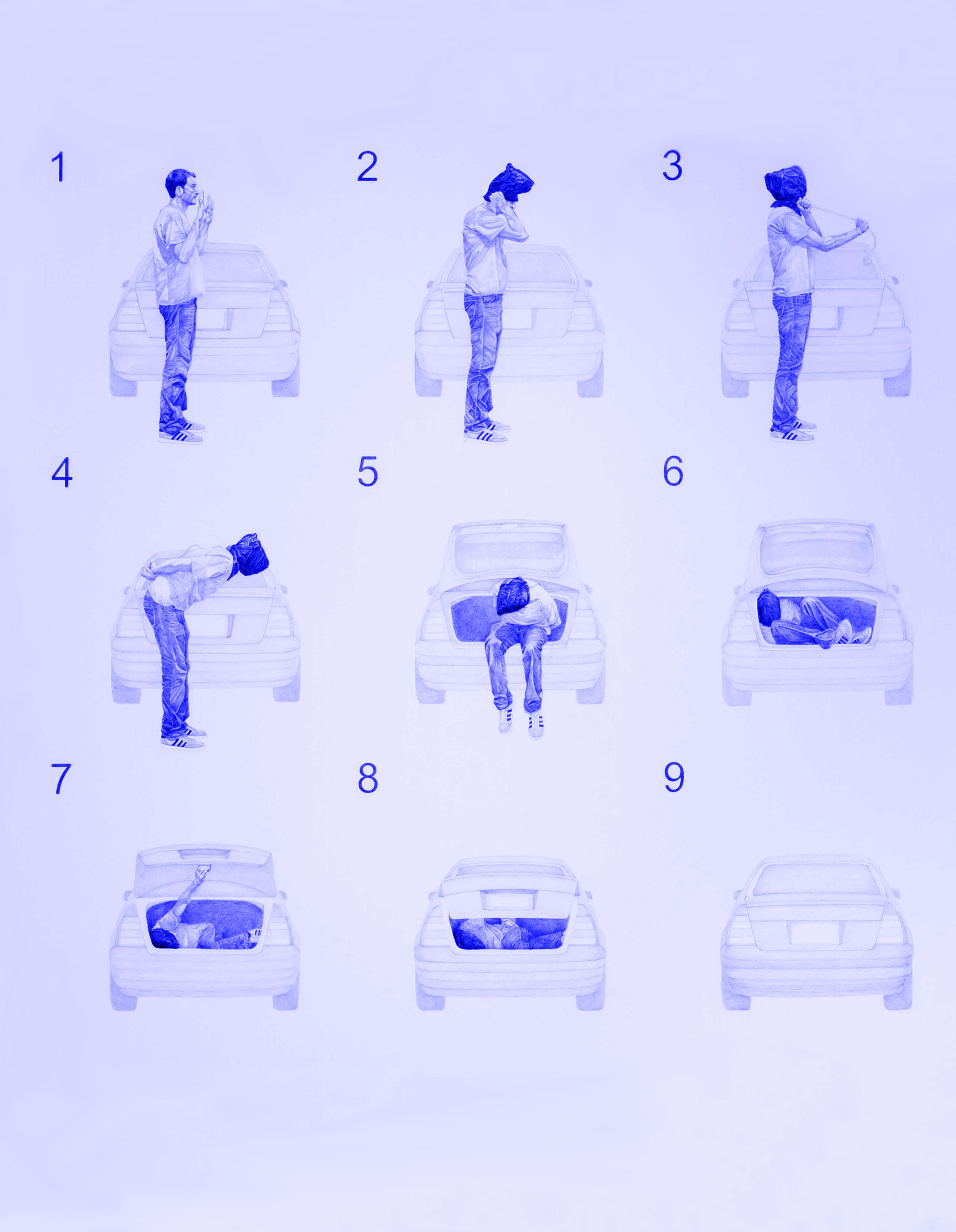

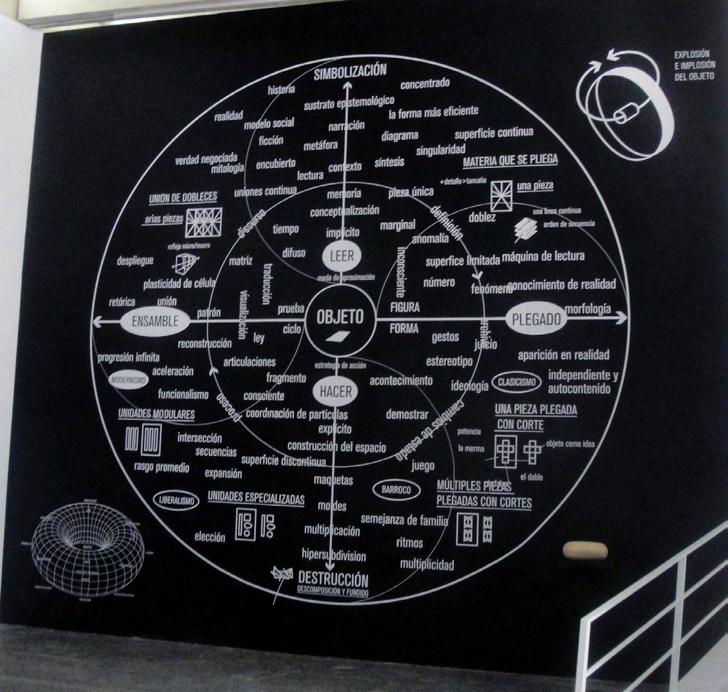

Es contra esa noción de la imagen que teóricos como Fernando Hernández (2010) proponen para el siglo xxi una educación artística para la comprensión de la cultura visual, en la cual la imagen «NO ES lo que se percibe, ni lo que se deriva de su análisis formal o histórico» (177).
Aunque es necesario que los estudiantes reconozcan los aspectos visuales de una imagen y aborden la cultura visual a través del contexto histórico y social, este modelo se preocupa sobre todo por los cuestionamientos que normalmente no se hacen a las imágenes: ¿qué conocimientos ayudan a comprender mejor las imágenes artísticas? ¿Cómo han sido miradas las imágenes artísticas a través de la historia? ¿Qué dicen las imágenes sobre las concepciones culturales de las sociedades? ¿Cómo afectan las imágenes la vida de los individuos? ¿Las imágenes percibidas representan a todas las formas de arte, de todos los grupos en una sociedad, o se privilegian unas sobre otras basándose en criterios de género o de etnias?
Para contravenir actitudes pasivas ante las imágenes, un nuevo tipo de libro didáctico debería fomentar una traducción gráfica de las estrategias de comprensión de los estudiantes de los elementos de la cultura visual propuestos por Hernández (177):
• Descriptivas (Figura 91). El estudiante debe cuestionar lo que ve, qué representa o qué se trata de representar y cómo es. Si no tiene la preparación para hacer los cuestionamientos por sí mismo, el diseño debe contemplar la expresión y énfasis de estas preguntas, a través de la tipografía, el tamaño o el uso del color.
• Analíticas (Figura 92). El estudiante debe reconocer y nombrar los componentes que configuran la representación. La cualidad de intervención material del diseño editorial didáctico puede estar al servicio de esta estrategia.
• Interpretativas (Figura 93). Los estudiantes producen significados relacionados con las imágenes analizadas, y con sus propias referencias visuales. Es esencial que se anime a los estudiantes a conectar las referencias visuales seleccionadas para el diseño editorial y pedagógico con las propias.
Figura 91. «Train of thought». Mike Dargas, 2015. Figura 92. «Modelos para construir objetos». Erick Beltrán, 2015. Figura 93. «Sin título». Erick Beltrán, 2015. Labor Art Gallery. Figura 94. «Protogeometrías». Héctor Zamora, 2017. Cortesía del artista y labor, Ciudad de México. Figura 95. Video instalación, Hermann Nitsch, 1968, Box Company.
• Críticas (Figura 94). Planteada desde la valoración de las producciones visuales, basada en argumentos fundamentados y con la finalidad de formular nuevos problemas y posibilidades de representación e interpretación.
Hernández también propone recomendaciones para la selección iconográfica (180), según las cuales las imágenes deben:
• Ser inquietantes (Figura 95)
• Estar relacionadas con valores compartidos en diferentes culturas
• Reflejar voces de la comunidad.
• Estar abiertas a múltiples interpretaciones.
• Referirse a la vida de la gente.
• Expresar valores estéticos.
• Hacer pensar al espectador.
• No ser herméticas.
• No ser sólo una expresión del narcisista.
• Mirar hacia el futuro.
• No estar obsesionadas por la idea de novedad.
Aunque las afirmaciones de Hernández se realizan en un plano tal vez demasiado abstracto, o que presupone conocimientos tanto del diseñador didáctico, del diseñador editorial e incluso de un potencial docente que elabore sus propios recursos –por ejemplo, ¿cómo se define una imagen «inquietante» más allá del concepto de desequilibrio visual?– es necesario reconocer que están en consonancia con el ideal del espectador del arte contemporáneo descrito por María Acaso (2006, 56) que de estar acostumbrado a mantener una posición pasiva ante la obra de arte, toma las riendas del acto de contemplación, y termina la lectura de la imagen al activar sus conocimientos, su capacidad de relación, incluso su creatividad. La cuestión a resolver sería si la selección de imágenes podría, por sí misma, concretar esa transición deseable.


«
Y si fuera posible que un proyecto de libro didáctico combinara los elementos del diseño editorial y la gráfica didáctica para ofrecer una solución educativa que cumpliera los ideales de la educación para la comprensión de las artes visuales contemporáneas, todavía sería necesario hacer frente a las dos preguntas, una práctica y otra estética, planteadas por Néstor García Canclini: ¿en verdad es posible abolir la distancia entre los artistas y los espectadores? ¿Tienen valor los intentos de reconvertir los mensajes artísticos en función de públicos masivos? (1990, 129) García Canclini tiene razones para temer por las posibles consecuencias, pues en un intento de acabar con el monopolio del saber por los especialistas, los museos y sus recientes departamentos pedagógicos idearon recursos gráficos que transmitieran lo necesario para hacer comprensible la exposición a las obras de arte. El problema, explica García Canclini, que consideran aquellos adscritos a la crítica “culta”, es que...
contextualizar las obras perjudica la contemplación desinteresada que debiera caracterizar toda relación con el arte. Los esfuerzos didácticos reducirían la obra al contexto, lo formal a lo funcional, la relación empática con una cultura incorporada en la familia y la escuela a la relación explicada con informaciones aprendidas en museos desencantados (1990, 129).
La pregunta subyacente es bastante difícil de responder: ¿cómo pueden coexistir las instituciones
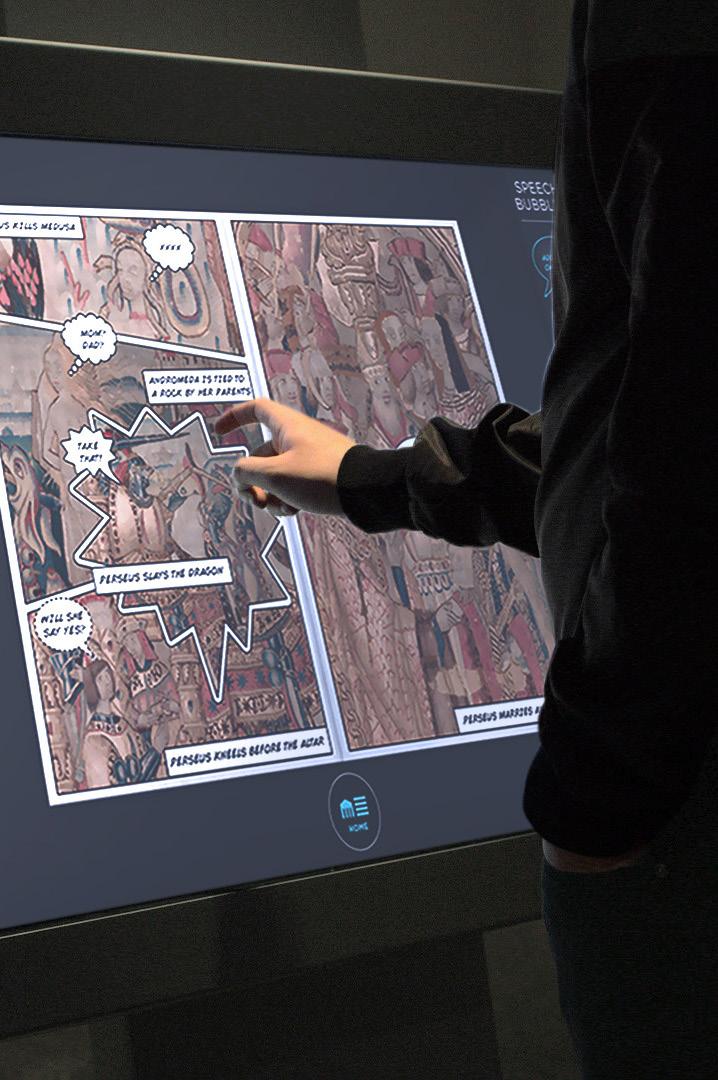

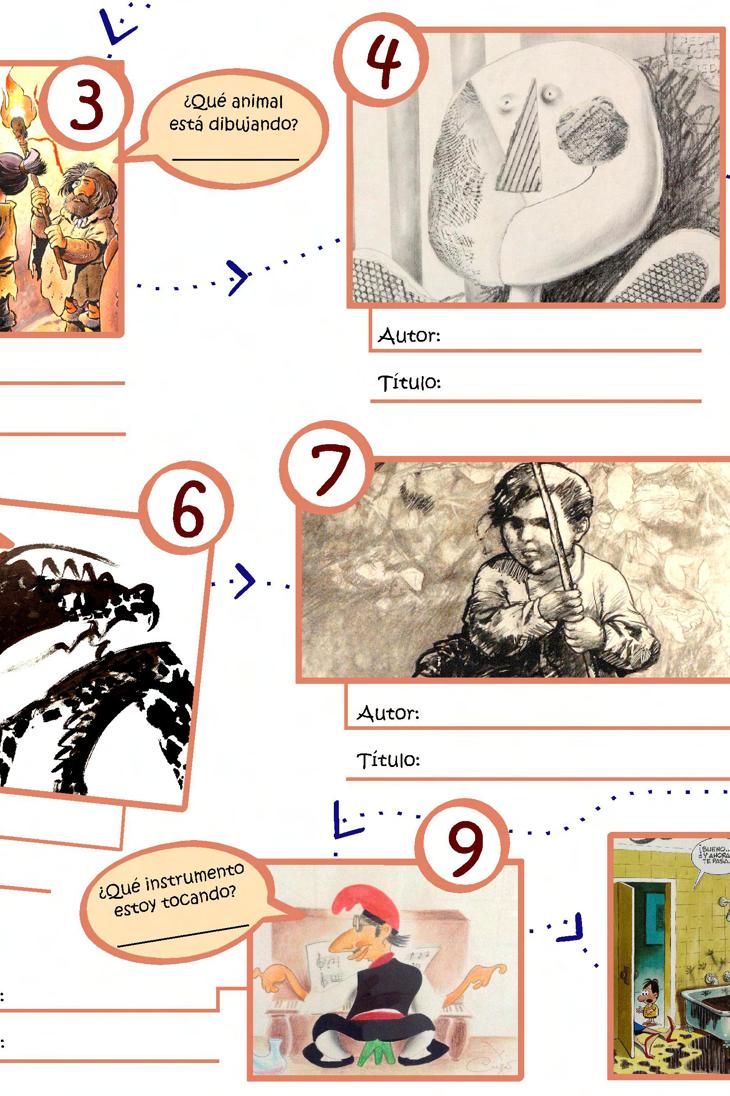

Figura 96. El público puede combinar un tapiz con un cómic en el Tell a Story Lens. Local Projects. Figura 97. También pueden usar el escáner. Figura 98. Hoja de sala de El Museo de Dibujo Julio Gavín-Castillo de Larrés. Figura 99. Explorando la pintura holandesa en la pared de la colección.
cultas (el arte contemporáneo, su academia, sus museos y galerías, su mercado) con las tendencias masificadoras (el libro didáctico)?
La percepción no es un fenómeno esencialmente objetivo, sino que depende de las referencias previas de los receptores, quienes si no han sido entrenados o no encuentran una relación experiencial con el estímulo frente a ellos, no podrán anular la distancia entre lo que las obras modernas y contemporáneas llevan como conocimiento implícito y lo que puede digerirse en el rato de la visita o la lectura. Si la información no se selecciona y focaliza con actitud crítica, es probable que el público desplace su concentración a la obra biográfica del artista o la anécdota histórica.
A pesar de todo, García Canclini concuerda con la necesidad de desarrollar estrategias para la educación de los públicos que vuelvan al lenguaje visual el sustento de sus propuestas:
En sociedades con alto índice de analfabetismo, documentar y organizar la cultura preferentemente por medios escritos es una manera de reservar para minorías la memoria y el uso de los bienes simbólicos. Aún en los países que incorporaron desde la primera mitad del siglo xx a amplios sectores a la educación formal [...] el predominio de la escritura implica un modo más intelectualizado de circulación y apropiación de los bienes culturales, ajeno a las clases subalternas, habituadas a la elaboración y comunicación visual de sus experiencias [...] Ser culto ha implicado reprimir la dimensión visual en nuestra relación perceptiva con el mundo e inscribir su elaboración simbólica en un registro escrito (135).
La visualización gráfica abre este camino para la educación de las artes visuales contemporáneas, el llamado conocimiento directo, mencionado por Costa, que «es una acción del individuo, un proceso lógico-pragmático y una vivencia. Tiene mucho de descubrimiento propio» (1998, 26).

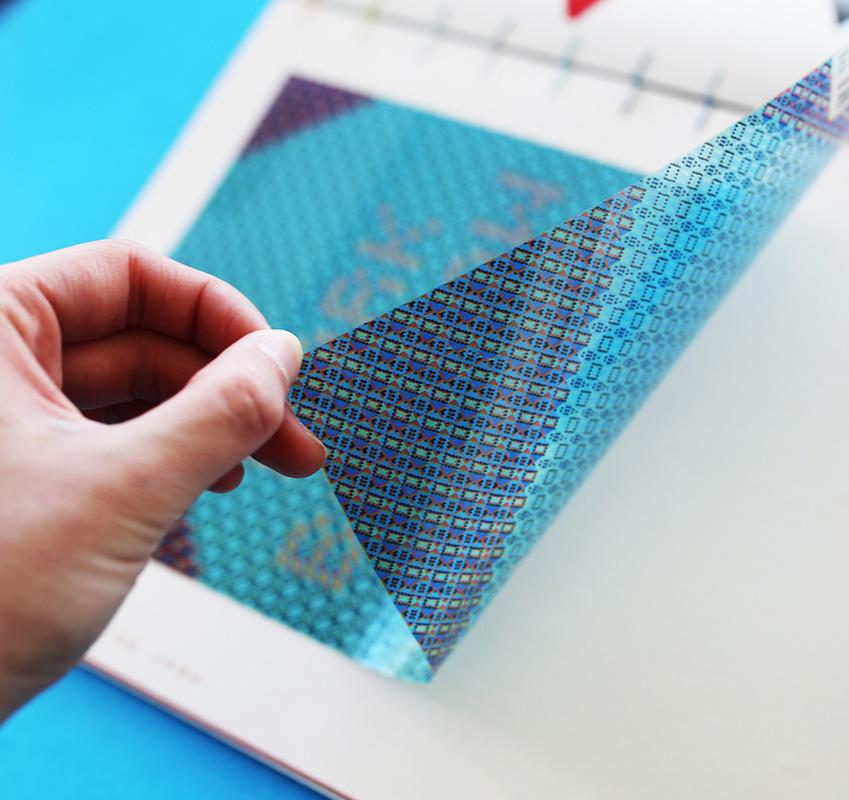
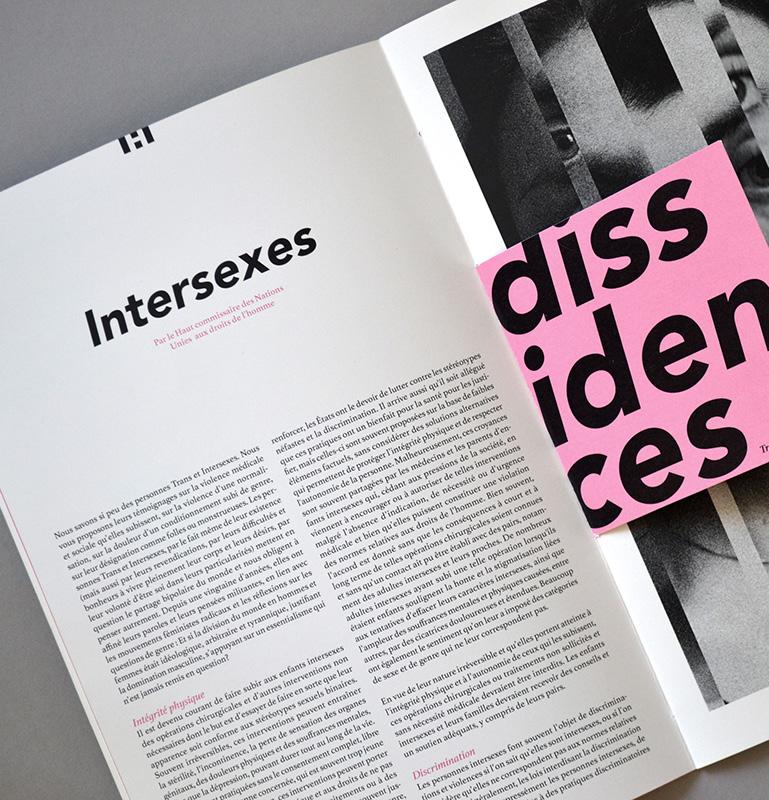
Como campo de estudio y de producción creativa, el diseño editorial ofrece al investigador numerosas posibilidades de enfoque, debido a que el conocimiento formal que lo define proviene de distintas disciplinas creativas, científicas u oficios. Una definición que lo contextualiza dentro de la disciplina del diseño es la de Joan Costa (Costa y Moles, 1991), para quien el diseño editorial es una de las cinco especialidades en su «clasificación práctica del diseño» –junto al diseño publicitario, de embalajes, de identidad, señalético y técnico–, que utiliza como códigos el texto, la ilustración, el color, la página y la compaginación, a través de una estrategia de sucesión de páginas y comunicación bimedia –combinación de texto e imagen– para transmitir información en un acto que implica al receptor-usuario el manejo y la manipulación objetual del producto (46-47).
Para Javier Alcaraz el diseño editorial es un discurso social que aúna características materiales y conceptuales (Alcaraz et al., 2014), por lo cual equipara el papel comunicativo entre el contenedor y el contenido, si se considera que las cualidades físicas de la publicación interfieren, modulan, completan o modifican la forma en que el lector comprende los textos y las imágenes, y de ninguna manera son un soporte neutro (Leonel Sagahón, en Alcaraz et al., 2014). El diseñador editorial, como profesional y como creativo:
hace con su trabajo una interpretación de la obra y pone sus conocimientos técnicos y estéticos al servicio de la comunicación de la misma: define un formato, tipografía, interlínea, composición y secuencia de páginas, papel, tipo de impresión, etcétera. Todo con base en su entendimiento del contenido, del posible lector y de los recursos económicos y materiales a su disposición (Cristina Paoli, en Alcaraz et al., 2014).
El diseño de libros, que es apenas una de las tareas de una extensa cadena productiva y comercial, es una tarea todavía más compleja en el caso
En la página anterior: Figura 100. Diseño y fotos de Przemek Bizoń y Agata Łobaczuk. Figura 101 Diseño y fotos de Angela Chan. Figura 102. Diseño y fotos de Camille Charbonneau para H Magazine
de la producción de publicaciones educativas: es prácticamente imposible la concepción de un libro que pase por alto la política educativa establecida por el Estado, cuyas dependencias en muchos casos se encargan de la aprobación de contenidos y diseño, determinan espacios y formas de comercialización y facilitan la adquisición en los centros escolares.
No obstante, en un mundo caracterizado por el hiperdesarrollo de los mensajes visuales, el diseñador acomete la tarea fundamental de dar forma a la naturaleza física del libro, de su aspecto visual, su modo de comunicar y la ubicación de todos sus elementos.
Elementos del diseño editorial
En un área de estudio como el diseño editorial, que combina añejas tradiciones del oficio de composición e impresión y una investigación académica todavía joven, y en la que persisten problemas como la traducción terminológica entre idiomas distintos y la falta de convenciones entre especialistas, esta tarea es fundamental.
A continuación se enlistan los elementos a cargo del diseñador editorial, nombrados en gran medida a partir del análisis de Andrew Haslam (2006), complementada con las observaciones de Jorge de Buen (2008 y 2011) y Gerardo Kloss (2002).
Formato. Puede ser entendido como la relación entre la altura y la anchura de página. Existen tres formatos característicos: vertical (la altura es mayor que la anchura), apaisado (la anchura es mayor que la altura) y cuadrado. Existen dos procedimientos comunes para establecer el formatos:
• La sección áurea. El rectángulo de sección áurea se puede dividir de manera que la relación entre el más pequeño y el más grande sea la misma que entre el más grande y el todo. Se puede expresar con la fórmula a: b = B (a + b).
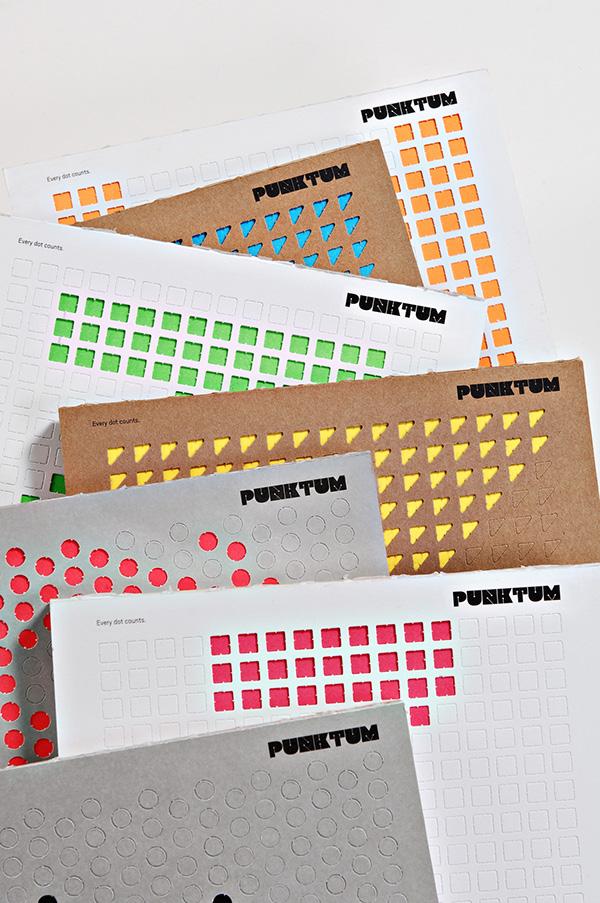

• Tamaño de papel. Este enfoque consiste en utilizar una división de determinado tipo de papel, ya sea a partir del formato métrico din (Deutsches Institut für Normung) o iso (International Organization for Standarization).
Papel. Compone el aspecto físico de la publicación, su superficie. Las características básicas que el diseñador debe tener en cuenta son:
• Tamaño. En la actualidad se pueden tomar en cuenta los estándares antes mencionados.
• Peso. En México el papel se mide en gramos por metro cuadrado (g/m2) basado en 500 hojas o resmas y una hoja con superficie de un metro cuadrado o A0.
• Calibre. Se denomina así al grosor del papel, y se mide en micras o milímetros. El cálculo del calibre permite saber la altura de la pila del papel y por tanto, el tamaño del lomo. Esta cifra se especifica en páginas por centímetros (ppc).
• Fibra (Figura 103). Depende de la dirección en que se hayan asentado las fibras de la hoja durante su fabricación. Si se alinean a lo largo de la hoja, se dice que la fibra es larga; si se cruzan con la hoja, la fibra es corta. Es más sencillo doblar el papel en dirección de la fibra, por lo que es común que discurra en sentido descendente y paralelo al lomo.
• Opacidad (Figura 104). Es la cantidad de luz que atraviesa una hoja de papel. Depende del grosor del papel, de la densidad de las fibras y el acabado de la superficie. Determina la cantidad de visibilidad a través de las páginas, por lo que el diseñador debe saber manipularla para crear efectos de transparencia y opacidad y no dificultar la lectura.
• Acabado. Determina su capacidad para absorber tinta y su idoneidad para distintos tipos de impresión. Estos acabados suelen ser brillantes y mates, estucados y sin estucar.
• Color. Se añade al papel durante el proceso de fabricación. Aunque algunos fabricantes ofrecen colores uniformes, tan solo la gama
En la página anterior: Figura 103. Punktum. Diseño y fotos de Ozab Akkoyun. Figura 104. Bookbinding Essentials. Jiani Lu, 2014. Fotografía de Danilo Aquino.
de blancos disponibles abarcan desde los crema con tendencia al amarillo, los pergaminos con tendencia al marrón o los árticos que van al azul. Para ello es importante considerar el color de la tipografía y las imágenes.
Retícula. Determina las divisiones internas de la página e influye en la posición de los elementos. Su uso aporta consistencia al libro y establece un mecanismo de formalización del vínculo visual entre todos los elementos de la página. Se pueden emplear distintas estrategias para la creación de retículas, desde la división geométrica, en el cálculo numérico de unidades, en el tamaño de la fuente y su interlineado o a partir de medidas de composición manual como el cuadratín. La retícula considera los siguientes componentes:
• Folio. Línea que define la posición del folio.
• Márgenes. Impiden que se pierda texto al cortar el papel, facilitan la manipulación de la página, organizan el material tipográfico, ocultan las imprecisiones tipográficas y evitan que la encuadernación obstruya la lectura. Son cuatro los márgenes considerados: el margen superior; el margen de lomo o de medianil, más cercano al cosido; el margen inferior; y el margen de corte, situado en el canal de los libros (de Buen, 2008, 240).
• Altura de columna. Se determina por el número de líneas por columna, influye el tamaño del tipo y el interlineado. Se establece en relación con el formato, la longitud de la retícula y los márgenes. Una altura promedio en un libro comprende alrededor de 40 líneas.
• Caracteres por línea. Para una lectura continuada, la cifra óptima de caracteres por línea es de 65, aunque cualquier cantidad entre 45 y 75 caracteres puede funcionar en un libro.
• Anchura de la columna. Determina la longitud de líneas individuales.
• Línea base. En ella se asienta la tipografía. Los descendentes cuelgan debajo de ella.
Ilustración digital: Ana Guerrero.
DOS PÁRRAFOS CON INTERLÍNEA DISTINTA
Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae. Rem aut omnis expelen tumque.
Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae. Rem aut omnis expelen tumque.Sil voliae pubitrae ne addum vivateValesissis hac omnem, cer querfec nnnn
LAS FUENTES DE LA FAMILIA MINION PRO INCLUYEN UNA REGULAR, UNA CURSIVA UNA SEMINEGRITA Y UNA NEGRITA
TIPOGRAFÍA SERIFADA
Hendaessus is dolest
TIPOGRAFÍA CALIGRÁFICA
TIPOGRAFÍA MECÁNICA SIN SERIFAS
• Columna. Espacio en la retícula donde se dispone el texto. Suelen ser más altas que anchas.
• Corondel. Espacio vertical entre las columnas.
• Unidad. División de una columna de la retícula divisible por la línea base y separada por un espaciado.
Tipografía. Para Jorge de Buen (2008) una buena letra no sólo ha de ser legible y neutra, sino que ha de formar parte de una familia tipográfica completa, formada por tipos en redondas, cursivas y versalitas, negritas, negritas cursivas y versalitas cursivas. Además de lo anterior, se deben realizar pruebas de texto, cuyo objetivo es tomar las siguientes decisiones sobre la maquetación:
• Carácter de la publicación. El conocimiento de algunos factores como el color de la mancha tipográfica (el tono de gris que adquiere el párrafo compuesto), los rasgos de las letras (sus terminales o remates, sus astas, sus fustes, sus barras o traviesas y sus curvas) y cómo ayudan a conformar grupos históricos y formales de estilos (conforme al din, citado por de Buen, se identifican las humanas, las geraldas, las reales, las didonas, las mecánicas, las lineales, las incisas, las caligráficas y las manuales, por citar las más comunes) pueden guiar a un diseñador para la selección.
• Espacios entre las palabras. Esto se determina en los programas de edición y depende del tipo de estilo de composición de las columnas, ya sea cargado a la izquierda o en bandera y justificado. En el segundo caso, las letras de las palabras pueden ajustarse para llenar de forma forzada el espacio de una línea, lo que puede contribuir a crear una mancha tipográfica en forma de bloque, pero también líneas con huecos entre las palabras o «ríos», considerados defectos en la composición.
• Interlínea. Se recomienda que al puntaje de la fuente seleccionada se añadan al menos dos puntos más (por ejemplo, en una composición de 10 puntos/12 puntos), pues de esta forma no tocarán los bordes superior e
inferior del rectángulo invisible que se forma por el cuerpo de la letra, o el tamaño total del tipo incluyendo el tamaño de las letras ascendentes, de las descendentes y la distancia entre sus líneas más extremas.
Unidades de la información. El contenido de una publicación puede ser separado en unidades con funciones específicas a través de la tipografía –su color, su tamaño y peso– y otros elementos gráficos como el color, la línea o un sistema de señalética. Las más destacadas son:
• El sumario. Si el énfasis del diseño se pone en los títulos, el sumario hace hincapié en el contenido. Si se hace en los numerales, se hace en el sistema de navegación. Se logra gracias al color, al tamaño o a la posición de los elementos tipográficos en la página.
• Contenidos y folios. Los esquemas tradicionales sitúan los números pares en la página izquierda y los impares en la derecha. Se pueden utilizar números romanos o letras y se pueden colocar en cualquier parte de la página.
• Apertura de capítulos. Los capítulos son divisiones significativas dentro de la estructura de un libro. Para lograr que el inicio de un capítulo sobresalga resulta útil otorgarle importancia visual a través de una doble página o de una sola página derecha.
• Titulares. Las obras de referencia y no-ficción suelen incluir una jerarquía de titulares, que se señalan con una nueva línea, un tipo mayor, un cambio de tipo o de grosor.
• Citas. Son un elementos independiente de texto que se pueden señalar ya sea con comillas o al componerlas como destacados.
• Destacados. Se usan para ampliar una sección y atraer la atención del lector. Suelen ir en un tipo mayor, con otro color o con algún elemento gráfico que marque su énfasis.
• Referencias a láminas y figuras. La convención actual es situar la imagen después de la referencia en el texto, aunque es posible que en publicaciones académicas, libros de arte y
Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae.
Rem aut omnis expelen tumque exceaque labore, oditatestias aut eligendi repudiati bero venduci comnimus susaect iundelesequo quaest ut recto volorit ea non rest, sequam hicidus ipsum aut aut hilluptatum ut a doloria ndaeptaquo te arum evendisci aut enistibus, ipsanis as il is quatet odi doluptibus. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi corrorporRunti am re nonsequis.
Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae. Rem aut omnis expelen tumque exceaque labore, oditatestias aut eligendi repudiati bero venduci comnimus susaect iundelesequo quaest ut recto volorit ea non rest, sequam hicidus ipsum aut aut hilluptatum ut a doloria ndaeptaquo te arum evendisci aut enistibus, ipsanis as il is quatet odi doluptibus. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi corrorporRunti am re nonsequis ea de officab int accum nus. Aquia doles sed esentusam rernatia corepta Ilustración digital: Ana Guerrero.
Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae. Rem aut omnis expelen tumque exceaque labore, oditatestias aut eligendi repudiati bero venduci comnimus susaect iundelesequo quaest ut recto volorit ea non rest, sequam hicidus ipsum aut aut hilluptatum ut a doloria ndaeptaquo te arum evendisci aut enistibus, ipsanis as il is quatet odi doluptibus. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi corrorporRunti am re nonsequis ea de officab int accum nus. Aquia doles sed nesciur? Rate plitatium.
Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae. Rem aut omnis expelen tumque exceaque labore, oditatestias aut eligendi repudiati bero venduci comnimus susaect iundelesequo quaest ut recto volorit ea non rest, sequam hicidus ipsum aut aut hilluptatum ut a doloria ndaeptaquo te arum evendisci aut enistibus, ipsanis as il is quatet odi doluptibus.
Xime res ad etur assi con Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi corrorporRunti am re nonsequis ea de officab int accum nus. Aquia doles sed esentusam rernatia corepta nesciur? Rate lique necte quam, sum que et voluptati omnimin et ate explitatium invendam ex et liquaep rehentota nosam hitate cupiderum velibus ea voluptistiis ilignatias aut il mossequat doluptatibus pla
Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae. Rem aut omnis expelen tumque exceaque labore, oditatestias aut eligendi repudiati bero venduci comnimus susaect iundelesequo quaest ut recto volorit ea non rest, sequam hicidus ipsum aut aut hilluptatum ut a doloria ndaeptaquo te arum evendisci aut enistibus, ipsanis as il is quatet odi doluptibus. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi corrorporRunti am re nonsequis ea de officab int accum nus. Aquia doles sed esentusam rernatia corepta nesciur? Rate lique necte quam, sum que et voluptati omnimin et ate explitatium invendam ex et liquaep rehentota nosam hitate cupiderum velibus ea voluptistiis ilignatias aut il mossequat doluptatibus pla
Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae.
Rem aut omnis expelen tumque exceaque labore, oditatestias aut eligendi repudiati bero venduci comnimus susaect iundelesequo quaest ut recto volorit ea non rest, sequam hicidus ipsum aut. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi corrorporRunti am re nonsequis ea de officab int accum nus. Aquia doles sed esentusam rernatia corepta nesciur? Rate lique necte quam, sum que et voluptati omnimin et ate explitatium invendam ex et liquaep rehentota nosam hitate cupiderum velibus ea voluptistiis ilignatias.
volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae. Rem aut
catálogos de exposiciones que contienen fotografías impresas las signaturas aparezcan de forma independiente.
• Pie de imagen. El modo más sencillo consiste en situar la descripción del texto adyacente en la imagen utilizando la retícula de línea base.
• Leyendas e imágenes. Las leyendas amplían la información sobre la imagen. Se componen separándolas de la imagen. Se recomienda identificarlas con números. En otros casos, las leyendas pueden pasar por encima de la imagen, pero para lograrlo el tono del tipo debe diferenciarse al menos un 30% de la imagen, y es preferible el uso de un tipo con trazos y grosor bien definidos.
• Epígrafes de diagramas. Se pueden añadir a la imagen cuando es necesario explicar sus partes, siempre y cuando el número de epígrafes sea reducido y el grosor del tipo sea distinto al de las líneas de señalamiento. También es importante que la línea nazca de la línea base del tipo y que el espacio entre el epígrafe y la línea sea consistente. Si los epígrafes son muchos o muy largos se pueden utilizar números.
comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus
aut enistibus, ipsanis as il is quatet odi doluptibus. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi corrorporRunti am re nonsequis ea de officab int accum nus.. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi corrorporRunti am re nonsequis ea de officab int accum nus. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae. Rem aut omnis expelen tumque
exceaque labore, oditatestias aut eligendi repudiati bero venduci comnimus susaect iundelesequo quaest ut recto volorit ea non rest, sequam hicidus ipsum aut aut hilluptatum ut a doloria ndaeptaquo te arum evendisci aut enistibus, ipsanis as il is quatet odi doluptibus. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi corrorporRunti am re nonsequis ea de officab int accum nus. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi corrorporRunti am re nonsequis ea de officab int accum nus. Xime res ad etur assi con cup-
Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae. Rem aut omnis expelen tumque exceaque labore, oditatestias aut eligendi repudiati bero venduci comnimus susaect iundelesequo quaest ut recto volorit ea non rest, sequam hicidus ipsum aut aut hilluptatum ut a doloria ndaeptaquo te arum evendisci aut enistibus, ipsanis as il is quatet odi doluptibus. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi corrorporRunti am re nonsequis ea de officab int accum nus. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi corrorporRunti am re nonsequis ea de officab int accum nus. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil
maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp 2 Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp
• Notas a pie, notas laterales, fuentes de información. Las primeras se colocan al final de la página y las segundas en los márgenes. Las fuentes de información citan las fuentes de las ideas y se pueden colocar en la base de la página. Comúnmente se les diferencia del cuerpo de texto al reducir el tamaño del tipo, para hacerlos lucir visualmente más ligeros.
Imagen. La selección de ilustraciones y fotografías y su arreglo según su orientación y peso visual son esenciales para el carácter de una publicación. Si la imagen se reproducirá en libros impresos, se debe tomar en cuenta:
A. Tecnología de la producción de las imágenes. De Buen (2008, 361) divide los métodos digitales en grabados matriciales o de bitmap, formados por matrices de pixeles y encontrados en la fotografía digital o la digitalización de imágenes; y los grabados funcionales, o producidos a partir de funciones matemáticas que permiten el dibujo digital a línea –mejor conocidos como dibujo vectorial, aunque
En esta página: Figura 105. Tesis de diseño, Christina Schinagl, 2015. Figura 106. The Noisy Girls Club. Liah Moss y Angela Kirkwood, 2015. Figura 107. Experiencing Food Conference. Flúor Studio, 2018.
de Buen desacredite la utilización del término (2011, 100). Las imágenes formadas por pixeles deben ser traducidas y descompuestas a puntos o líneas de distintos espesores en la imprenta, y sus colores reproducidos a través de la combinación de tintas. Para traducir los grabados funcionales, en cambio, se utilizan tintas directas.
B. Modelos de reproducción de grabados. Las más importantes para el trabajo editorial para publicaciones impresas son:
• Blanco y negro (1 bit). Sólo se necesita un bit para cada pixel, porque no tienen tonos intermedios, lo que crea archivos muy ligeros. Sirven para grabados lineales.
• Medias tintas (Figura 105). Un pixel de 8 bits puede tomar 256 valores distintos correspondientes a un color determinado. Cuando la paleta es monocromática, se pueden reproducir fotografías o dibujos en blanco y negro sin pérdida significativa de la información.
• Duotono (Figura 106). Excelentes en la reproducción de fotografías en blanco y negro de alta calidad, para libros de arte. En algunos casos se aplica una tinta gris que ayuda a aumentar la gama de las luces o intensificar los contrastes.
• cmyk (Figura 107). En el soporte impreso, donde el color se produce por adición de pigmentos, se utiliza el modelo cmyk (por los pigmentos cyan, magenta, amarillo y negro), que desecha todos los tonos no reproducibles.
Composición. Anteriormente se ha reflexionado sobre la composición del campo visual y sus elementos componentes. En este caso concreto, la composición refiere la ubicación de los elementos en la página, es decir, texto e imagen. Haslam propone dos enfoques de composición:
A. Composiciones basadas en el texto. Los libros que contienen principalmente texto están diseña-
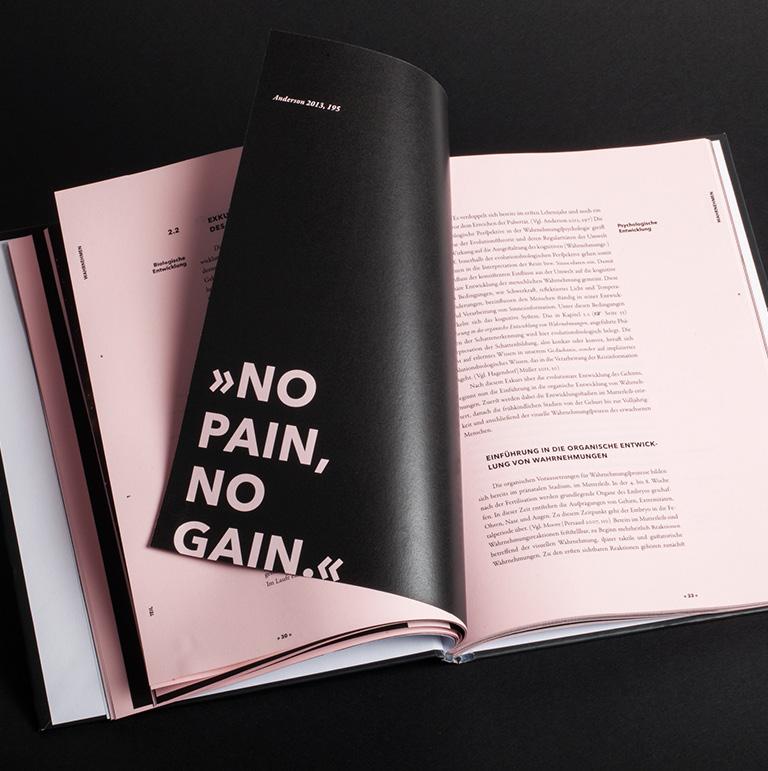
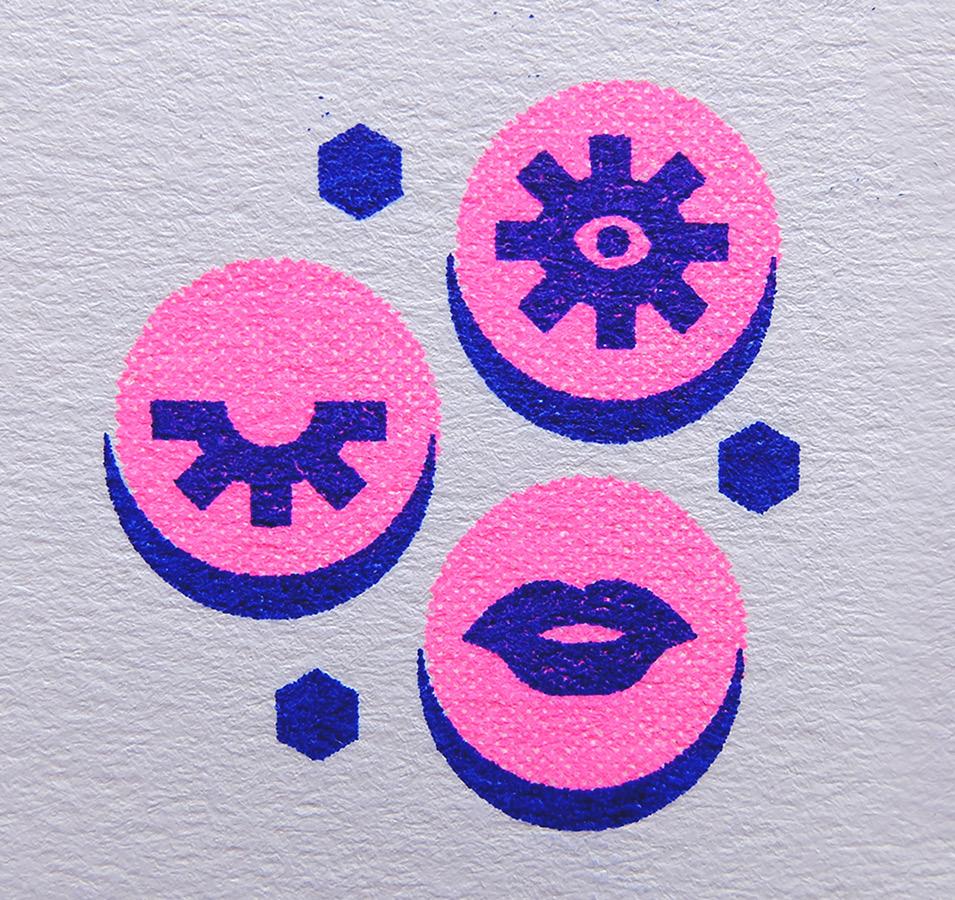

COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN
que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae. Rem aut omnis expelen tumque exceaque labore, oditatestias aut eligendi repudiati bero venduci comnimus susaect iundelesequo quaest ut recto volorit ea non rest, sequam hicidus ipsum aut aut hilluptatum ut a doloria ndaeptaquo te arum evendisci aut enistibus, ipsanis as il is quatet odi doluptibus. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit
asimusam expliquae. Rem aut omnis expelen tumque exceaque labore, oditatestias aut eligendi repudiati bero venduci comnimus susaect iundelesequo quaest ut recto volorit ea non rest, sequam hicidus ipsum aut aut hilluptatum ut a doloria ndaeptaquo te arum evendisci aut enistibus, ipsanis as il is quatet odi doluptibus.
Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae. Rem aut omnis expelen tumque exceaque labore, oditatestias aut eligendi repudiati bero venduci comnimus susaect iundelesequo quaest ut recto volorit ea non rest, sequam hicidus ipsum aut aut hilluptatum ut a doloria ndaeptaquo te arum evendisci aut enistibus, ipsanis as il is quatet odi doluptibus. Xime res ad etur assi con cuptatios sequid quodi corrore laut que etur? Hent invenditAceperchilit omnihil ipidiOptatur? Ugitia vellatior as eos dolenit atendi corrorporRunti am re nonsequis ea de officab int accum nus. Aquia doles sed esentusam rernatia corepta nesciur? Rate lique necte quam, sum que et voluptati omnimin et ate explitatium invendam ex et liquaep rehentota nosam hitate cupiderum velibus ea voluptistiis ilignatias aut il mossequat doluptatibus plaRei paturis vissenate, nequo intem ingultuam dis nihil tua ingula nosuam
dos para ser leídos. Las principales posibilidades de composición son:
• Texto seguido. Las consideraciones de composición de imágenes se minimizan. El patrón de lectura resulta sencillo y consistente. Los párrafos contienen unidades comunes de pensamiento y son claramente visibles. Los folios explicativos introducen nuevos temas. La retícula suele ser simétrica.
• Obras de referencia basadas en el texto. Los diccionarios y enciclopedias presentan una estructura de clasificación determinada por el autor o coordinador editorial. El diseñador se encarga de fomentar esa estructura interna. La distribución suele ser en dos columnas e incluir folios explicativos en los márgenes superiores. También se crea una diferencia tipográfica para localizar las entradas.
• Texto reforzado con imágenes. Un libro basado principalmente en el texto que incorpora una serie limitada de imágenes en torno a la secuencia de lectura. A fin de reforzar esa relación, las imágenes se pueden insertar en la columna de texto inmediatamente después de la referencia. Otras variaciones son asentar la imagen en la cabecera o pie de la página, utilizar el margen lateral para colocar la imagen o aislar la imagen en una sola o doble página.
• Narrativas múltiples. Los libros de no ficción basados en el texto pero que incluyen narrativas adicionales suelen diseñarse en torno a la secuencia de lectura. La estructura reticular puede incluir columnas adicionales de anchura distinta a la del texto principal. Se emplean cuando el contenido de la historia paralela se menciona en el texto principal. El resto del libro permanece en estado latente pero activo desde el punto de vista de la composición. La delineación de los elementos se puede fomentar mediante el uso de cambios tipográficos de fuente, grosor, tamaño e interlineado o a través de recursos gráficos como líneas o sombreados. También se pueden emplear recuadros, pero se considera el recurso menos refinado.
• Imágenes en columna o filas. Si se incluye texto ilustrado paso a paso, lo recomendable es alinear las imágenes en filas de izquierda a derecha de la página, reforzadas mediante la numeración del texto.
B. Composiciones basadas en imagen.
• Retícula del movimiento Moderno. Diseñada para reforzar composiciones que formalizan la relación texto-imagen, pero que permiten que cada página sea distinta. Se debe garantizar la alineación entre el texto y la imagen. Los corondeles verticales y las líneas de base horizontales deben tener una anchura común.
• Páginas pictóricas reforzadas con texto. El lector se sentirá atraído por las imágenes, mientras el texto desempeña un papel secundario. La relación visual más importante ocurre entre las imágenes, las cuales comunican a través del orden que ocupan en la página. Su tamaño y encuadre también influyen en el mensaje y en la dinámica visual de la página.
• Doble página como cartel. No es necesario considerar el flujo de la información de página a página cuando la doble página es independiente, pues las dobles páginas suelen romper con el patrón convencional de lectura. Las leyendas y epígrafes se hallan situados en relación con las imágenes y su alineación y posición suele carecer de importancia. Las retículas también suelen ser mínimas y restringidas a márgenes, línea base y posición del folio. Los elementos de la página se consideran un todo
• Cómics y novelas gráficas. El ilustrador desarrolla las viñetas para la doble página y los dibujos relacionados con la narración.
• Imágenes a sangre. Las imágenes traspasan la retícula y llegan al borde de la página. De esta forma maximizan el impacto visual.
Encuadernado. La encuadernación sobrelleva el peso de los materiales (cubiertas, papel de interiores), proporciona resistencia y articula las partes del libro. La elección de la encuadernación
RETÍCULA DEL MOVIMIENTO MODERNO
Ilustración
depende del peso, el formato y la compaginación (Kloss, 2002, 190). Existen diferentes tipos, como los siguientes:
• Encuadernación a caballo (Figura 108). Ideal para publicaciones que no rebasen las 64 páginas, de lo contrario los dobleces se amontonan y las páginas del centro sobresalen más que las de las orillas, lo que hace que se pierda la uniformidad de la caja con el refine.
• Encuadernación alzada-cosida (Figura 112). Puede hacerse con cualquier número de páginas. Es la más fuerte y depende del número de hilos utilizados. Si las cubiertas son duras, las páginas debe coserse.
• Encuadernación hotmelt (Figura 109). Es resistente y flexible hasta ciertos límites, pero se rompe con facilidad cuando sufre demasiada tensión o se hace vieja y rígida. Anteriormente se pegaba con cola artesanal, pero ahora se utiliza resinas plásticas calientes, que para poder aplicarse al lomo, éste debe ser fresado o adquirir una textura rugosa. Las hojas no van compaginadas, sino sueltas y el adhesivo las mantiene unidas.
• Encuadernación wiro (Figura 110). Un lomo de metal o plástico une al documento y permite abrirlo completamente. Se usa para informes, publicaciones de oficina, manuales.
• Encuadernación japonesa (Figura 111). Las páginas se cosen con un hilo continuo. El volumen no queda plano al abrirlo. Es un método muy decorativo, no muy usual, muy lujoso (Ambrose & Harris, 2008, 23)
Diseño de cubiertas. La cubierta desempeña dos papeles. Protege las páginas y muestra el contenido. Si la comercialización es importante para la distribución del libro, el diseño debe considerar una asesoría de marketing. Además, se espera que resuma el contenido. Generalmente se elabora en un material de mayor gramaje que las páginas interiores, dado que es la parte de la estructura más expuesta al deterioro y a la manipulación. El diseñador casi siempre tiene que utilizar imágenes y tipos de un modo que refuercen el estatus de la cubierta, de forma que genere
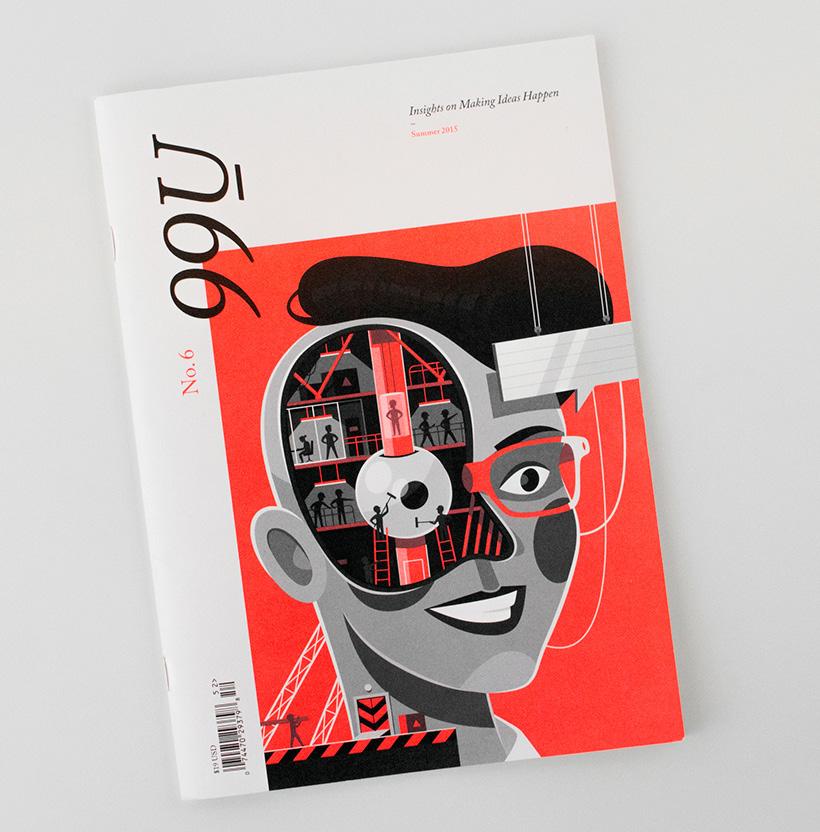
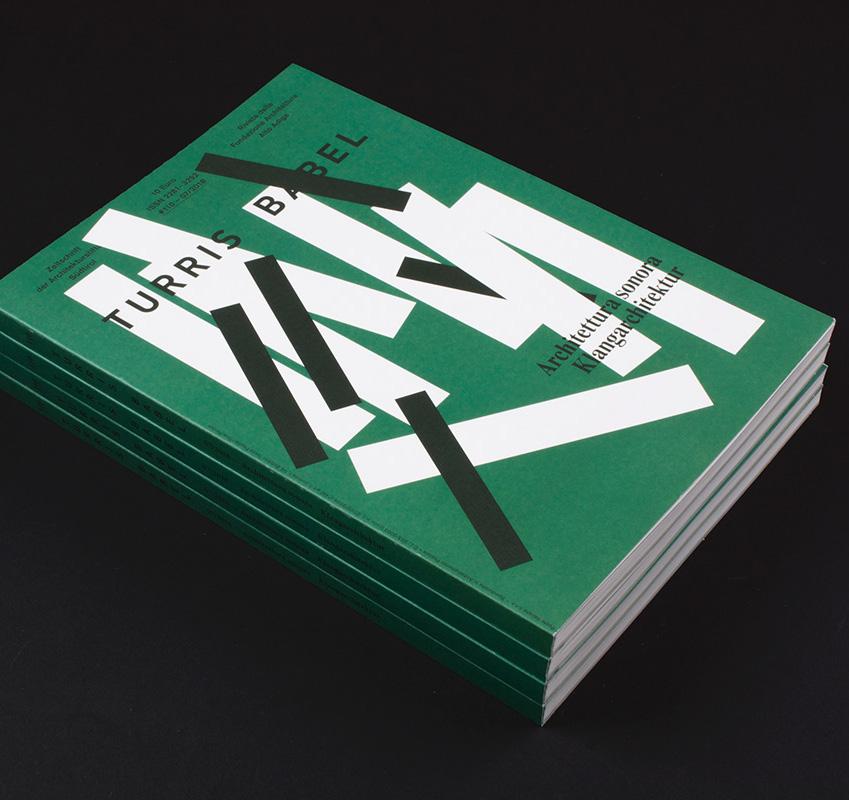

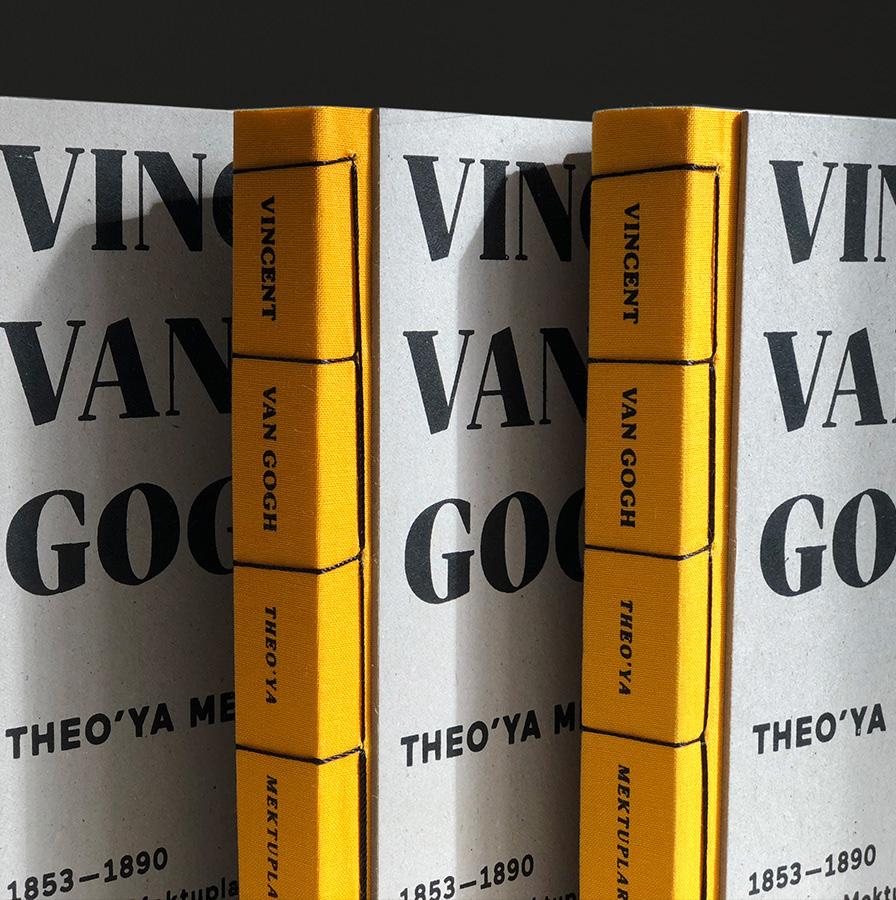
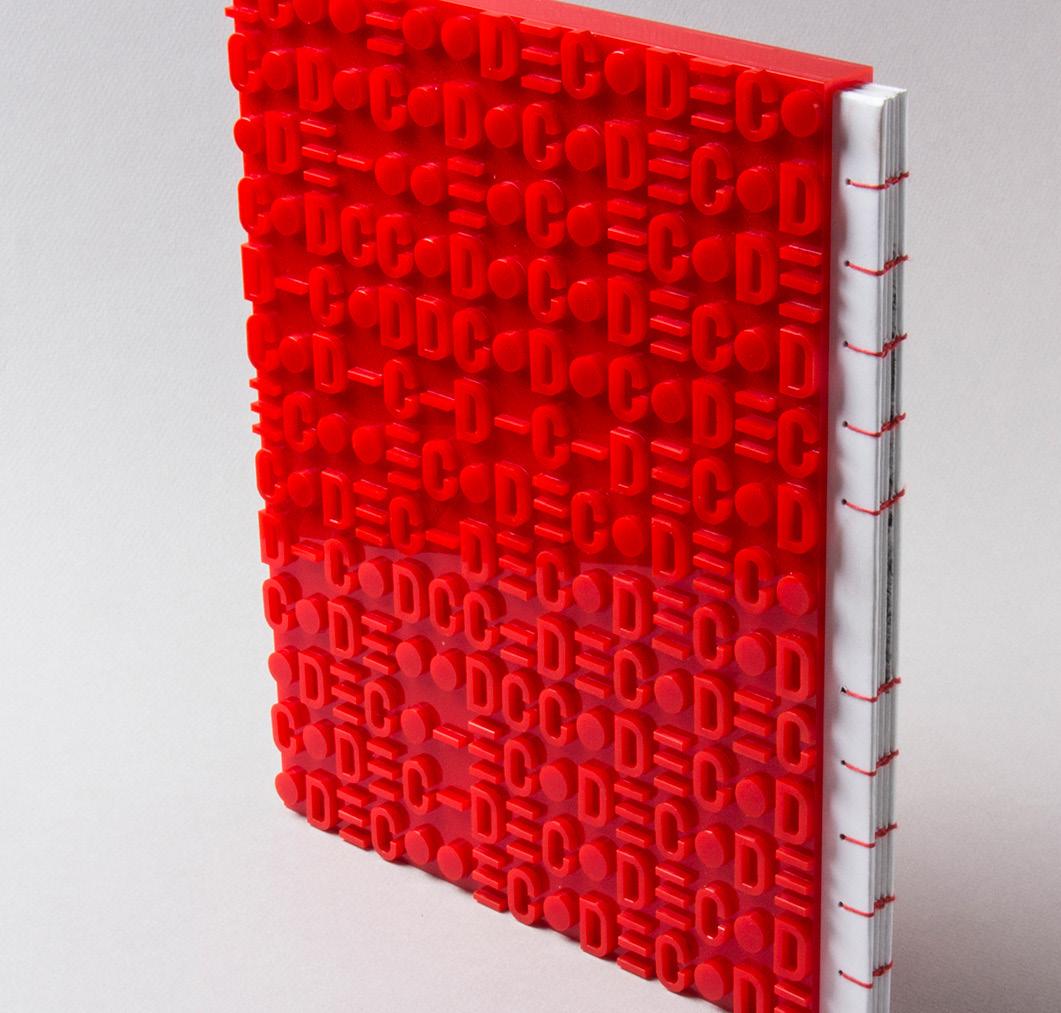

Figura 108. 99U Quarterly. Mark Brooks, 2015. Figura 109. Turris Babel. Studio Mut, 2018. Figura 110. El ABC del diseño Guzman Arce, 2018. Figura 111. The Letters of Vincent van Gogh. Gizem Kara, 2017. Figura 112. Codecode. François Andrivet, Charlotte Enfer, 2018. Figura 113. Lei de Crimes Ambientais. Rebecca Ramos, Lumen Juris, 2017.
mayor impacto visual que la contracubierta. Sus elementos son:
• Elementos de la cubierta (Figura 112). Imagen, nombre del autor, título del libro y subtítulo en caso de ser necesario, texto adicional de cubierta, formato y tamaño, profundidad del lomo, longitud de solapas y superficies disponibles para imprimir, requerimientos de impresión (un color, dos colores, cuatro colores, barnices especiales o tintas directas).
• Elementos del lomo (Figura 113). Nombre del autor, título del libro, logotipo de la editorial.
• Elementos de la contracubierta (Figura 113). ISBN o código de barras, precio de venta al público, descripción del libro, desglose de los temas tratados, citas de críticos, biografía del autor, lista de publicaciones anteriores.
El libro como objeto editorial
Cada proyecto editorial tiene características diferentes. En el caso del libro, la unesco lo define desde 1950 como «una publicación literaria no periódica con 49 o más páginas, sin contar las cubiertas» (unesco, 1964). Por su parte Gerardo Kloss, un estudioso del diseño editorial en México, es más específico al referirse a él como un impreso encuadernado que desarrolla extensamente un tema acorde con su título (2002, 165). ¿Pero son la extensión o la composición estructural suficientes para discernir la esencia del libro?
Tal como explica Luciana Cavagnola (2011, 6), los aspectos morfológicos del libro adquieren una cualidad dada para favorecer una determinada lectura que interesa a un autor, quien al no compartir un espacio y tiempo con los receptores de su mensaje debe confiar en un especialista que reduzca la ambigüedad al delimitar la estructura interpretativa de lo que desea transmitir. Por tal motivo, estos elementos morfológicos serán
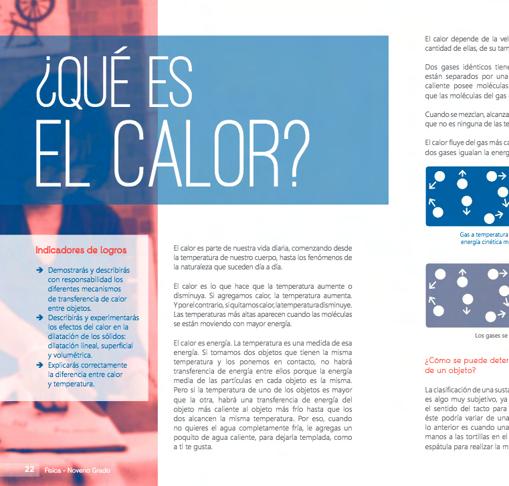
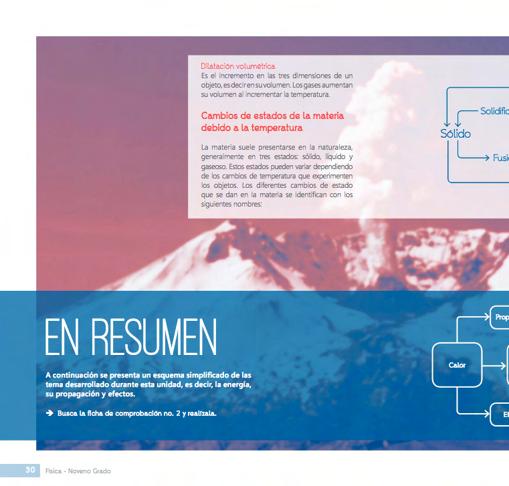
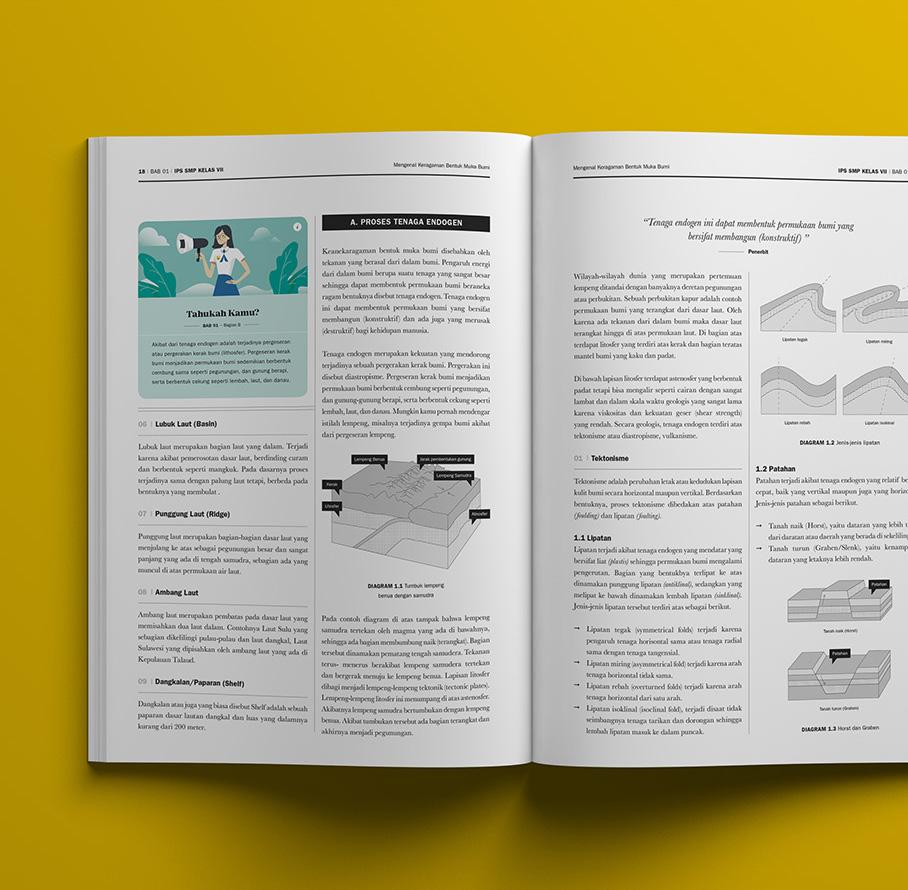
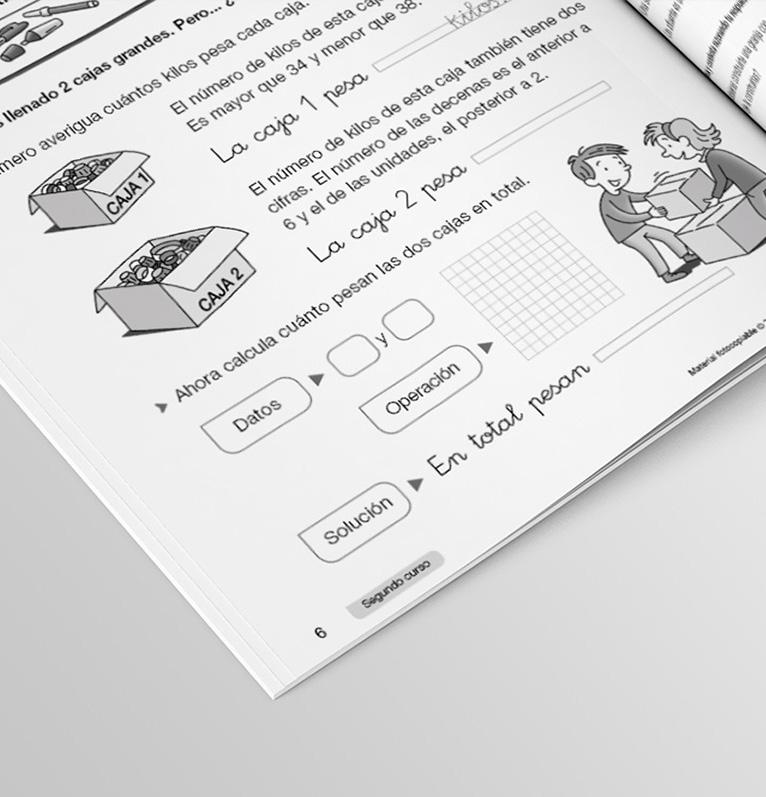
seleccionados y organizados en composiciones diferenciadas según sea el mensaje y el objetivo de la comunicación, y aunque el libro como meta-estructura demande elementos mínimos para ser reconocido como tal, puede verse materializado en aplicaciones distintas. Dado los objetivos de esta investigación, es productivo definir las manifestaciones editoriales relacionadas con la educación y con las artes visuales, para encontrar puntos de convergencia.
Características formales del libro didáctico
Como recurso didáctico, es decir, como material que es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de actividades formativas en un contexto educativo determinado, los libros didácticos han sido diseñados y producidos específicamente para enseñar, lo que los hace distintos a los libros técnicos, los libros especializados o los manuales de divulgación cotidiana (Naula Erazo, 2011).
Desde el punto de vista de la ciencia y la cultura son «una representación del conocimiento académico que las instituciones transmiten, un cierto modelo reductivo de la ciencia y de la cultura dispuesto conforme a los órdenes y géneros textuales identificados» (Escolano en Ossenbach y Somoza, 2000, 37). Pero desde el punto de vista histórico de las sociedades latinoamericanas, y en particular, de las circunstancias en México, las características de estos libros están asociadas a las transformaciones sociopolíticas y técnicas, a la extensión de la alfabetización, a las concepciones pedagógicas y al desarrollo del sistema educativo (Ossenbach y Somoza, 2000, 15); mismas que, en relación con las circunstancias particulares de México en el siglo xx también han sido revisadas en el capítulo anterior.
En su investigación para descubrir un modelo óptimo del libro de didáctico, Martínez Bonafé lo considera como un sistema integral cuyo contenido concreto está en relación con las funciones didácticas que se le exigen (2002, 44). Estas
Figura 114. Física. Noveno grado. Ministerio de Educación El Salvador, Natalia Landaverde. Figura 115. Rediseño de libros de texto en Indonesia, Brian G. Wiranata. Figura 116. Lengua Castellana 6. Santillana, Red Panda Graphic Design. Figura 117. Rediseño de Nicole Cochock. Figura 118. Rediseño de Yaroslav Turko. Figura 119. Física. Noveno grado. Natalia Landaverde.
funciones, de acuerdo con la investigación de D. Zuev (1988, en Martínez Bonafé 2002, 43) son las siguientes:
• La función informativa. Fija el contenido de la enseñanza y de los tipos de actividad para los alumnos, con una definición de volumen y dosis de información obligatoria.
• La función transformadora. Ligada a la reelaboración de los conocimientos especializados incorporados al libro de texto.
• La sistematizadora. Asegura una secuencia en la exposición del material docente, de modo que los estudiantes dominen los procedimientos de la sistematización científica.
• La de consolidación y control. Presta ayuda a los alumnos para que asimilen el material obligatorio, se orienten y se apoyen en él.
• La de autopreparación. Forma en los estudiantes el deseo y la capacidad de adquirir conocimientos por sí mismos.
• La integradora. Es una ayuda para asimilar y seleccionar como un todo único los conocimientos que los estudiantes adquirieron .
• La coordinadora. Asegura el empleo más efectivo y funcional de todos los medios de enseñanza, la asimilación de informaciones complementarias sobre el objeto de estudio y lo que los estudiantes adquieren de otras fuentes de información.
• La función desarrolladora y educadora. Contribuye a la formación activa de los rasgos más importantes de una personalidad armónica.
La investigación de los libros didácticos suele pasar por alto que el formato, la iconografía y las reglas del lenguaje didáctico son tan importantes como los mensajes que transmiten (Escolano en Ossenbach y Somoza, 2000, 41), y su diseño editorial debería buscar responder a las correspondientes funciones didácticas al considerar lo siguiente:
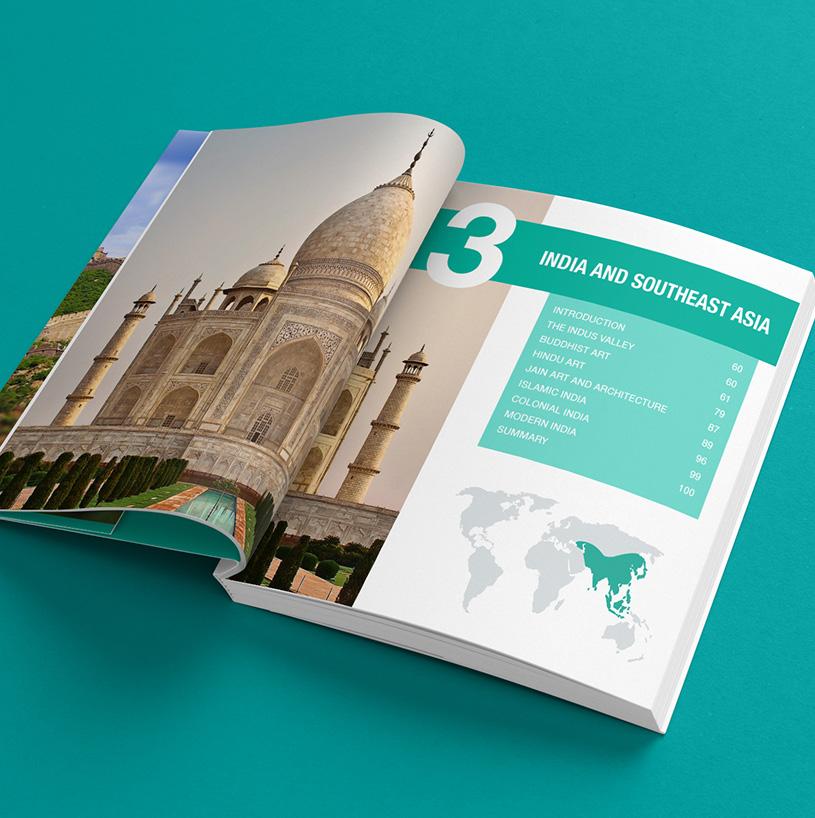
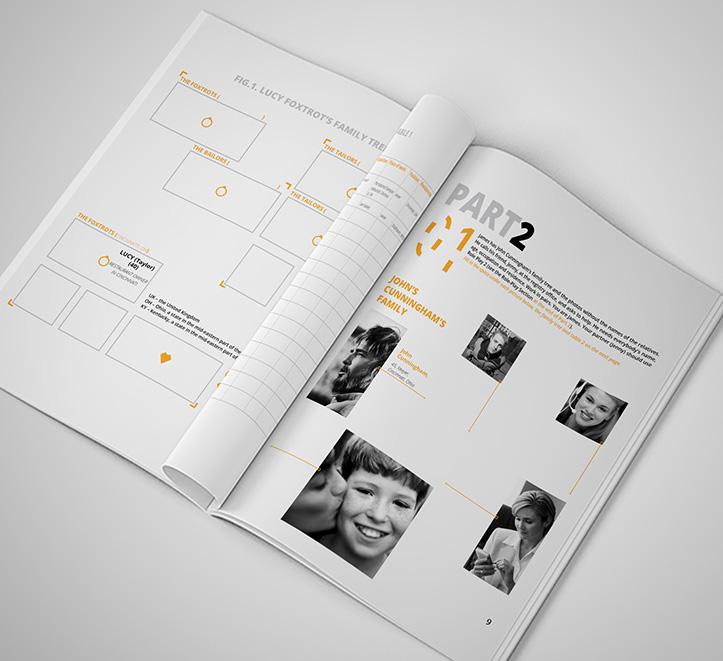
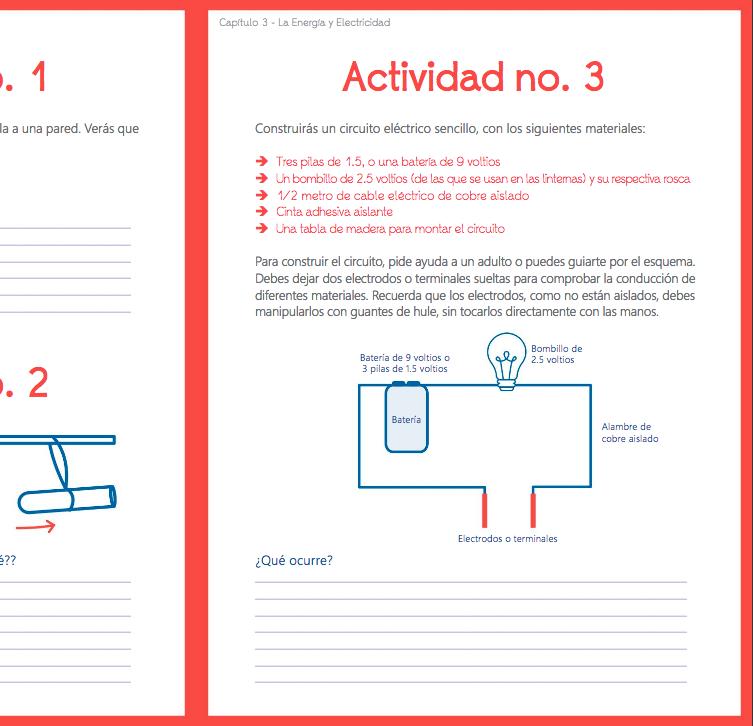
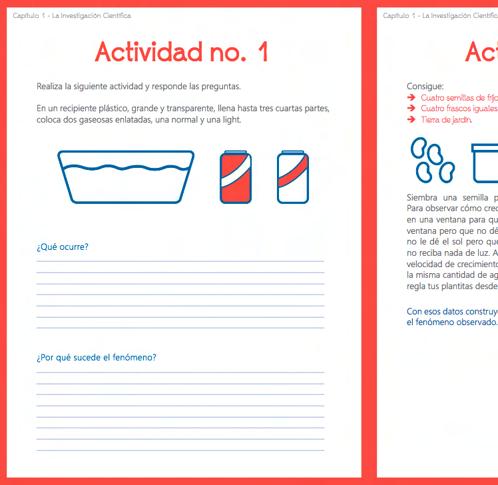
UNIDAD I. LECCIÓN 3 45
Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae. Rem aut omnis expelen tumque exceaque labore, oditatestias aut eligendi repudiati bero venduci comnimus susaect iundelesequo quaest ut recto volorit ea ecto volorit ea
Non comnihil enisquam volo moluptae maionsequi ut ipsandi psapit, ventemp ostotas nimpore hendaessus is dolest, qui omnim que doluptas net odiori vitatqui asimusam expliquae. Rem aut omnis expelen tumque exceaque labore, oditatestias aut eligendi repudiati bero venduci comnimus susaect iundelesequo quaest ut recto volorit ea non quaes ea n
UN SISTEMA EFICIENTE DE NAVEGACIÓN
Diseño gráfico de secuencias de contenidos. Para corresponder a la función sistematizadora, el diseñador debe comprender la estructura subyacente de los contenidos y crear un sistema de diferenciación gráfica de capítulos o unidades didácticas. Esto puede ser indicado por la inclusión de paratextos como prefacios, encabezamientos, rúbricas, títulos e indicaciones señaléticas que hagan visible esa división.
Un sistema eficiente de navegación gráfica. Zuev (1988), en su modelo estructural del libro de texto, denomina a esto el aparato de orientación, el cual garantiza que el usuario no requiera ayuda externa para recorrer el contenido. Son útiles los índices temáticos y onomásticos.
Clara jerarquía de la información textual. Zuev indica que es necesario el uso de variaciones tipográficas (fuentes negritas o cursivas) así como colores y títulos para crear condiciones de trabajo autónomo, y atender así a las funciones de autopreparación, la integradora y la coordinadora. Para tal propósito, se subdivide al sistema estructural de textos, como llama al esqueleto principal del contenido, en las siguientes subsecciones:
• Texto fundamental. Es la fuente principal de la información, determina la lógica de composición del material. Se puede dividir en texto teórico-cognoscitivos, cuya función dominante es informativa y textos práctico instrumentales, cuya función es la aplicación de conocimientos.
• Textos complementarios. Su objetivo es reforzar los postulados del texto básico.
• Textos aclaratorios. Son la parte verbal de la estructura cuyo contenido es necesario para la comprensión y la asimilación del material.
Expresión gráfica de los conocimientos que faciliten la recepción de los contenidos complejos. La segunda gran subestructura del libro educativo, de acuerdo a Zuev, corresponde a los componentes extratextuales, llamados a auxiliar al texto, organizar su asimilación, facilitar su comprensión y uso práctico, y estimular a los estu-
En esta página: Figuras 120, 121 y 122. Física. Noveno grado. Natalia Landaverde. Se trata de un libro funcional para la lectura y un cuaderno de trabajo que contempla el fácil acceso a las fichas de evaluación y actividades, así como el formato adecuado para ser transportado al laboratorio.
diantes a estudiar y crear habilidades y hábitos en la búsqueda autónoma de conocimientos. Estos componentes deben atender a la función de consolidación y control, pero especialmente, a la autopreparación y a la de transformación del conocimiento científico especializado.
Para niveles formativos básicos, una composición basada en la imagen. Si el estudiante ha alcanzado cierta maduración cognoscitiva para decodificar el lenguaje escrito y retener información abstracta, una composición de narración paralela puede ser útil para el diseño didáctico. En cambio, si el nivel didáctico corresponde a formación básica, una composición de páginas pictóricas reforzadas con texto o doble página como cartel es una buena elección.
Permitir una interacción material con el lector. Facilita la intervención e incluso la alteración de su naturaleza material, a través de la escritura o el dibujo en sus páginas, el recorte, el pegado o su ensamblaje. Normalmente se utiliza para esto los espacios blancos, las líneas seguidas para incluir respuestas o líneas que indican áreas de recorte.
Ser transportables y resistentes. El diseñador debe ser cuidadoso con la elección de un papel, un formato y un tamaño manipulables y ligeros. La extensión del contenido no debería abarcar demasiadas páginas; tampoco se debe ver comprometido su uso por el deterioro de los materiales (dobleces en el papel, roturas, páginas manchadas que sean imposibles de leer) por lo cual se debe considerar la cotización de algún laminado.
Contar con un encuadernado resistente, que no impida la lectura o la manipulación. El lomo debe ser flexible y resistente, de modo que no se quiebre por el uso constante; por otra parte, la retícula debe destinar un amplio margen de lomo para no entorpecer la lectura.
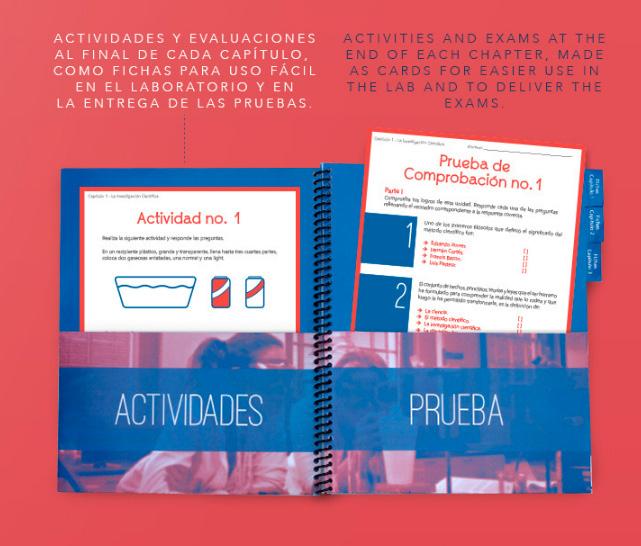
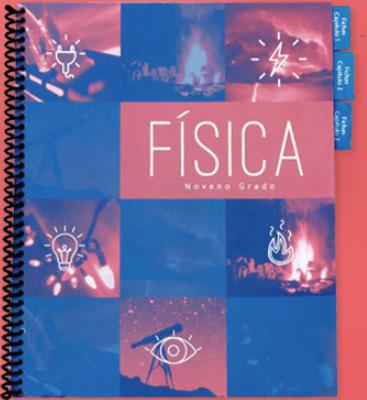
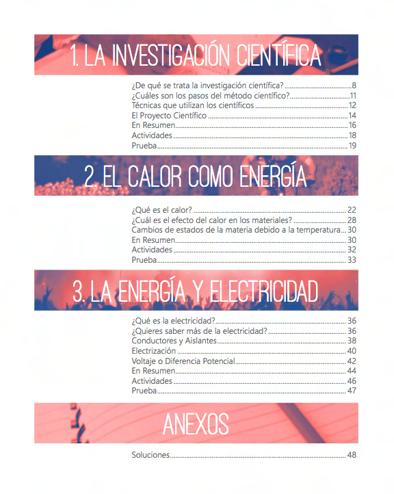
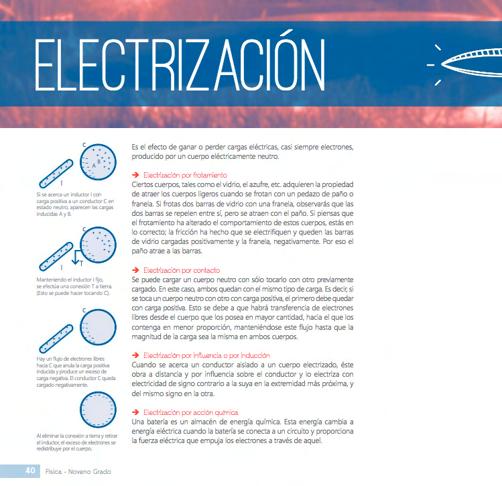
Su producción debe ser económica. Al adquirir libros para la enseñanza los profesores no solo tienen en mente la edad, los intereses y las características psicológicas y cognitivas de sus alumnos, sino sobre todo aspectos económicos (Moreno Rodríguez, 2009, 18). Por lo tanto, si los costos de los materiales y los modelos de impresión se elevan demasiado, el libro puede volverse una opción poco viable.
Características formales del libro en su relación con las artes visuales
Sin importar cuán descriptivo sea el modelo del diseño editorial del libro didáctico ¿se puede considerar completo hasta tener en cuenta la especificidad del conocimiento que se desea transmitir? Cuando en 2010 la Secretaría de Educación Pública, a través de su Dirección General de Materiales, detalló la proyección de los libros para cada disciplina comprendida por el plan de estudios de educación básica en su manual de Procesos editoriales para el desarrollo de los nuevos libros de texto, indicó sobre el libro de Educación Artística que:
se concibe como un objeto artístico en sí mismo que estimula la imaginación y creatividad de los alumnos. Por ello, el diseño conjuga una amplia gama de lenguajes visuales, reproducción de obras de autor e ilustraciones artísticas y humorísticas de muy variada índole (2010).
¿A qué alude específicamente con el concepto «objeto artístico» en relación con una publicación? ¿Por qué se exige esta cualidad en particular al libro para la asignatura de Educación Artística y no a otro? ¿Cómo se espera expresar materialmente este concepto?
El concepto de libro-objeto guarda una relación histórica y simbólica con las artes visuales y su pedagogía, particularmente con el movimiento de Arte Moderno a principios del siglo xx. En la Bauhaus de Dessau, Josef Albers exploró de forma particular el problema de la mutabilidad material básica a través de la modificación de la forma, para que el desarrollo creativo del libro se convirtiera
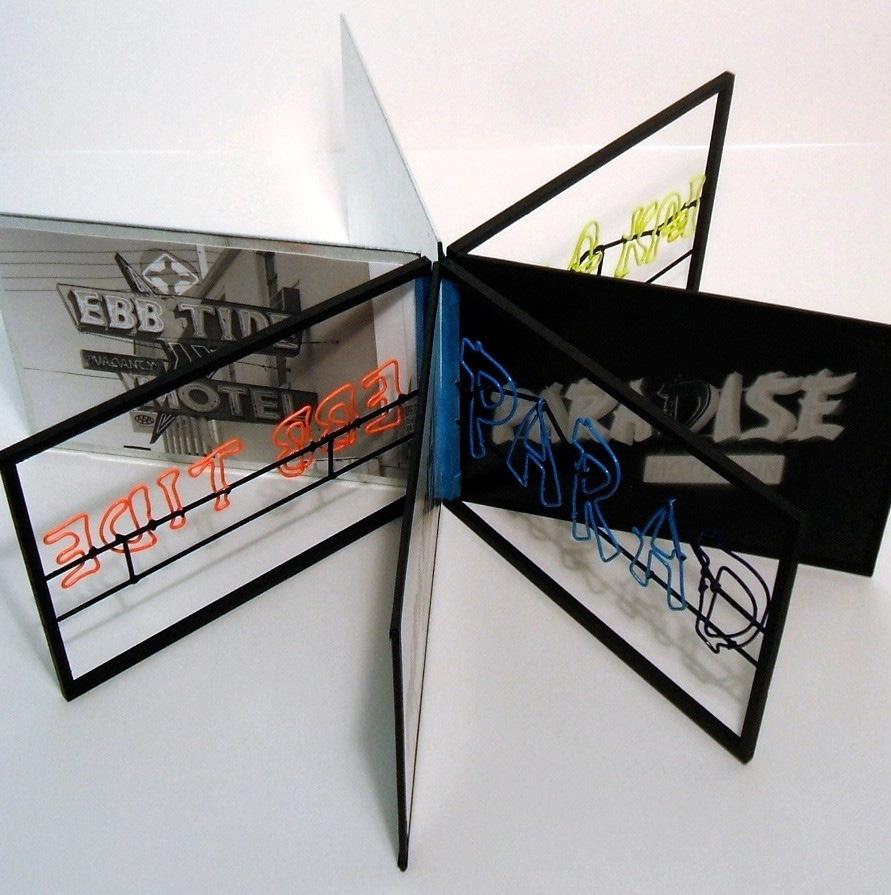
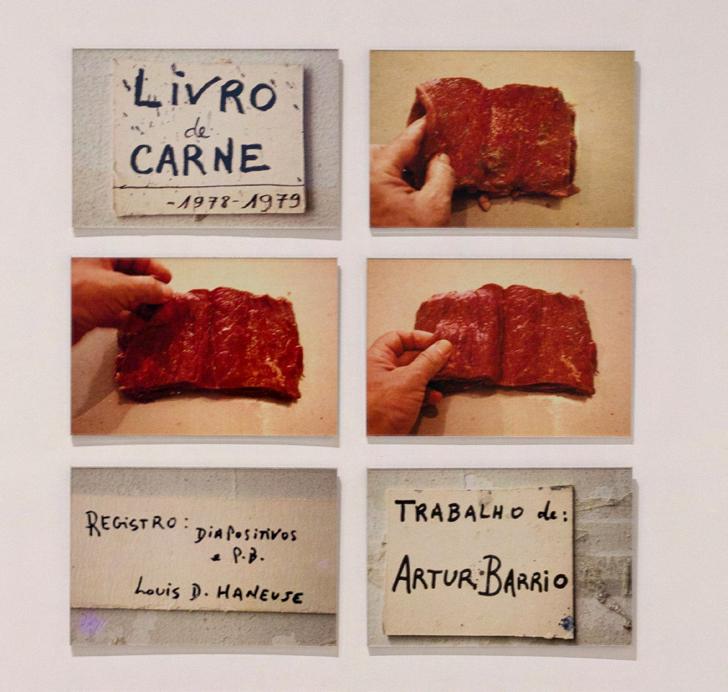
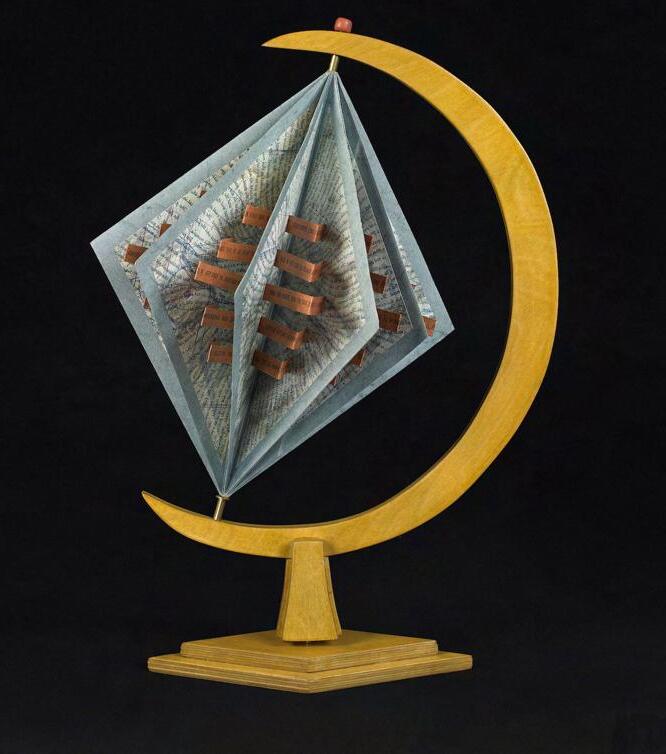



Figura 123. «Neon», Thomas Parker Williams, 2011. Figura 124. «Livro de carne», Artur Barrio, 1977. Figura 125. «Mundo sin fin», Julie Chen, 1948, Smithsonian Libraries. Figura 126. «Dialogo Blu», Maria Rosa Comparato, 2017. Figura 127. «Wondergul Thread», Maria Demichele, 2017. Figura 128. «What did he do to you», Emily Legs, 2013.
en un método de investigación sobre sus límites (Mazoy, 1998, 194). Entre los artistas mexicanos, durante la década de 1970, cuando tanto la tradición del muralismo mexicano como el modelo del arte moderno entraron en crisis, el artista visual Ulises Carrión10 dio cauce a la investigación sobre la producción del libro-objeto a través de su ensayo «El arte nuevo de hacer libros» (1975), en el cual imaginó al libro como una serie de patrones estructurales, definido por su carácter secuencial y la operación de la página (Morales, 160).
Si bien el libro-objeto no puede ser resumido en un modelo arquetípico –en tanto la investigación de los límites de su formalidad determinan múltiples posibilidades creativas– sí considera esencialmente una propuesta de diseño no convencional que renuncie a la transmisión de conocimiento teórico específico, para en su lugar plantear la supremacía de los aspectos del diseño editorial (Cavagnola, 2011).
Otra alternativa que toma en consideración la objetualidad del libro es la del libro coleccionable sobre la cultura visual, que incluye sobre todo la colección de obras contemporáneas en formatos impresos acompañadas de ensayos críticos, en lo que ha llegado a conocerse como el catálogo artístico (Haslam, 2006, 154). Tal como señala el filósofo Jean Baudrillard (1969, 97) todo objeto tiene dos funciones, la de ser utilizado y la de ser poseído, y mientras la primera pertenece al cam-
10 Ulises Carrión desarrolló gran parte de su actividad en Ámsterdam, a donde llegó en 1970 para colaborar en circuitos alternativos europeos como el In-Out Center y la librería Other Books and So, que fundó en 1975 para explorar su teoría sobre el libro. También desarrolló proyectos relacionados con la conceptualización de la televisión, el radio, el videoarte, el archivo artístico y el arte-correo. Mucha de su obra fue reeditada en México por Tumbona Ediciones en 2012.
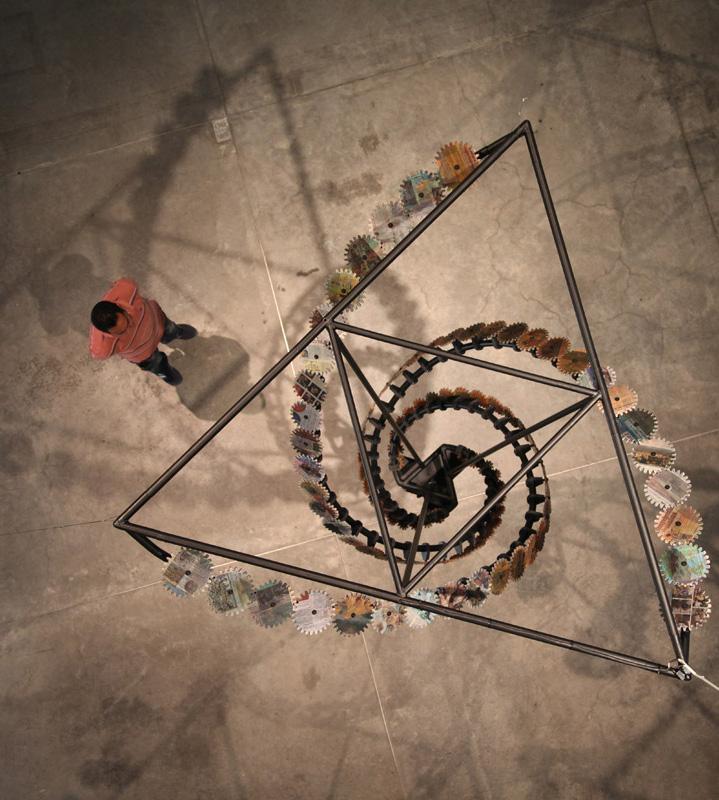
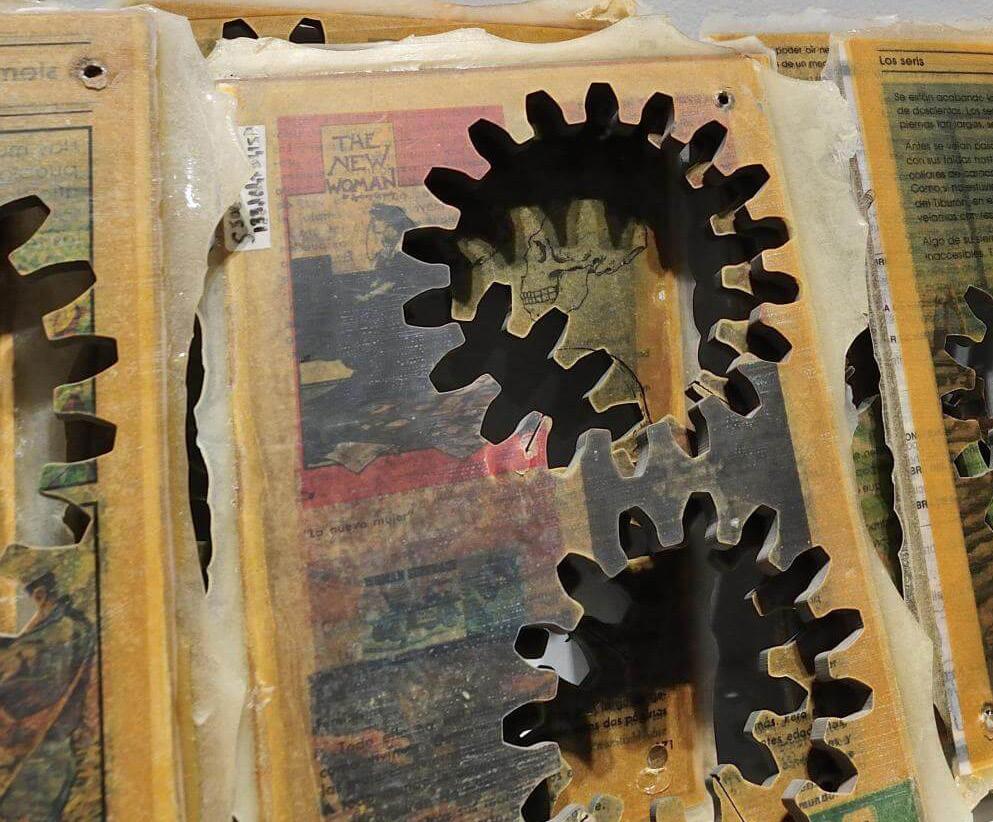
129, 130, 131. «Vórtice», Marcela Armas, 2014. Es un mecanismo de engranajes fabricados con libros de texto gratuitos sellados con resina, puestos en una espiral ascendente. Lo acompaña un video que muestra el proceso de producción (Sigue )
po práctico del mundo, la segunda pertenece a una totalización abstracta del sujeto; cuando el objeto se coloca más allá de su función práctica, adquiere valor por lo que su posesión significa. Esta cualidad es explotada en proyectos editoriales diseñados como colecciones o como volúmenes únicos, a través de una tecnología de reproducción de la imagen que la acerque, en lo posible, a la imagen «original», y una diagramación que no responde a fines utilitarios, sino a propósitos intelectuales o conceptuales. Igualmente son comunes la diagramación de imágenes en doble página, la relación entre el formato fotográfico y el formato editorial, el color de la página para crear el contraste y percepción con la imagen reproducida, el encuadre y el sangrado de las imágenes (158). Estos libros están destinados a públicos con posibilidades de solventar los costos de producción, por lo que en ocasiones la noción de exclusividad se refuerza con la planeación de tirajes limitados y la inclusión de la firma del artista o de grabados originales.
Al analizar estas dos posibilidades ¿es posible que esta práctica reflexiva, propia del trabajo artístico, o la preservación material del objeto editorial coleccionable, sean traducidas a publicaciones con propósitos didácticos? Son tres formas distintas de enfocar el proceso editorial, lo que a su vez conduce a objetos editoriales distintos:
• Producción y costo. Mientras el libro didáctico y el libro coleccionable siguen lógicas mercantiles, el libro-objeto se abstiene de entrar en una dinámica serial, al ser una producción única, casi siempre artesanal, con cualidades formales que pueden hacer difícil y costosa su producción a gran escala.
• Valor de conservación material. Por otra parte, mientras el libro coleccionable y el libro-objeto han sido pensados como destinados a la preservación material y al coleccionismo, en los libros didácticos pesa sobre todo su carácter funcional, que los convierte en objetos descartables.
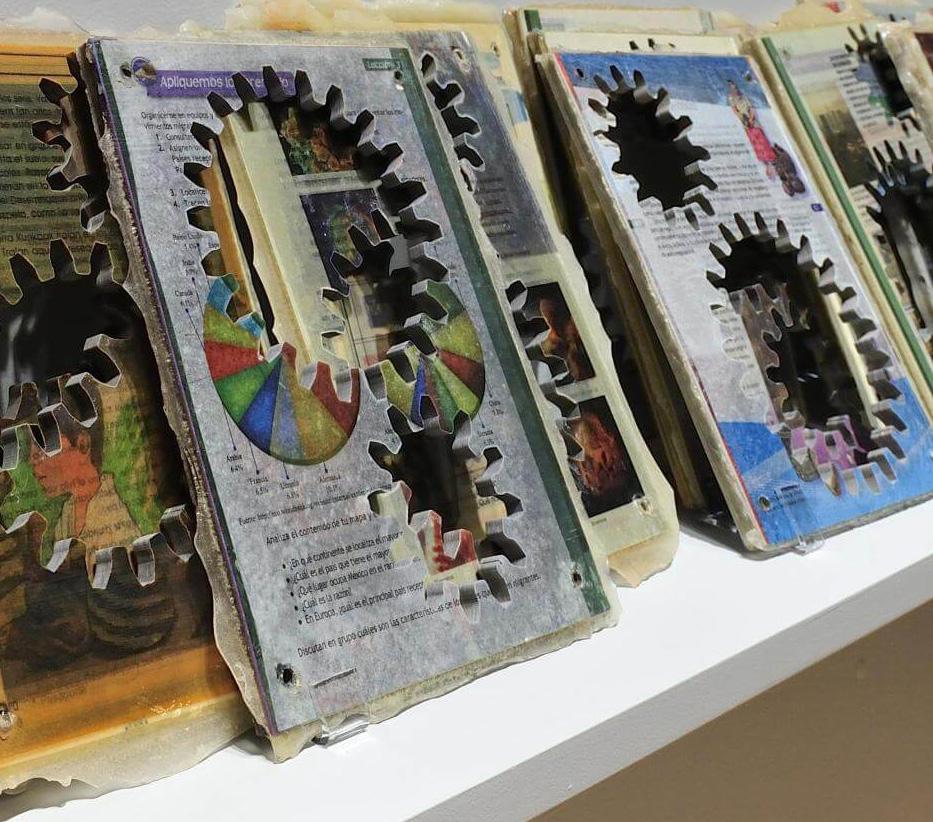

...del Libro Único de la sep. Marcela descubrió que los libros se hacen con papel reciclado de los archivos muertos de la administración pública. Finalmente, el libro tiene en sus páginas oculto una especie de código genético de la información institucional.
• Función y valor simbólico de las imágenes. Mientras que la reproducción de imágenes tiene un valor de conservación objetual y apreciación estética tanto en el libro coleccionable como en el libro objeto –en el que la imagen y el conjunto de cualidades editoriales formales son susceptibles a ser consideradas valiosas simbólicamente– en el libro didáctico la imagen obedece a propósitos comunicativos y funcionales que entran en choque con el mecanismo liberador de interpretaciones que suele dar su cualidad a los objetos o prácticas artísticas. Aún más, tal como menciona Moreno Rodríguez (2009), el libro didáctico debe preservar en todo momento un sentido de continencia para aceptar que en el diseño de una publicación educativa es la educación, y no el diseño, la prioridad del producto.
Pareciera que el libro dedicado a la apreciación de la cultura visual, y el libro didáctico son irreconciliables en el terreno material y conceptual. Aunque
así se pasaría por alto que el diseño con fines pedagógicos, como el trabajo artístico, busca promover la actividad intelectual en sus receptores.
La pregunta que vale la pena plantear de forma previa a un análisis formal de publicaciones existentes es si la convencionalidad formal es un rasgo esencial del libro didáctico o si su algún elemento en su diseño editorial puede conducir al alumno en una reflexión sobre la existencia, composición y apreciación del libro en sí. Si puede llevarlo a preguntarse acerca de sus elementos y principios –su lenguaje– a concebirlo como el producto de un proceso creativo, y si esto lo llevará a desear emprender proyectos creativos por sí mismo.
Es vital plantearse la pertinencia de la propuesta de un libro que invita al aprendizaje y la reflexión sobre el arte, que sea más que un contenedor invisible. Esto requerirá plantearse el proyecto de un libro de educación artística cuyos rasgos pongan a prueba la automatización de su función sin contradecir radicalmente otros como su función didáctica, su asequibilidad o su manipulación accesible.

Este apartado busca comprobar si existen aplicaciones de los lineamientos de diseño propuestos en el capítulo anterior, a través del análisis de una muestra de cuatro propuestas editoriales disponibles en el mercado para la educación de las artes visuales, cuyo público meta son estudiantes de entre 12 y 18 años en México. El corpus a analizar está compuesto por ejemplos de:
• Artes visuales 3. Libro didáctico. Editado por Ediciones Castillo, parte de Grupo McMillan, para tercero de secundaria.
• Artes visuales 3. Libro de trabajo. Editado por Ediciones Castillo, parte de Grupo McMillan, para tercero de secundaria.
• Artes visuales 2. Editado por Santillana para tercero de secundaria.
• Educación visual. Editado por Trillas para alumnos de Taller de Educación Visual de bachillerato e introducción a carreras de diseño.
Página siguiente: Figura 132. «Ayudas para libros de texto para curso escolar 2016-2017 del Gobierno de Castilla-La Mancha». Fotografía: Herencia.net
Se han elegido estudiantes en este rango de edad debido a que el diseño didáctico para públicos infantiles considera particularidades pedagógicas que afectan el diseño editorial; por ejemplo, los niños entre 6 y 12 años todavía están en proceso de dominar el código lingüístico, tienen dificultades para retener y reproducir mentalmente información abstracta, no han desarrollado plenamente habilidades metacognoscitivas –es decir,

la capacidad de reflexionar sobre sus procesos de adquisición del conocimiento–, tienen poca retención memorística y sólo pueden trabajar con referencias contextuales muy inmediatas, relacionadas con su propio cuerpo o su familia.
En de la enseñanza secundaria los estudiantes están más atentos de su cuerpo y de las relaciones sociales; además, son cada vez conscientes del mundo social y político, usan capacidades mentales avanzadas y buscan relacionarse con adultos. En esta etapa, las artes les aportan conceptos, pautas de razonamiento y de expresión útiles para abordar la propia subjetividad y la vida en común.
La muestra inicial incluía la propuesta Artes visuales iii, editado por la Subsecretaría de Educación Pública para Telesecundarias, la cual forma parte de la Secretaría de Educación Pública –como hemos visto el organismo encargado de establecer la normatividad para la planeación de contenidos y por tanto, las propuestas de diseño editorial con posibilidades de ser comercializadas en México. No obstante, la única propuesta de material didáctico ofertada –de forma gratuita–por la sep para la asignatura de Artes Visuales a nivel secundaria no está pensada para ser impresa, sino para ser distribuida como un documento digital, lo cual incide directamente en un posible análisis de sus aspectos formales de diseño editorial. Por tal motivo, este ejemplar ha sido descartado de la muestra final.
En la recopilación de los datos se utilizó un cuadro de análisis descriptivo. Para sistematizar el registro de información:
• Se eligieron publicaciones que transmiten conocimientos sobre arte visual contemporáneo, para alumnos de educación secundaria en México y con contenidos en español.
• Los conceptos revisados en el marco teórico conformaron los campos de análisis.
• En cada caso se registró el mismo tipo de información conforme a los campos de análisis.
Figura 133. «Los nuevos libros de textos, los cuales contienen errores ortográficos». Foto: El Universal, 2013.
Una vez que se completó el registro de la información se compararon los resultados obtenidos con el modelo teórico, que representa idealmente la mejor solución posible. Por lo tanto, la matriz de análisis está constituida por los siguientes campos:
• Análisis de la imagen. Contempla consideraciones sobre las técnicas de reproducción de imagen y su interacción con el material de soporte seleccionado. También sobre la imagen como elemento de diagramación editorial, los posibles objetivos didácticos de la imagen conforme al modelo de la gráfica didáctica, y la posibilidad de que el diseñador editorial de la propuesta en cuestión contemplara las múltiples funciones artísticas que pueden asociarse a la imagen incluida en los materiales.
• Características de diseño editorial del libro didáctico. Conforme fueron definidas en el apartado «Características formales del libro didáctico» del Capítulo 3, y correspondientes a las funciones didácticas del modelo del libro didáctico de Zuev (1988).
• Características formales de diseño editorial en función de su relación con las artes visuales. Conforme a las proyecciones descritas en el apartado «Características formales del libro en su relación con la cultura y las artes visuales» del Capítulo 3, buscará identificar si alguno de las propuestas de diseño editorial analizadas trasciende la convencionalidad material o estructural o si apela a la apreciación del libro como objeto artístico, creativo o crítico por sí mismo.
Estos resultados ayudarán a establecer si el modelo teórico es suficiente para explicar un fenómeno –el del diseño de libros para enseñar a apreciar el arte contemporáneo– o si se pueden ofrecer soluciones mejores o nuevas que no se han aplicado en las producciones que ya existen.

1Educación visual
Editorial Trillas, 2007
Georgina Villafaña Gómez. Editorial Trillas
92 páginas / $130.00
Las imágenes usadas detallan gráficamente un vocabulario visual, sin gran complejidad.
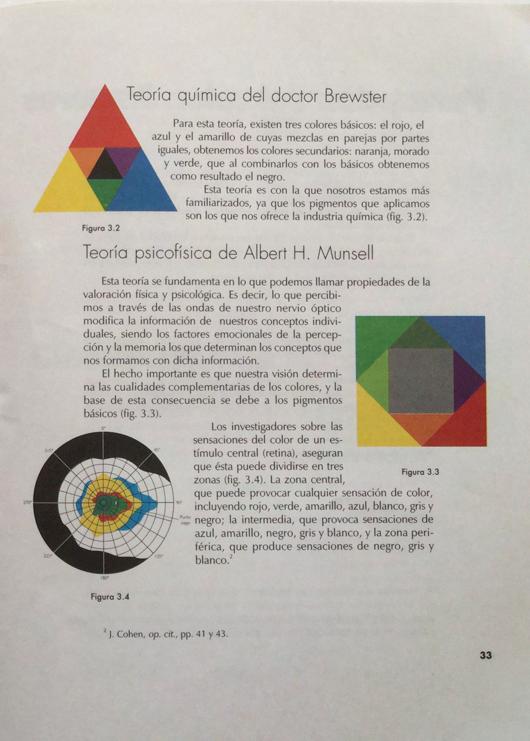
Técnica de reproducción. Impresión por selección a color, útil en este caso ya que hay grabados a color pero no requieren demasiada definición (se muestran defectos pequeños en la sobreimpresión del color). Estos grabados ofrecen mejor apariencia cuando son dibujos a color o esquemáticos, ya que en algunos casos la fotografía evidencia una apariencia pixelada.
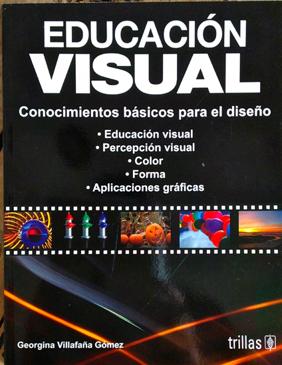
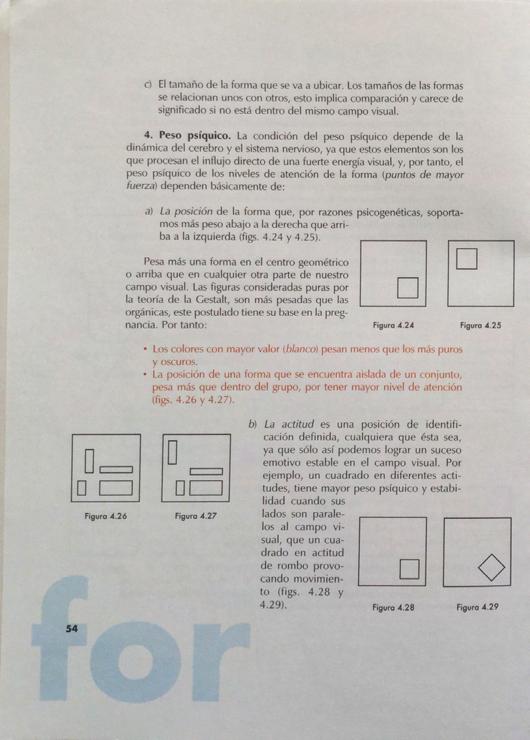
La imagen como elemento de diagramación. A pesar del espacio disponible, las imágenes tienen un formato cuadrado de entre 3 o 4 cm2, salvo en algunas aperturas de capítulos.
Gráfica didáctica. Buscan sobre todo visualizar información, al detallar gráficamente un vocabulario visual, sin gran complejidad. No obstante, no
Una retícula de siete columnas aporta suficiente variedad de composición aunque el contenido sea un solo texto.
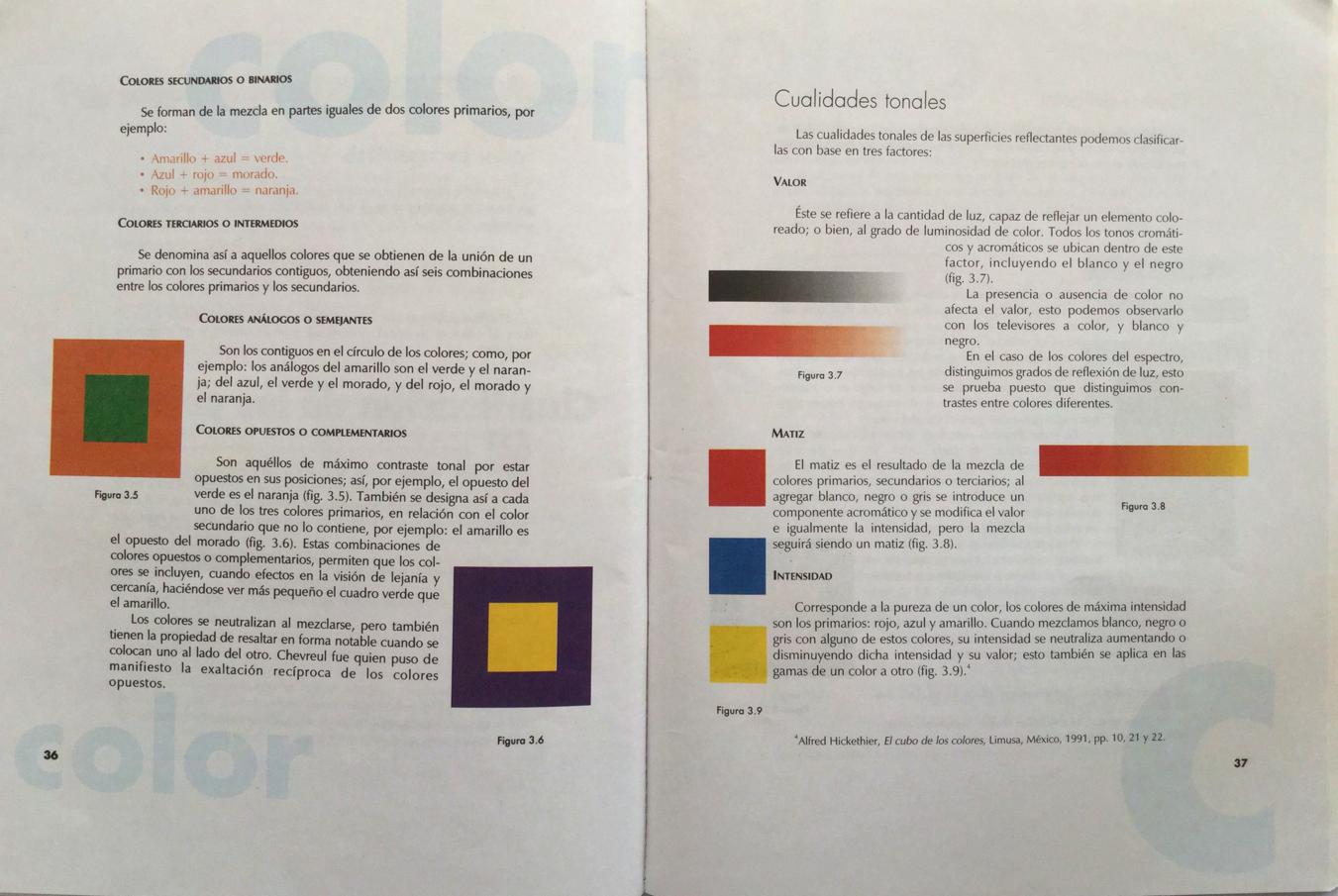
Las ilustraciones son pequeñas y muestran elementos particulares de un lenguaje visual.
hay leyendas que acompañen a los gráficos y en la sección de aplicaciones gráficas, las imágenes se maquetan sin una relación visual entre ellas y el texto que las explica.
Funciones artísticas de la imagen. Las imágenes no buscan apelar estéticamente al espectador. Son señales que son desechadas después de ser consu-
Fotografías de los libros: Ana Guerrero.
midas y que eluden la ambigüedad. El diseño de la cubierta destina una cuarta parte de su espacio al título. Las fotografías en portada muestran mejor color y definición que las interiores. En general, el diseño no es innovador, ni apelativo estéticamente, pero corresponde con la política de sobriedad de la editorial para todos sus libros.
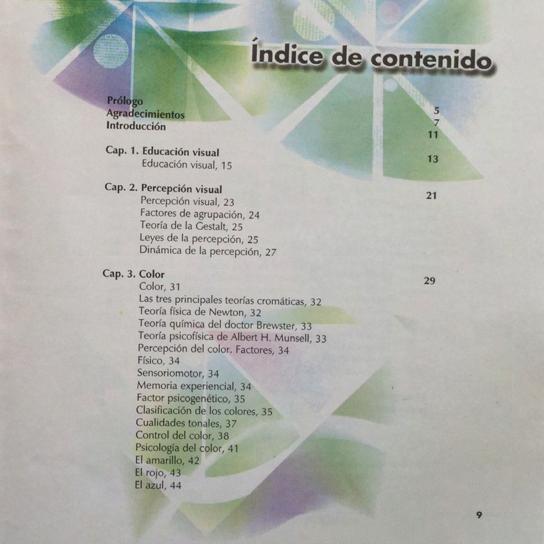
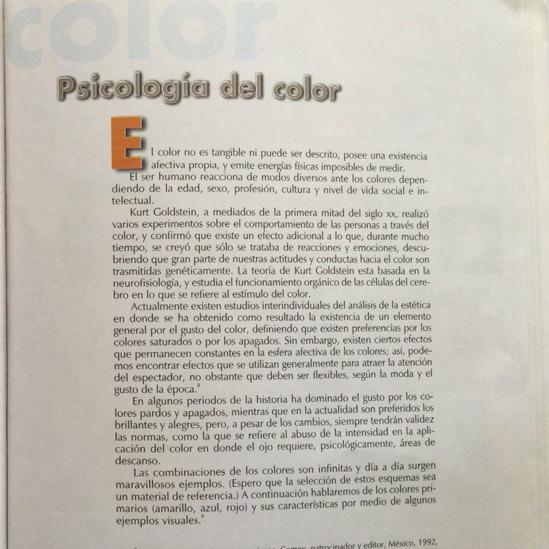
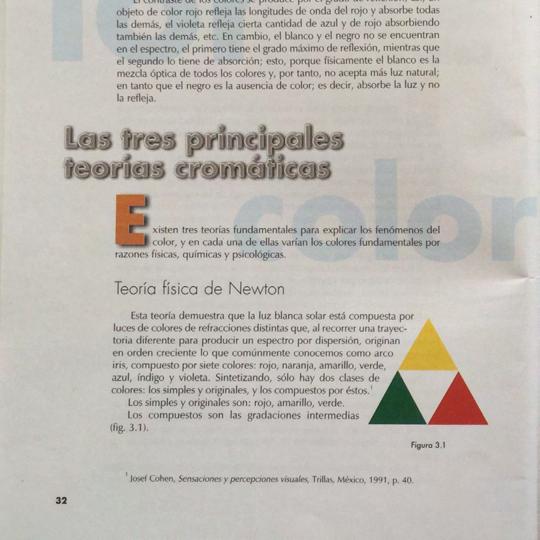
Características del diseño editorial del libro didáctico
Diseño gráfico de secuencias de contenidos. Sin demasiada complejidad, el libro responde a la función sistematizadora al incluir un índice que facilita la localización de los contenidos. Su estructura interna es comprensible, así como su jerarquía.
Sistema de navegación gráfica. Para que el alumno se desplace a través del libro, basta con que acuda al índice o consulte la numeración de página. No hay indicadores gráficos adicionales.
Clara jerarquía de la información textual. Se utilizan dos familias tipográficas: 1) Arial para el cuerpo de texto, datos de cubierta y notas a pie; se distinguen las variantes negritas y cursivas para subtítulos de tercera y cuarta categoría, también se utiliza la fuente en rojo para indicar elementos con énfasis. 2) Futura, se utiliza para títulos de primera categoría con un efecto de tridimensionalidad y sombra paralela; también para subtítulos de segunda categoría en una variación fina, y en pies de figura en negritas. Ambas opciones son tipografías sin patines, con rasgos poco contrastantes. La interlínea es amplia.
En cuanto a las unidades de información, el contenido se compone de un prólogo, agradecimientos, un índice de contenido, una introducción, cinco capítulos y bibliografía. Cada capítulo se compone de tres subniveles de información, indicados por títulos de distinta jerarquía tipográfica. No se utilizan citas a bando ni textos como destacados. Tampoco notas a pie, lo que refuerza el sentido único del texto fundamental. No hay un cuestionamiento al texto fundamental, ni invitaciones a continuar la investigación en otras fuentes.
Para niveles formativos básicos, una composición basada en la imagen. La composición es de texto reforzado con imágenes, sin textos complementarios. A pesar de que el formato es vertical, la retícula da prioridad a un cuadro central, donde se compone el texto principal, los títulos y la numeración de páginas. El margen de lomo tiene 2 cm; el de corte es de 2 cm; el inferior es de 4.7 cm; y el exterior es de 3 cm. En los márgenes exteriores,
que circundan al cuadro central, se añade tipografía ornamental con efecto de transparencia. Se ha diseñado para una columna, con una altura de 37 líneas y una longitud de línea de 68 caracteres.
Permitir una interacción material con el lector. La relación sujeto-texto se omite, el texto principal se mantiene en un nivel abstracto que no alude al contexto cultural o personal del estudiante, no sugiere su participación. Tampoco incorpora la función de libro de trabajo. En cuanto a la alteración material del libro o su estructura, la cuestión no se plantea de forma explícita, pero el tipo de papel y los amplios márgenes permiten anotaciones y subrayado.
Ser transportables y resistentes. El formato es vertical y facilita su almacenamiento. Su tamaño es de 27 x 21 cm. El material de las cubiertas es cartulina de 200 gr con un laminado exterior que lo hace impermeable al agua o a la manipulación constante.
Contar con un encuadernado resistente, que no impida la lectura o la manipulación. Tiene 92 páginas en cuadernillos compuestos en alzada, cosidos y reforzados con encuadernación hot melt. Es difícil mantener las páginas abiertas sin la aplicación de una fuerza manual, pero los amplios márgenes ayudan a que la lectura no se vea entorpecida.
Su producción debe ser económica. El papel blanco tiene un gramaje entre 65 y 100 gramos, opaco, poroso, sin estucar y sin acabados especiales. En su conjunto, a pesar del grosor de las hojas, es un objeto ligero y resistente.
Sus elementos refuerzan el apego a la convencionalidad editorial: utiliza retículas cuadradas y simétricas; sus composiciones no introducen desequilibrio visual o dinamismo. Las imágenes, pequeñas, responden a objetivos funcionales. Además, el libro está diseñado para ser manipulable, transportable y resistente. No responde a un objetivo de coleccionismo material.
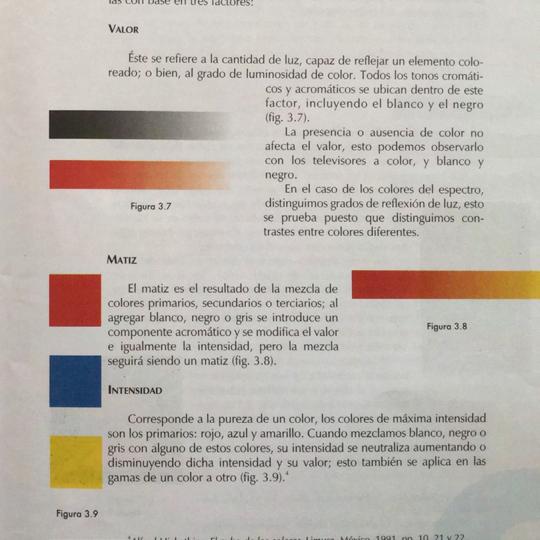
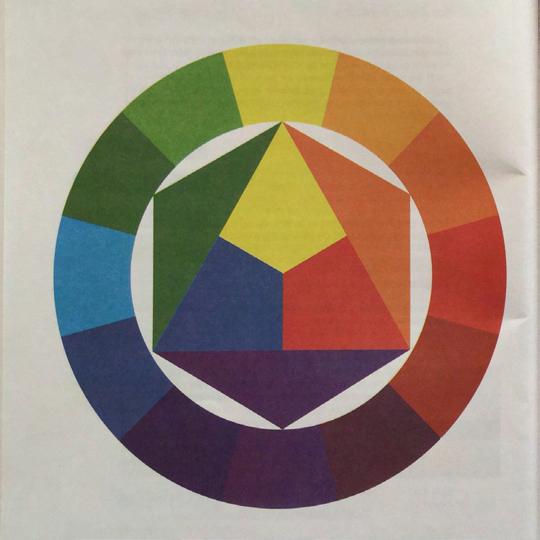
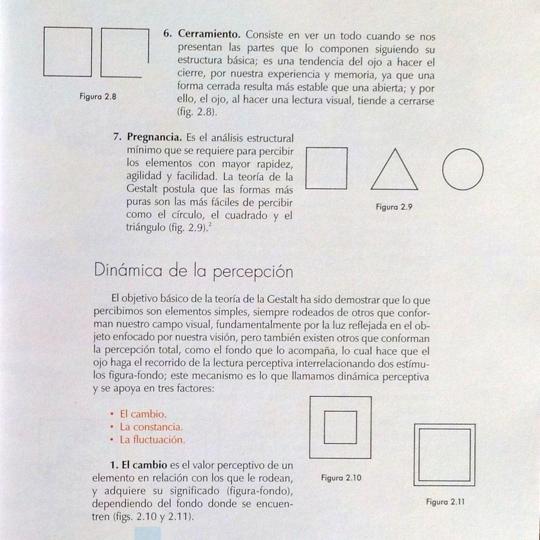
2Artes visuales 3
Ediciones Castillo-McMillan, 2008
Libro didáctico con láminas de trabajo recortables
Texto de Alicia Carrera. Diseño editorial: Diseño Kimera
Diseño pedagógico: Laura Acosta
184 páginas y 20 láminas desprendibles / $200.00
Hay un texto fundamental en la columna central con textos complementarios en algunas de las secciones del libro, sobre todo hacia el final de las unidades.
Las imágenes sirven para representar obras artísticas.
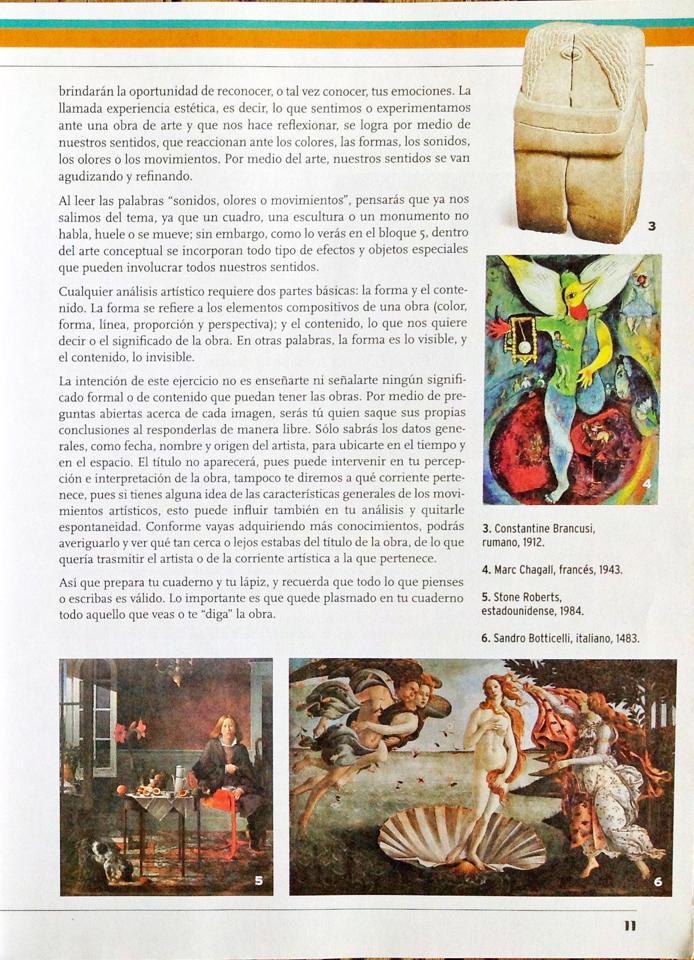
Técnica de reproducción. El método puede ser offset a cuatro tintas, ya que el color es muy concentrado y vivo, aunque también podría ser un tipo de impresión digital con calidad asimilable al offset posible con tecnologías recientes. El papel ayuda a la nitidez de las imágenes, aunque en algunos casos, como en las plecas de color negro y rojo, pareciera haber sobreimpresión.
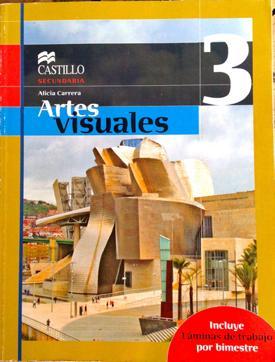
Las imágenes tratan de respetar la forma de las obras, también en obras tridimensionales.
El color es concentrado y vivo y el papel ayuda a la nitidez de las imágenes.
La imagen como elemento de diagramación. Aparece en formatos cuadrados, redondos, verticales y horizontales; se trata de respetar el formato de la obra artística que representa, por ejemplo, un mural alargado que requiere gran extensión horizontal y poca altura. También es recurrente el uso de imágenes a sangre, en toda la página, en doble página o en composiciones en mosaico.
Este libro balancea la selección iconográfica, el guión didáctico y la redacción que simplifica contenidos teóricos complejos.
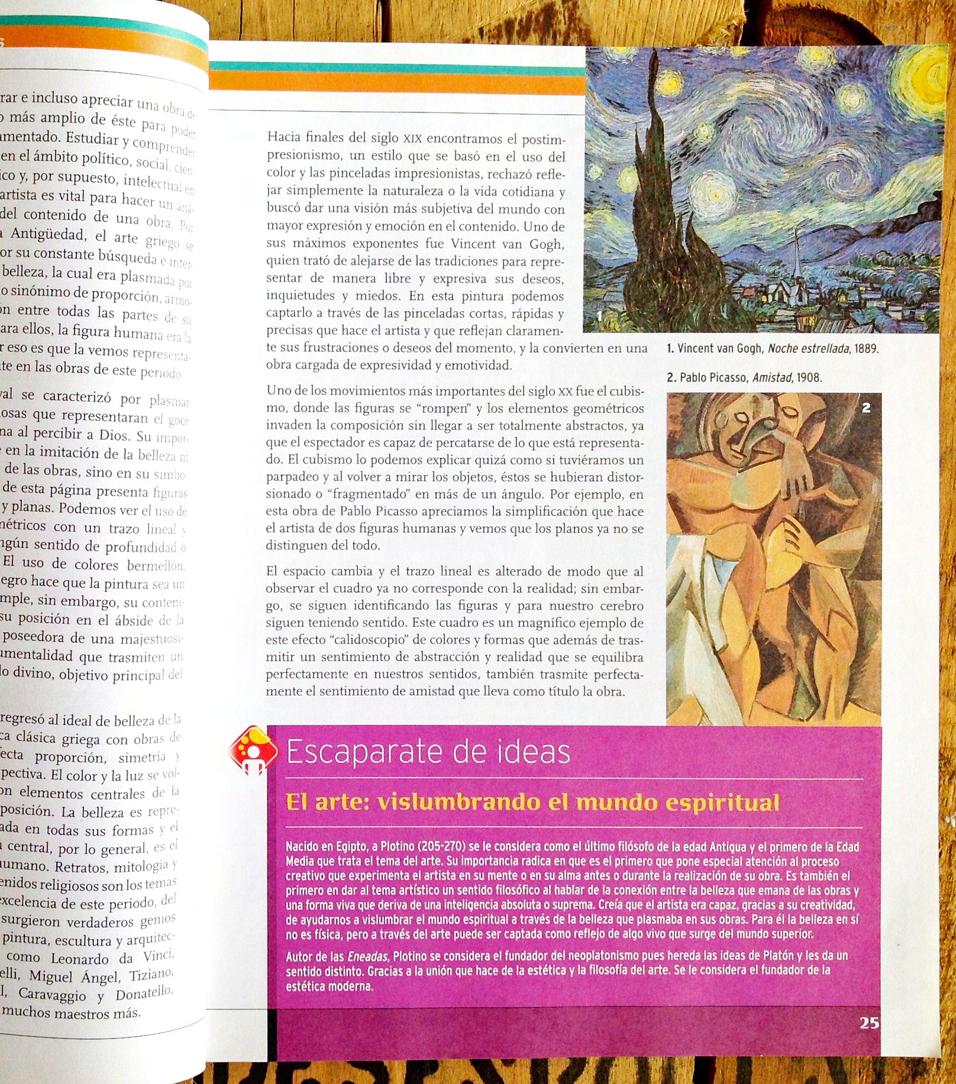
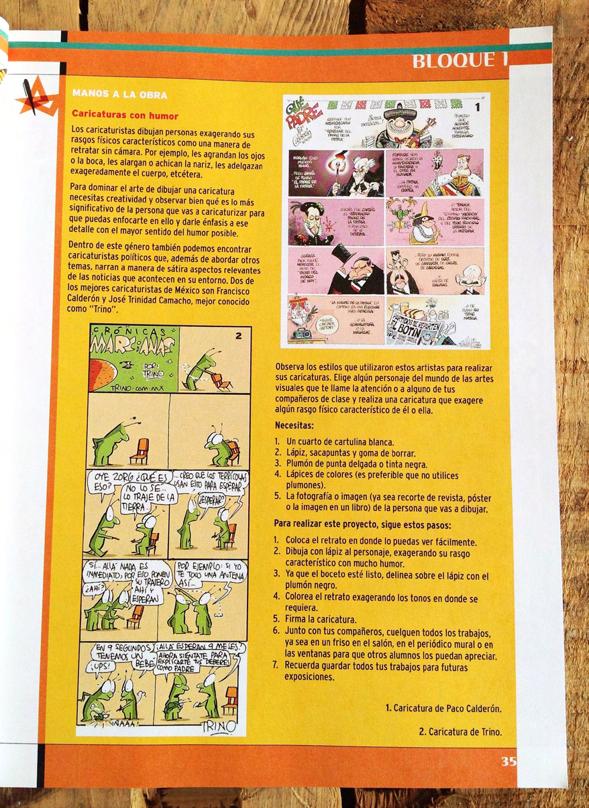
El riesgo con los textos complementarios es que si son demasiados y su contenido textual o visual es más llamativo, el lector se concentrará en estos al sentir que son el foco de su proceso didáctico.
Gráfica didáctica. En cuanto al tipo de imágenes, en su mayoría se trata de fotografía que representa obras artísticas o fotografía que documenta acciones, procesos o elementos para su identificación. En obras tridimensionales o en medios alternativos dinámicos se continúa utilizando imágenes con propósitos de representación del objeto ausente. Aunque hay un uso audaz del
color en gamas muy contrastantes las imágenes didácticas esquemáticas son casi nulas.
Funciones artísticas de la imagen. Tanto las características del soporte como la técnica de reproducción avivan el color y la nitidez de las imágenes, que en conjunto, brindan numerosos referentes visuales sobre el arte moderno y con-
temporáneo en México y en el mundo a los estudiantes en una reproducción de calidad aceptable. No obstante, aunque la retícula dinámica permite la incorporación de numerosos referentes visuales, la imagen cumple una función de índice, y nunca deja de responder a la lógica lineal del libro, ni es legible por sí misma.
Características de diseño editorial del libro didáctico
Diseño gráfico de secuencias de contenidos. Este libro tiene una estructura de contenidos muy compleja, lo que hace necesarias las instrucciones para poder identificar sus elementos. Además, incluye índices de bloque que permiten saber qué conocimientos se adquiere, y hojas de autoevaluación que permiten al alumno comprobarlo.
Sistema de navegación gráfica. El estudiante cuenta con un índice analítico para el libro e índices para cada bloque didáctico, y además de la numeración de página, puede saber con leer los folios colocados en los márgenes en qué unidad se encuentra y qué tema está estudiando.
Clara jerarquía de la información textual. Utiliza una variedad de familias tipográficas:
• Una para títulos y folios de sección en la esquina derecha superior de la página en variante negrita, y para cuerpo de textos en variante regular con remates finos y geométricos que contrastan con sus trazos gruesos.
• Una variante tipográfica fina para el título de los cuadros de información adicional
• Una de ojo estrecho utilizada en negritas que aparece como pie de foto o en el cuerpo de los recuadros de información adicional y epígrafes numéricos para las imágenes.
Las unidades de información son:
• Una presentación.
• Un índice general.
• Una guía gráfica para comprender la estructura del libro.
• Un índice analítico.
• Páginas de enlace que buscan reactivar en el alumno el conocimiento previo sobre contenidos y temas del arte contemporáneo.
• Cinco bloques didácticos.
• Al inicio de cada bloque se incluye una portadilla de doble página donde se detallan las lecciones incluidas.
Discursivamente, hay un texto principal cuya lectura se separa en cada bloque didáctico, y que puede ser identificado porque el texto se ha diagramado en la columna principal y en contraste con la página en blanco. Adicionalmente se incluyen numerosos textos complementarios:
• Conozcamos acerca de, que permite profundizar en el tema tratado en la lección o el trabajo de artistas relacionados con el mismo.
• Arte al alcance, permite conocer sobre temas de artes visuales relacionados con la lección estudiada.
• Manos a la obra, se compone de actividades o retos a la expresión, sensibilidad, percepción y creatividad.
• Cambio de enfoque, explica cómo se aborda el tema de la lección en otros lugares del mundo.
• De pantalla a pantalla, está dedicado al cine.
• Investig-Arte, se propone un juego de deducción relacionado con la lección.
• CreArte, cierra el bloque y propone actividades para reforzar los conocimientos.
• @rte, se ubica al final del bloque y contiene direcciones de internet sobre temas estudiados.
• AplicArte / ¿Hasta dónde he llegado? Contiene preguntas de autoevaluación
• Dossier, es un artículo de divulgación sobre temas diversos relacionados con el arte contemporáneo
• ExpressArte, es un glosario con términos de la teoría de las artes visuales.
Para niveles formativos básicos, una composición basada en la imagen. Utiliza una composición de narrativas múltiples, de forma que las informaciones complementarias tienen mayor peso visual y extensión en conjunto que el texto fundamental. La retícula se compone de seis columnas de 3.5 cm de anchura y está configurada por módulos que permite una composición dinámica y diversa
La navegación gráfica es una expresión del diseño de secuencias didácticas. En este proyecto el diseñador editorial incluyó elementos gráficos figurativos como las señales, y abstractos, como el color y la tipografía, para hacer evidentes las partes y jerarquías de la información.
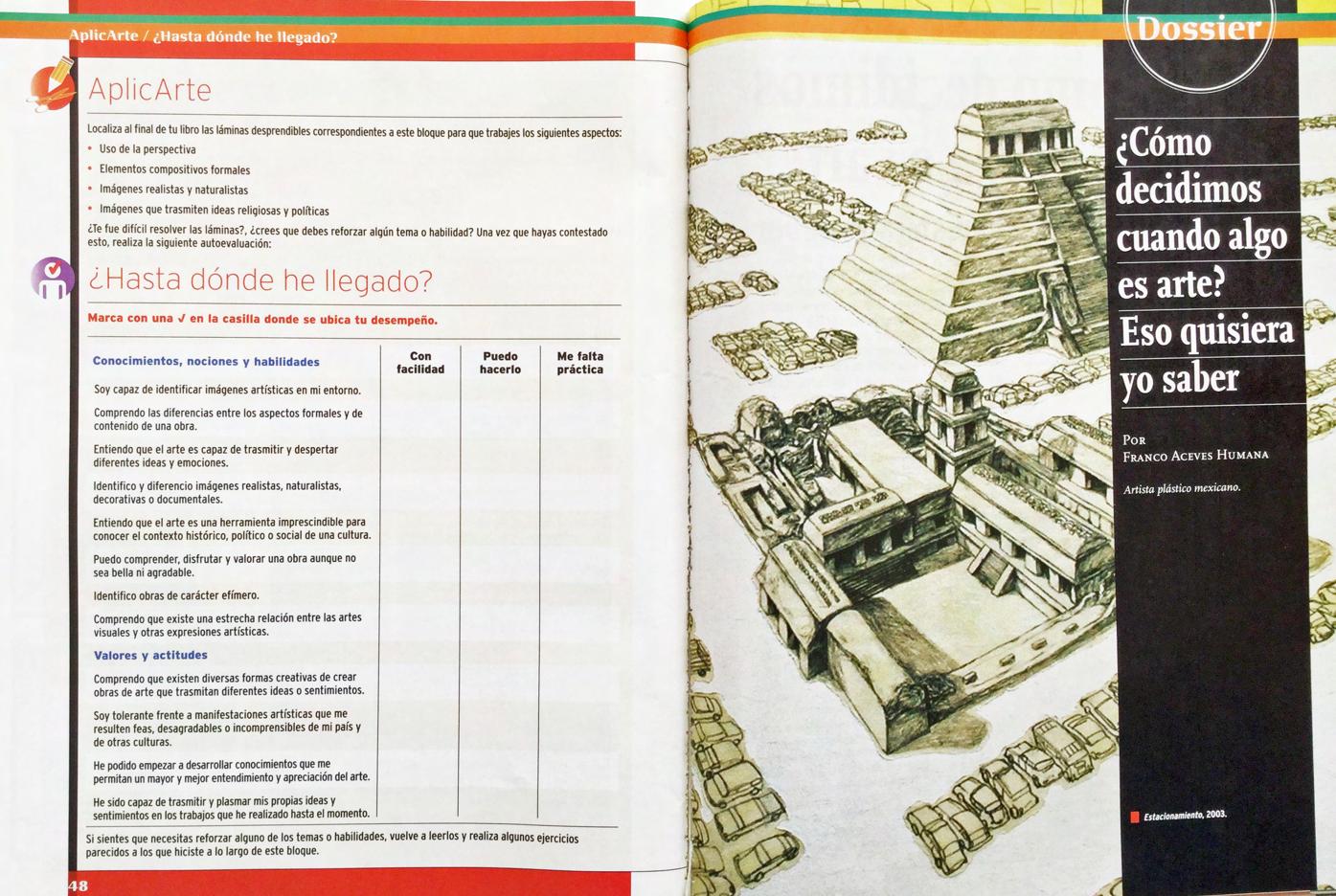
Una práctica artística como el performance es ilustrado por el diseñador con una fotografía que demuestra una secuencia de movimientos.

El diseño esquemático se utiliza para explicar operaciones visuales simples, como la abstracción visual. En cambio, se confía más en la fotografía para transmitir información y referencias visuales. La información principal siguen transmitiéndose en columnas largas de texto.

La relación sujeto-texto es explícita, pero los espacios para la intervención a través de la escritura o el dibujo no se consideran.
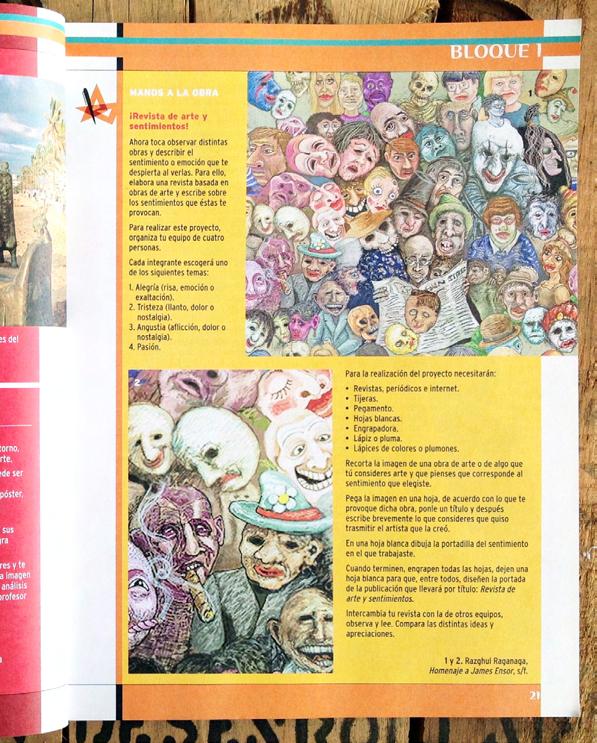
a lo largo del libro, de forma que aunque todas las páginas parecen distintas, el usuario puede identificar elementos de diseño persistentes que le permiten saber que se trata de la misma publicación.
En cuanto a los márgenes, el de lomo es de 2.5 cm (posibilita la apertura del libro sin la pérdida de información), el inferior de 1.5 cm, el de corte de 1.5 cm y el superior de 1.5 cm. Toda la superficie del papel es utilizada para incluir elementos gráficos de delimitación o navegación y para permitir el sangrado de cuadros de color e imágenes. Aunque la columna tiene una anchura variable que va de los 48 a los 70 caracteres, su altura es de 52 líneas.
Permitir una interacción material con el lector. La relación sujeto-texto es explícita, pero los espacios para la intervención a través de la escritura o
el dibujo no se consideran en el contenido de los bloques didácticos, en tanto parecen presuponer que las actividades se desarrollarán en algún otro soporte, como en la computadora o en un cuaderno. En cambio, las 20 láminas de trabajo que se adjuntan al final son desprendibles y son un espacio claro para el dibujo y la escritura creativa. No se considera otra forma de alteración material al libro, ya que sus contenidos y estructura están controlados.
Ser transportables y resistentes. El formato es vertical, lo que facilita su transportación y almacenamiento. La cubierta, una cartulina de entre 100 y 150 gramos, tiene un acabado brillante en el exterior que, por desgracia, se desprende con el uso y el doblez, ya que no cuenta con laminado.
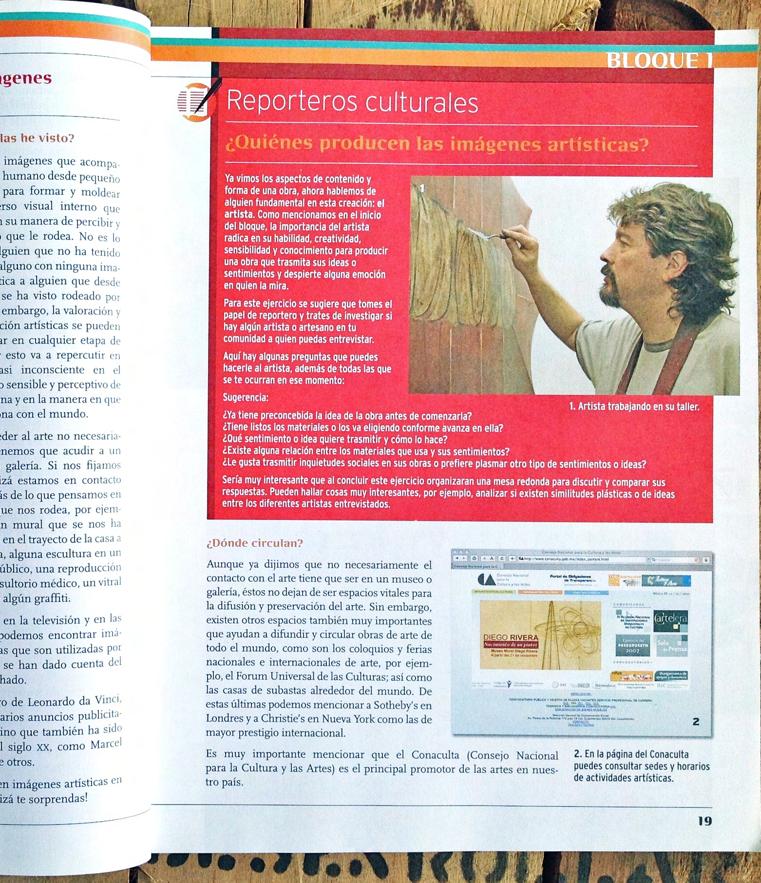
Las funciones de consolidación e integradora tienen un gran peso en esta publicación a través de los textos complementarios.
La retícula dinámica permite la incorporación de numerosos referentes visuales, pero la imagen nunca deja de responder a la lógica lineal del libro, ni es legible por sí misma.
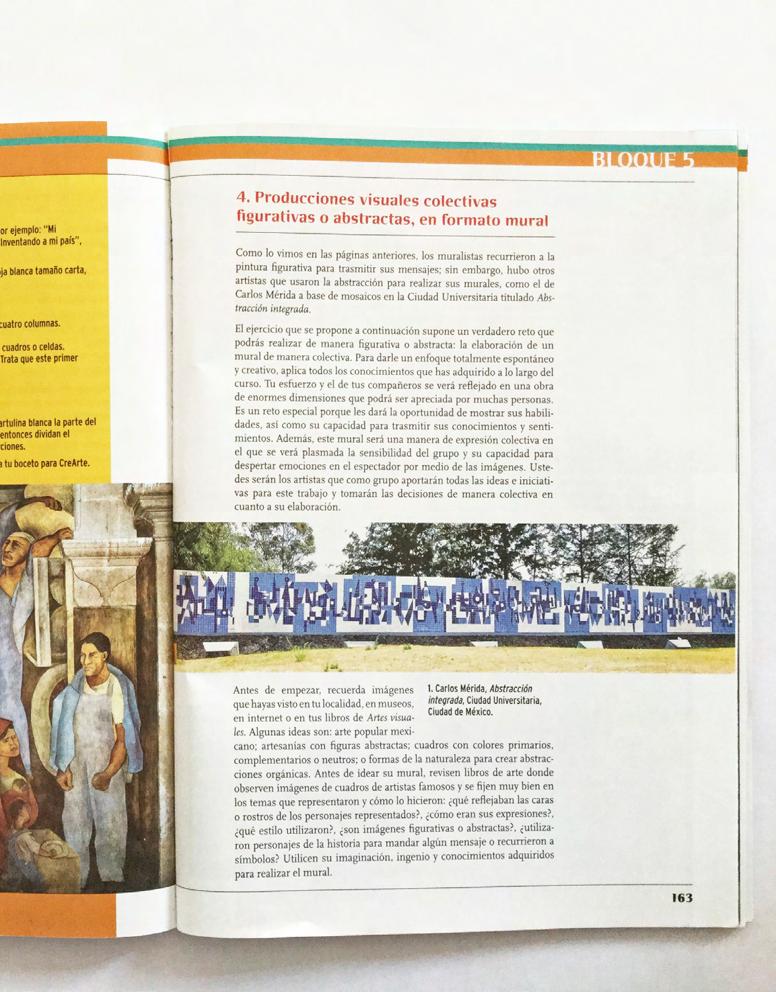
Lo mismo ocurre con el papel en interiores, donde la compresión de la fibra hace difícil pensar en rasgadura en condiciones normales, pero las esquinas se doblan fácilmente con el uso.
Contar con un encuadernado resistente, que no impida la lectura o la manipulación. El libro se compone de cuadernillos compaginados en alzada, cosidos y reforzados con un encuadernado por hot melt, que lo hace resistente a deshojamiento.
Su producción debe ser económica. El tamaño convencional, de 21x27 cm, puede hacer económica su producción en altos tirajes. Por otra parte, el papel de interiores es blanco con un gramaje de entre 50 y 65 gramos, calandrado para mejorar la retención de tinta en la superficie. Aunque no
es completamente opaco y a contraluz es posible notar la información del reverso, no dificulta la lectura.
en función de la relación con las artes visuales
Como publicación, explota al máximo las características del diseño didáctico con una buena calidad de reproducción de imagen que invita a la apreciación y a la conservación, sin que esto signifique que como objeto tenga valor coleccionable. Por otra parte, la manipulación física más activa por parte del estudiante está en un segundo plano, en tanto se privilegia la lectura de texto.
Artes visuales 3. Libro de trabajo
Ediciones Castillo-McMillan, 2008
Diseñado conforme a la Reforma Educativa de 2011
Alicia Carrera. Diseño editorial: Estudio Fusión
144 páginas / $250.00
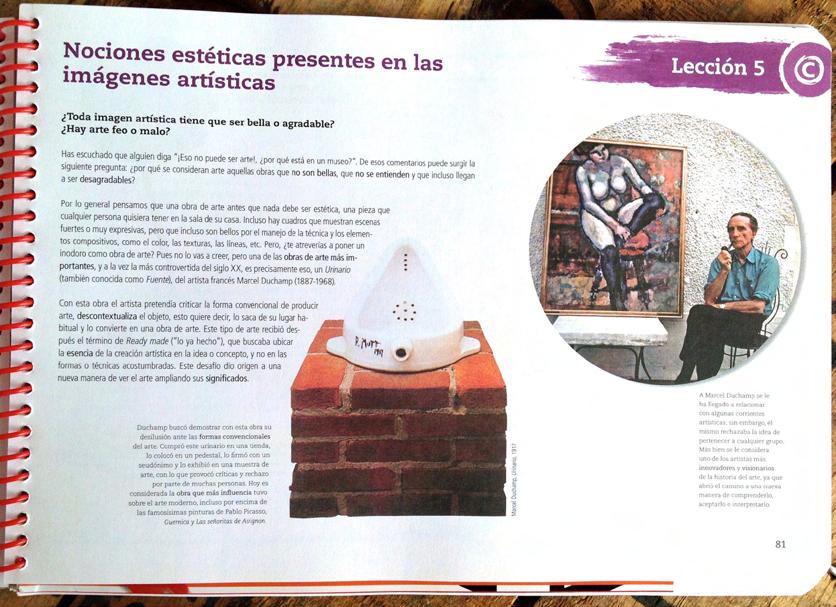
Las obras de arte conceptual son representadas sin un auxilio esquemático que haga visibles las ideas detrás del objeto. En lugar de ello, se presenta una fotografía del artista que ocupa buena parte de la composición de la página.
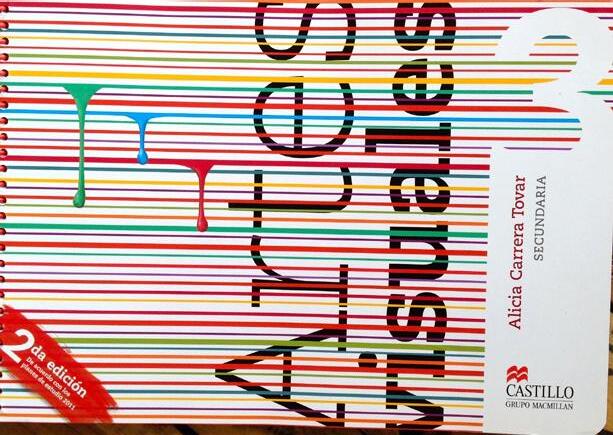
La selección iconográfica abarca principalmente el arte pictórico moderno y el arte posmoderno. La muestra didáctica de las instalaciones se vale de la fotografía.
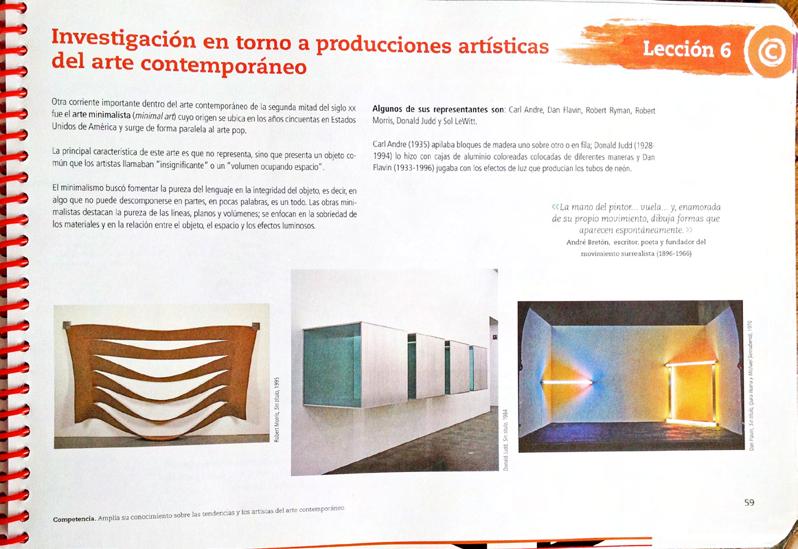
Técnica de reproducción. Impreso en offset, dado el acabado mate y poros del papel la imagen pierde cierta intensidad cromática y luminosa.
La imagen como elemento de diagramación. Se trata del mismo tratamiento de las imágenes que en el libro didáctico, con la excepción de que la selección proporciona menos referentes de obras, un poco más de fotografía de elementos visuales en la realidad y en tamaños más grandes.
Gráfica didáctica. La imagen para la visualización aparece con algunas líneas de tiempo y esquemas de relaciones. La instalación y el videoarte siguen representándose a través de fotografías.
Funciones artísticas de la imagen. Las características del soporte hacen pensar que la intensidad cromática y luminosidad de las imágenes no son esenciales para su percepción, pues la información que transmiten es más importante.
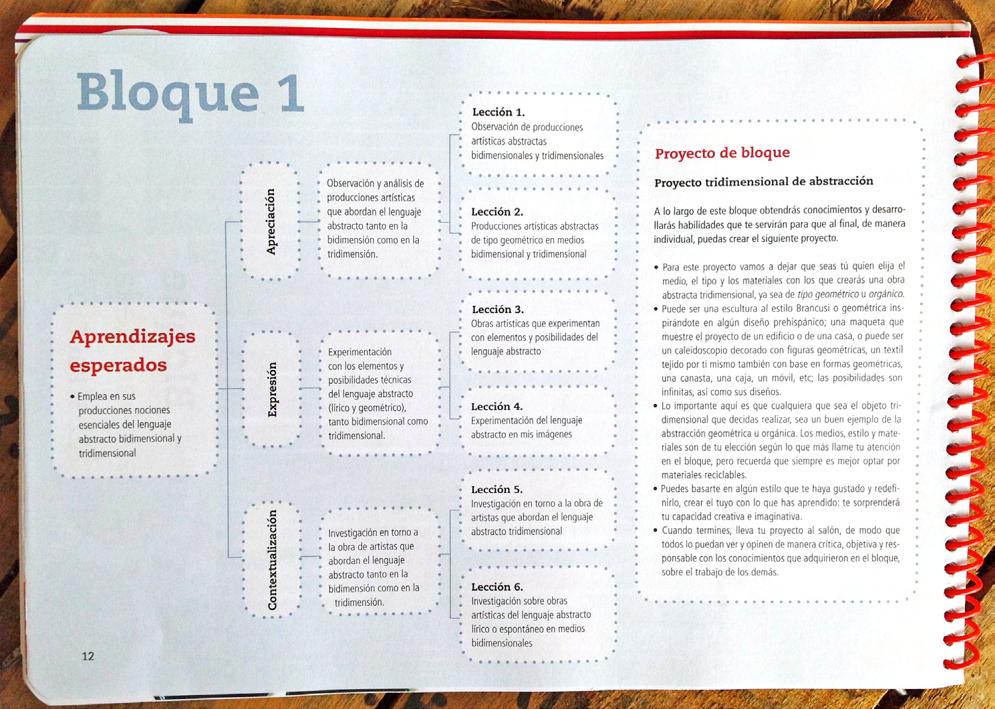
La esquematización se utiliza para dejarle saber al alumno el plan didáctico del bloque, no para hacer visible el contenido complejo de los temas sobre artes visuales.
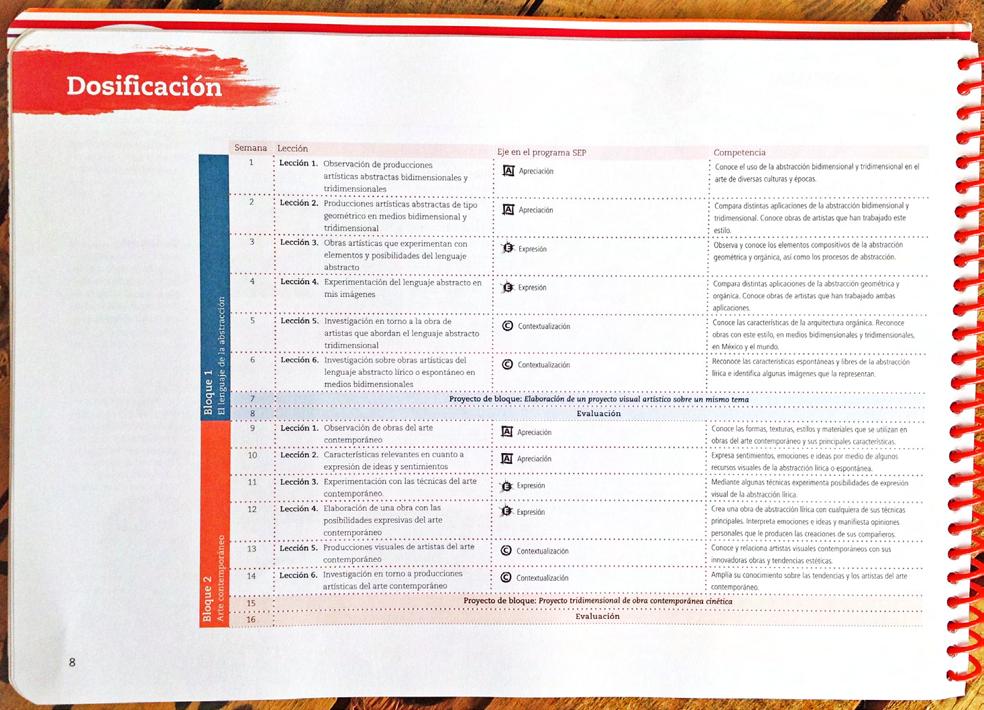
La dosificación pedagógica es uno de los paratextos que mejor refuerza las funciones pedagógicas del libro, que busca adaptarse a los planes de estudio oficiales.
El diseño contempla iconos con connotaciones de trabajo artístico infantil (manchas de pintura, trazos de crayola) que aluden a su función pedagógica más que estética.
Características de diseño del libro didáctico
Diseño gráfico de secuencias de contenidos. Una tabla explica cómo se dosifica el contenido, qué se aprende y cuándo, así como una guía de uso de
los elementos del libro. Sus cinco bloques están indicados y en todo momento expone al alumno qué aprenderá al progresar en el libro.
Sistema de navegación gráfica. Cuenta con un índice analítico para el libro, foliación de página que indica en qué lección se encuentra el lector, y un código de color que permite saber en qué bloque se ubica la lección.
Clara jerarquía de la información textual. Utiliza dos familias tipográficas:
• Una de remates cuadrados y trazos uniformes en negrita para títulos y navegación, una variante fina para los pie de foto y notas a pie y una más fina y cursiva para citas.
• Una familia de ojo estrecho en una variante regular para componer el texto fundamental
Se compone de estas unidades de información:
• Una presentación para el alumno y el maestro.
• Un índice general.
• Una guía de uso del libro.
• Una guía de dosificación de temas que explica los enlaces entre los contenidos del libro y el Plan de Estudios 2011 de la sep.
• Cinco bloques de contenido.
• Un diagrama al inicio de cada bloque que indica los aprendizajes esperados y su relación con los tres ejes planteados por el programa de la sep para las artes visuales –apreciación, expresión y contextualización.
En cada lección hay un texto que desarrolla el tema principal y textos complementarios como:
• Representantes del movimiento esperado.
• Citas destacadas.
• Indicaciones para actividades.
• Material para la siguiente clase.
Para niveles formativos básicos, una composición basada en la imagen. Es una composición de texto reforzado con imágenes. Se utiliza gran cantidad de espacios en blanco y fotografías en rotación para indicar dinamismo. La retícula sugerida se conforma de cinco columnas de 2 cm con un amplio corondel. Permite una composición variada aunque reposada gracias al espacio blanco disponible. El margen de lomo es de 1.5 cm, el inferior es de 2.5 cm, el de corte es de 2 cm y el superior de 1.4 cm. La columna tiene una anchura de línea de 83 caracteres y una altura de 26 líneas.
Permitir una interacción material con el lector. La relación sujeto-texto es explícita, pues se inclu-
yen espacios para la resolución de actividades, para que el estudiante resuelva los ejercicios sobre la superficie de su libro. Se le invita a pintar, a dibujar y a escribir composiciones creativas. El papel, poroso y opaco, parece pensado para la escritura, el dibujo o la absorción de pigmentos.
Ser transportables y resistentes. El formato horizontal obliga a trabajar utilizando una sola página visible. Al abrirlo en una doble página su peso hace difícil sostenerlo y supera la superficie de un pupitre promedio. Dado que su formato y peso harían difícil su manipulación constante, es probable que el libro se destine para un espacio de trabajo amplio. La cubierta, de entre 150 y 200 gramos, es una cartulina con laminado exterior para su protección. Las esquinas del margen exterior o de corte han sido redondeadas, seguramente como previsión por el uso que tendrá estes material.
Contar con un encuadernado resistente, que no impida la lectura o la manipulación. El libro se encuadernó en wiro con canutillo plástico grueso. Gracias al grosor del papel de interiores es poco probable el deshojamiento involuntario, aunque el diseño prevé el desprendimiento de hojas.
Su producción debe ser económica. Su tamaño de 23x33 cm no es tan convencional, y el grosor del papel, entre 65 y 100 gramos, lo hace más pesado y más grueso que el libro didáctico. Por otra parte, tal vez su encuadernado, aunque aumente su resistencia a la manipulación, aumente su precio.
Esta publicación ha sido planeada teniendo en cuenta la manipulación física activa del estudiante como elemento central, tal como se evidencia en la selección del material del soporte y las indicaciones para zonas de corte, dibujo y escritura. No utiliza alguna de las características formales del medio editorial para invitar al estudiante a utilizar el libro mismo como objeto de exploración creativa, de la misma forma en que el libro no es un objeto de coleccionismo material.
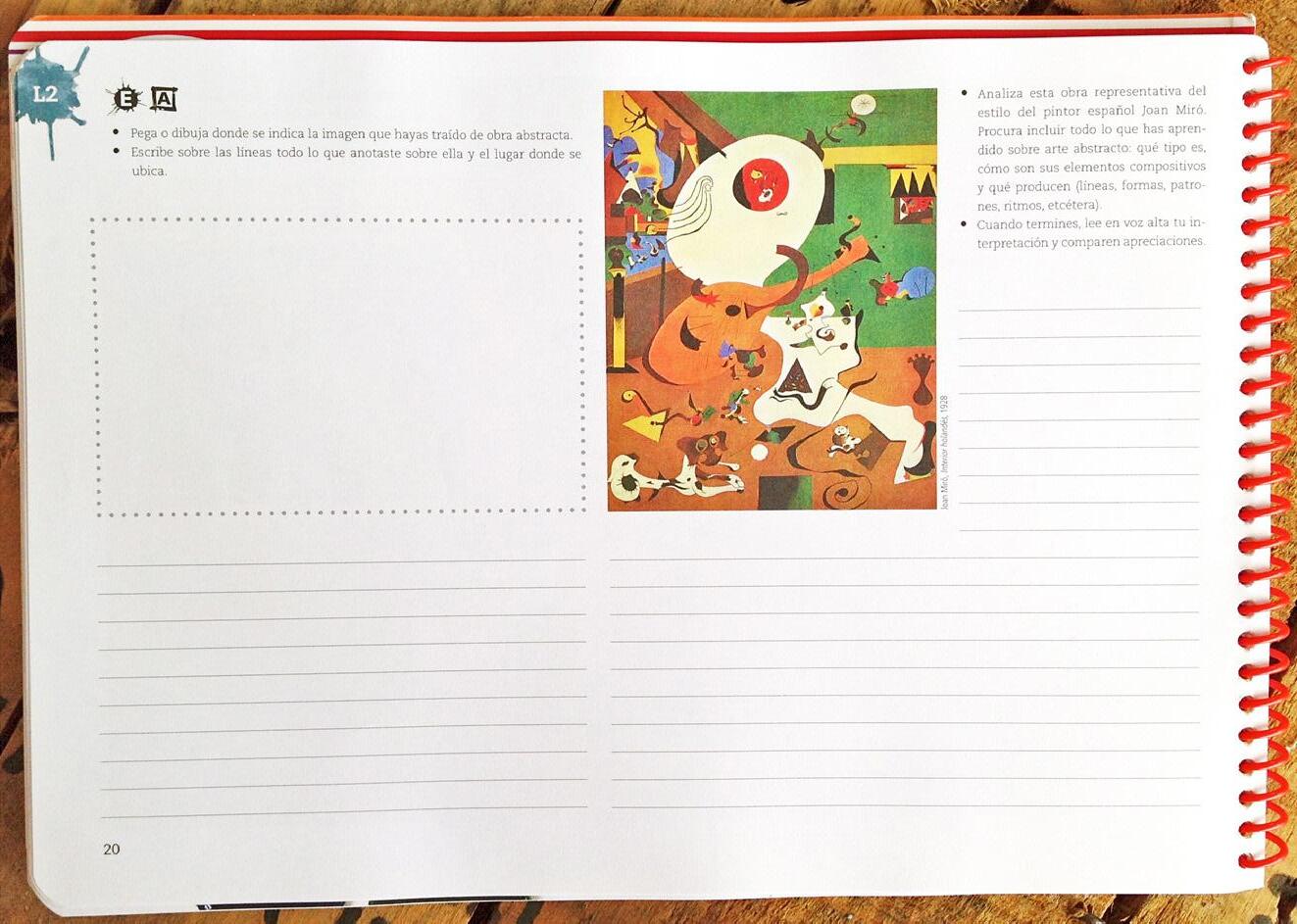
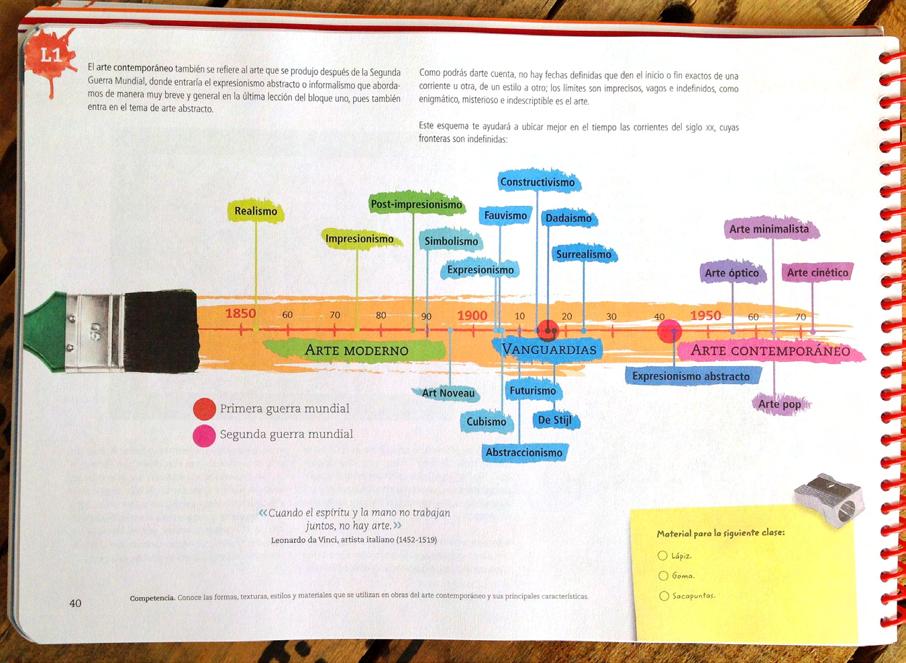
Se refuerzan las funciones coordinadora e integradora al disponer numerosas superficies de intervención. El eje de la expresión tiene mayor importancia en el diseño editorial que los ejes de apreciación y contextualización.
El diseño integra recursos como las líneas de tiempo. No obstante, los motivos siguen siendo infantiles y la cantidad de detalles puede distraer de la información.
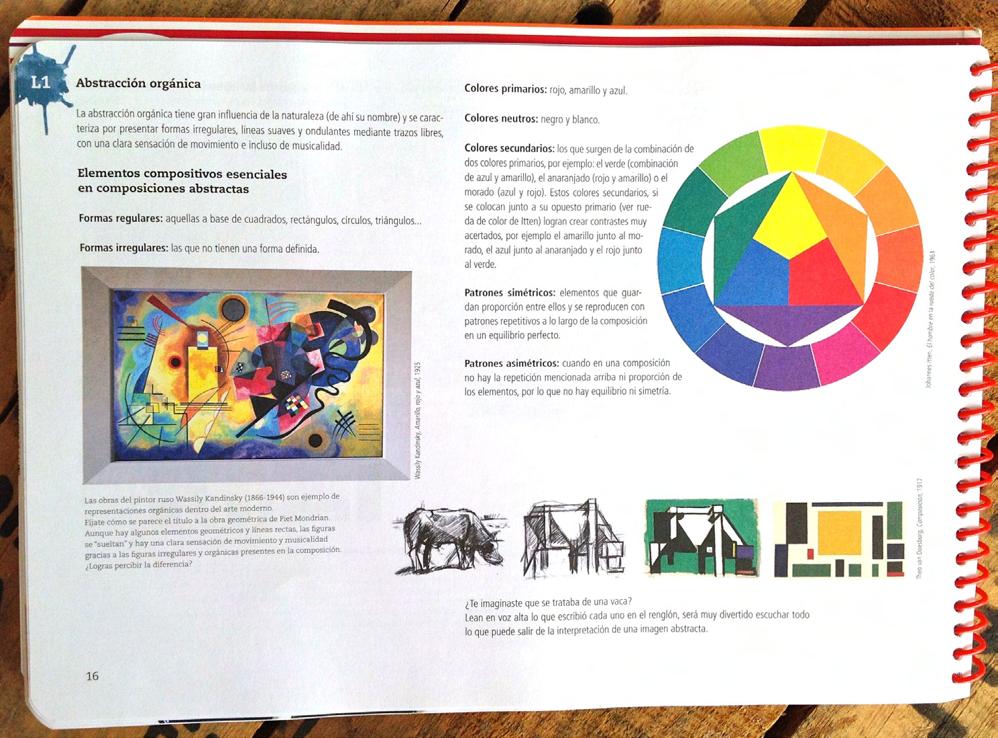
Se conservan esquemas clásicos de la educación visual, como el círculo cromático. También se usan recursos como esta secuencia que muestra el proceso de abstracción.
Artes visuales 2
Editorial Santillana, 2012
Isabel Serrano y Martha Serrano
Diseño: Carlos Vela, Alejandro Basurto y Paula Arroio
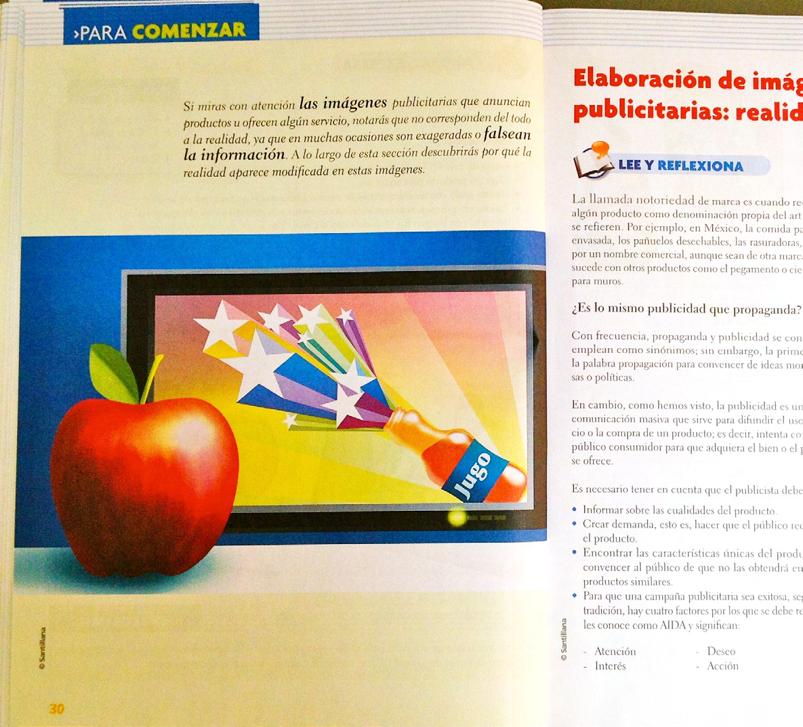
La ilustración digital es el principal elemento gráfico, altamente icónica y convencional, en un tamaño disminuido. Su efecto visual es poco atractivo.
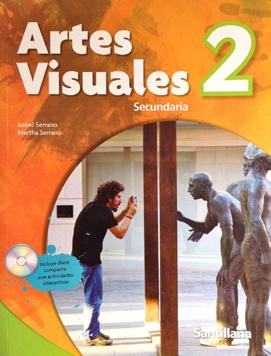

Técnica de reproducción. La impresión es a cuatro tintas. La compresión de la fibra en el papel de interiores, sin estucados especiales, ayuda a asegurar la nitidez de las imágenes. El color no es brillante, pero gracias a sus distintas tonalidades la fotografía e ilustración aparecen bien definidas.
La imagen como elemento de diagramación. La ilustración digital es el principal elemento gráfico,
seguido de la fotografía, que se utiliza en tamaños pequeños, recortada en rectángulos horizontales con formas redondeadas. Algunas de las imágenes aparecen a sangre y otras muestran ángulos de rotación para sugerir dinamismo. En las aperturas de capítulos las imágenes aparecen a doble página.
Gráfica didáctica. Las ilustraciones y la fotografía no cumplen una función diferenciada, aunque las
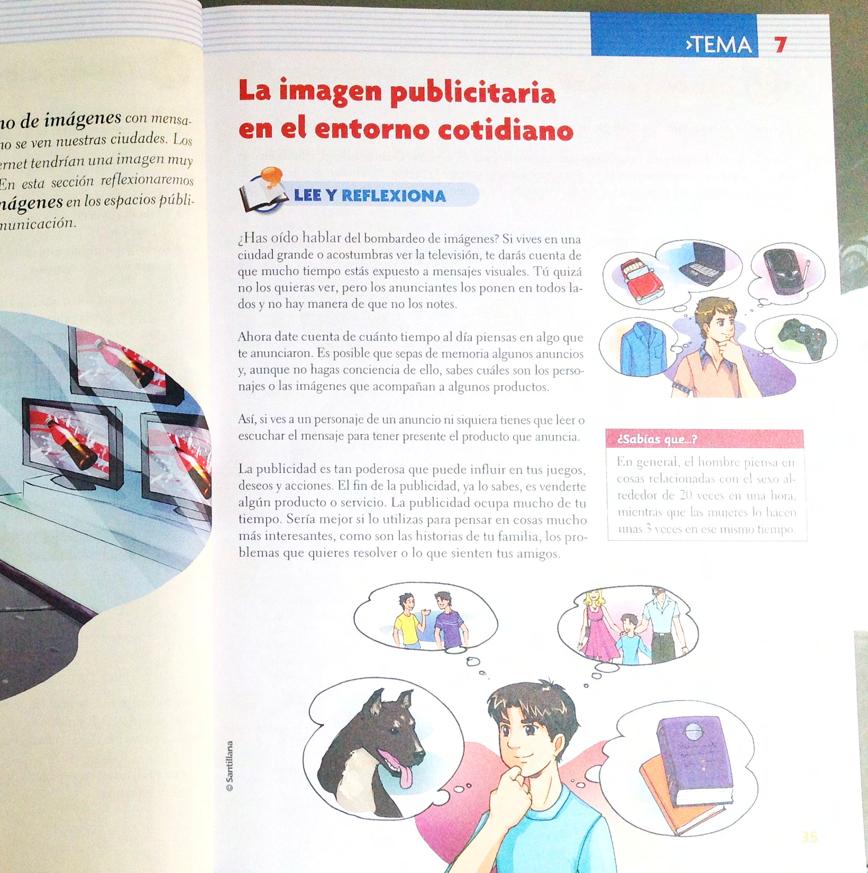
Las ilustraciones o las fotografías representan situaciones simuladas o tomadas de un banco de imágenes, lo que contraviene una función documental o de promover una relación con el contexto del estudiante.
Las ilustraciones y la fotografía no cumplen una función diferenciada, aunque las primeras describen acciones y las segundas refieren a objetos artísticos.
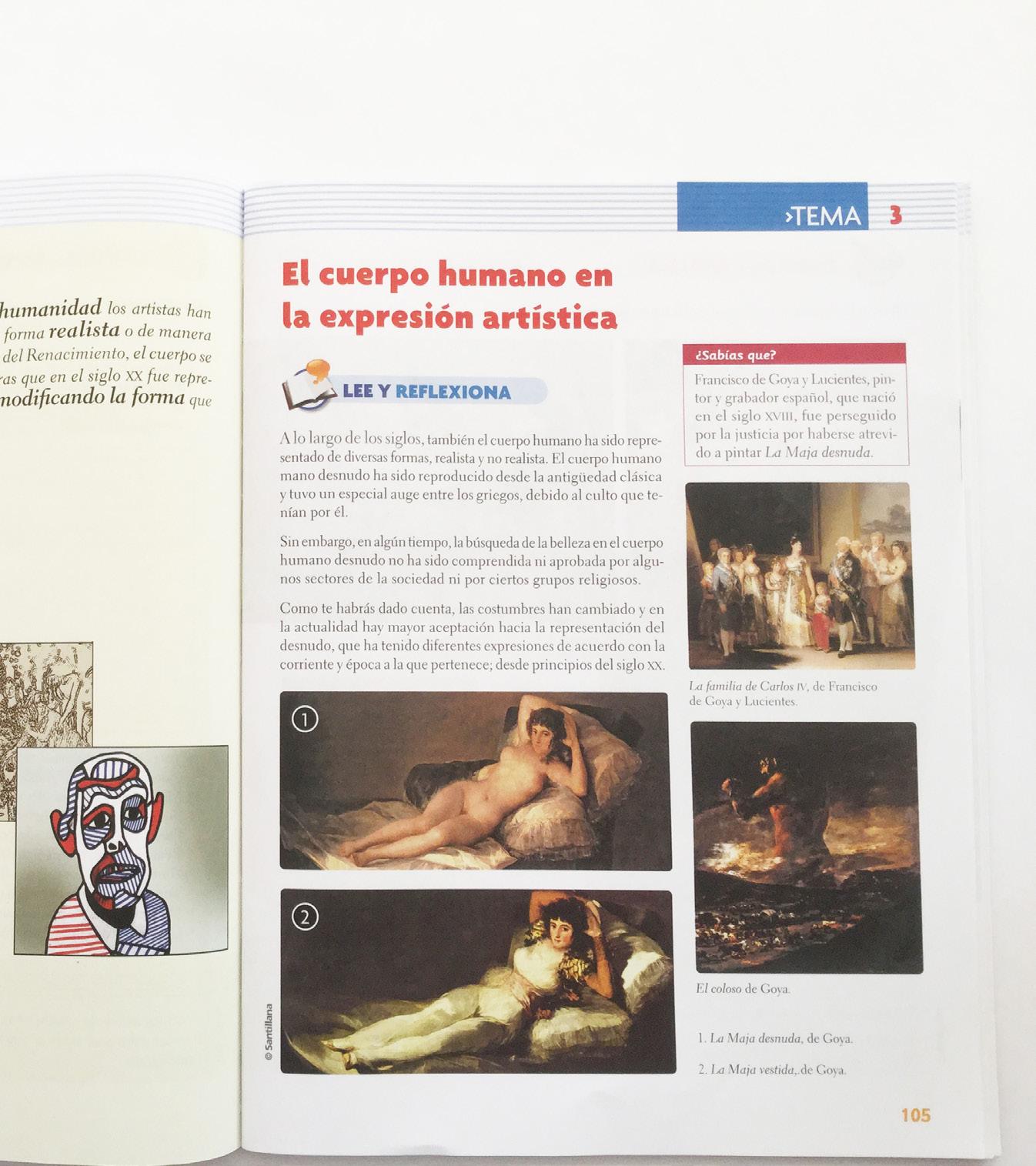
primeras describen acciones o ejemplifican situaciones, y las segundas hacen referencia a objetos artísticos específicos (escultura, pintura o dibujo). La ilustración es altamente icónica, y utiliza un estilo convencional y gamas cromáticas armónicas (no hay imágenes, formas o colores impactantes), lo que las hace poco persuasivas. Cuando se introduce alguna forma de desequilibrio visual, se resta intensidad al estímulo al disminuir
su tamaño. Las fotografías, por otra parte, suelen representar situaciones simuladas o tomadas de un banco de imágenes, lo que contraviene una función documental para la transmisión de un conocimiento especializado o de promover una relación con el contexto de los estudiantes lectores.
Un caso específico es el capítulo que aborda el tema de las imágenes publicitarias que no incluye publicidad real o actual, sino ilustraciones que re-
presentan publicidad o montajes fotográficos que simulan publicidad. En cuanto a la ilustración esquemática, a excepción de un círculo cromático, no se incluyen esquemas de relación, catálogos de identificación visual, líneas de tiempo, esquemas de proceso o esquemas de detalles ocultos.
Funciones artísticas de la imagen. La idea de arte visual que se privilegia en el libro es la de expresiones de culturas antiguas y clásicas, así como del Muralismo mexicano. No se incluyen referencias a expresiones contemporáneas o expresiones no objetuales. Además, las referencias fotográficas son escasas y más pequeñas que las ilustraciones, por lo que como elemento de diseño no tienen un papel principal en la publicación. En cuanto a las ilustraciones, aunque bien elaboradas, son convencionales y funcionales, no buscan la apreciación de sí mismas, no llaman a la ruptura formal y tampoco promueven el espíritu crítico o deconstructivo que buscarían las formas visuales posmodernas.
Características de diseño del libro didáctico
Diseño gráfico de secuencias de contenidos. El libro incluye una sección «Conoce tu libro» para identificar sus elementos, así como su relación con el CD interactivo. También incluye un índice de contenidos, que explicita la división en bloques y en temas, misma que se hace más específica al inicio de cada bloque, donde se explican los propósitos los aprendizajes esperados en cada bloque.
Sistema de navegación gráfica. Para desplazarse, basta que el alumno acuda al índice o consulte la numeración de página. También puede consultar el número del tema que estudia.
Clara jerarquía de la información textual. Utiliza la siguiente variedad de familias tipográficas:
• Una tipografía sans serif de cuerpo grueso, remates cuadrados y trazos finales curveados, en color rojo, en un puntaje entre los 14 y 18 puntos, usada para los títulos de bloque,
tema, propósito y aprendizajes esperados en las páginas que abren cada bloque, y para indicar los nuevos temas.
• Una tipografía sans serif, regular y negrita, de trazos uniformes, geométricos y remates cuadrados, usada para indicar los folios de página, los títulos de las unidades de información interiores e indicadores de tema en la parte superior de la página.
• Una tipografía serif en variantes regular, cursiva y negrita serif que se utiliza para cuerpos de texto, indicar resaltados, texto en secciones complementarias y pies de foto.
En cuanto a las unidades de información, el contenido se compone de:
• Una presentación.
• Un índice de contenido.
• Una sección Conoce tu libro.
• Entradas de bloque.
Lee y reflexiona identifica el texto principal, diagramado en la columna principal y en contraste con la página en blanco. Adicionalmente, se incluyen los siguientes textos complementarios:
• Para comenzar, ofrece una breve introducción y el contenido pragmático del tema.
• ¿Sabías qué? Proporciona mayor información.
• Observa y analiza, muestra ejemplos concretos para el análisis.
• Y ahora… Expresa, propone ejercicios dentro de la temática estudiada.
• Para recordar, incluye información que complementa el estudio de las artes visuales.
• Integremos, recupera los conceptos abordados y recapitula lo aprendido con las actividades.
• Para terminar, da un resumen de lo revisado.
Para indicar la diferencia de estos textos, se utilizan fondos coloreados o delimitados, así como colores distintos para la tipografía.
Para niveles formativos básicos, una composición basada en la imagen. Utiliza una composición de
Los paratextos educativos, como las aperturas de capítulos con información sobre el diseño curricular de los contenidos que se valen de códigos de color y variaciones tipográficas, son uno de los rasgos más importantes de esta proupuesta editorial.
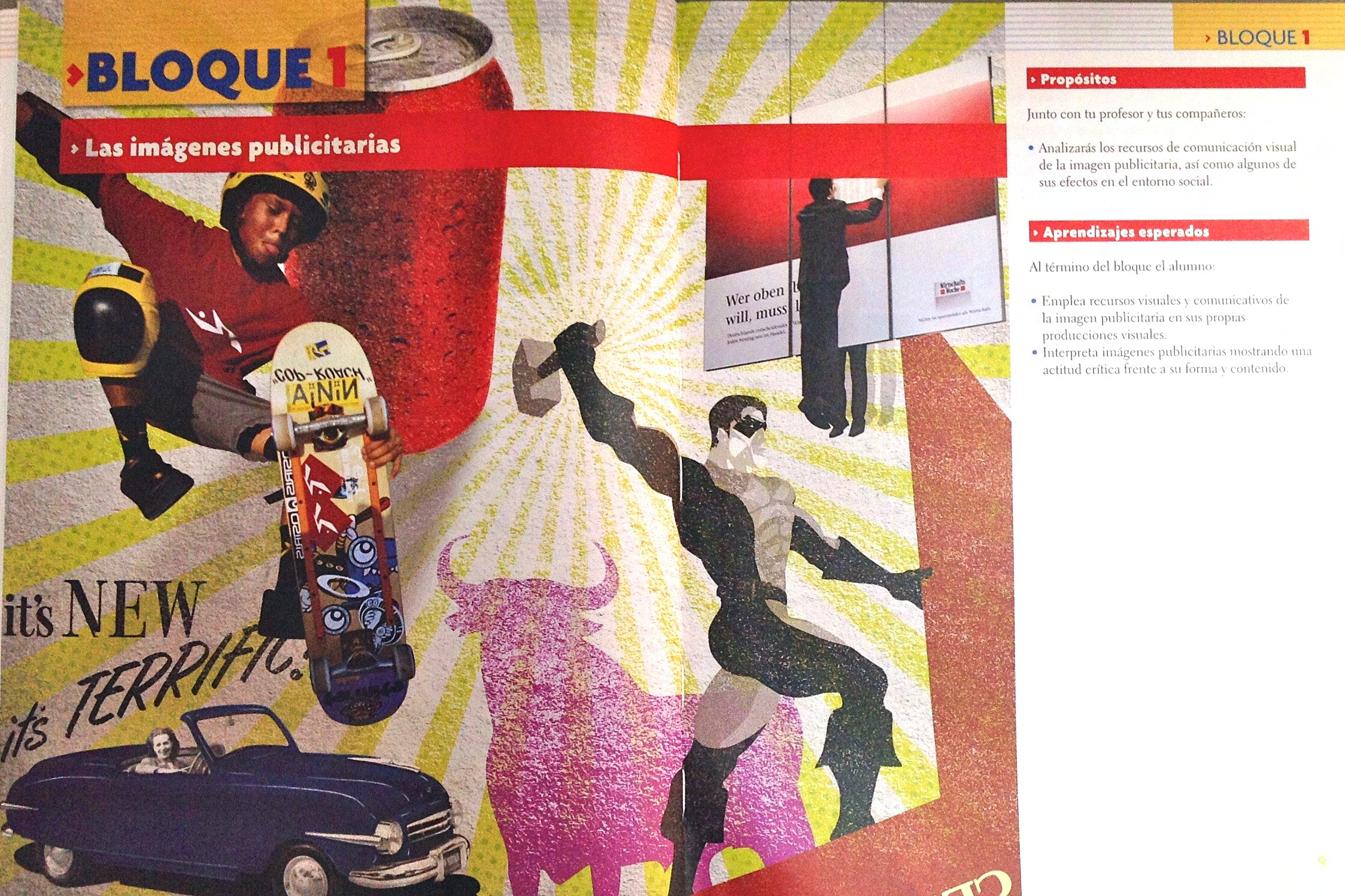
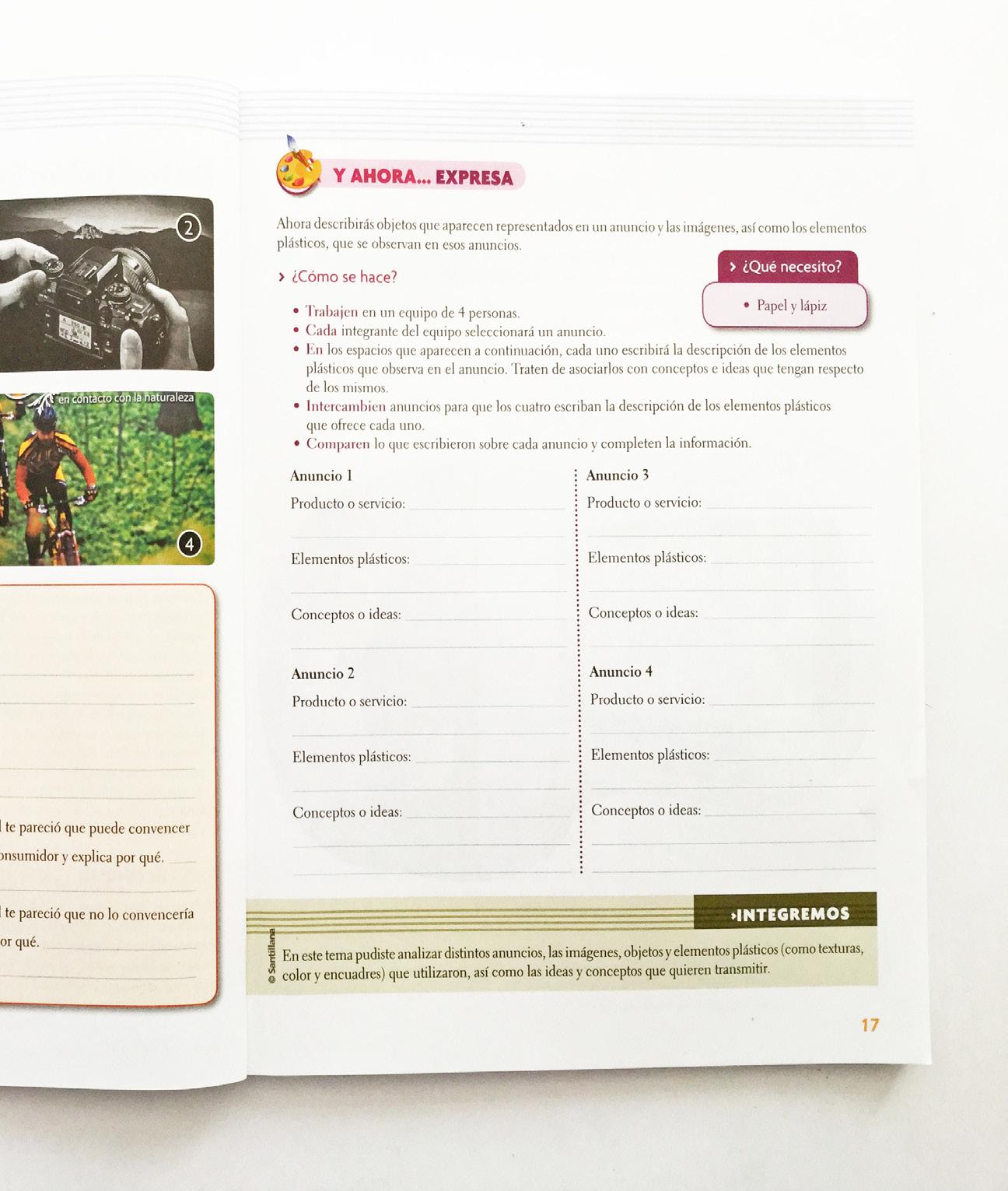
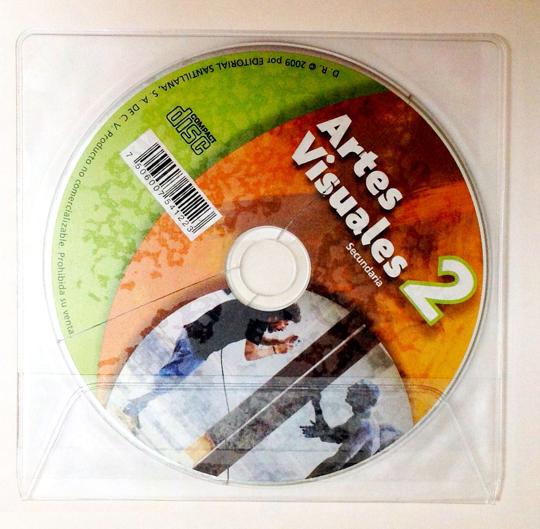
Además, el libro se complementa con un CD con material adicional.
El libro incluye una variedad de textos complementarios como Para comenzar, Y ahora... expresa, Integremos y Para terminar.
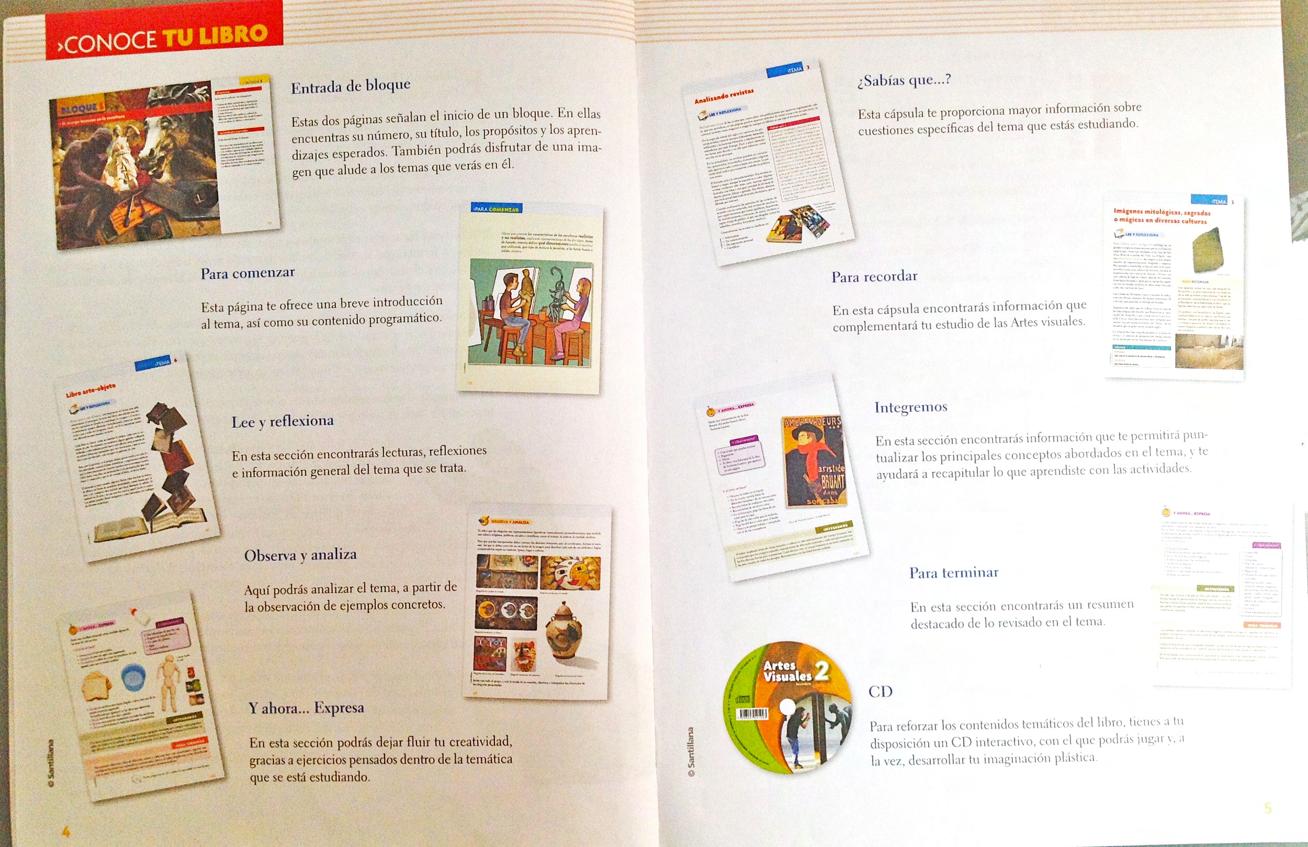
El libro incluye un índice de contenidos que explicita la división en bloques y en temas, misma que se hace más específica al inicio de cada bloque.
narrativas múltiples con imágenes que refuerzan al texto. Hay una columna de texto principal que tiene mayor extensión. Además, ya que los textos complementarios se diferencian por el uso de fondos de color, pero las elecciones cromáticas son reposadas, el interés por contraste se concentra en el texto fundamental.
La retícula da prioridad a un rectángulo central, aunque tal vez considere tres columnas para la maquetación de textos complementarios, pues aparecen en una proporción de un tercio de esa columna, que tiene una altura de 39 líneas y una longitud de línea de entre 100 y 50 caracteres. El margen superior tiene 2 cm; el margen de corte es de 1.5 cm; el margen inferior es de 2 cm; y el margen de lomo es de 1.5 cm. En el margen superior se colocan los elementos gráficos de la navegación, y en el inferior, la foliación de páginas.
Permitir una interacción material con el lector. La relación sujeto-texto es explícita a través de líneas para la escritura y espacios en blanco para el dibujo y para el pegado. No se consideran el recorte, el doblez o la alteración a la estructura del libro.
Ser transportables y resistentes. El formato es vertical, y un tamaño convencional de 27.5 x 21 cm, lo que facilita su transportación y almacenamiento. A la cubierta de cartulina se ha añadido un laminado que protege al libro de deterioro físico.
Contar con un encuadernado resistente, que no impida la lectura o la manipulación. Es un libro de 144 páginas en cuadernillos compuestos en alzada, cosidos y unidos con encuadernación hot melt Ésta última es débil y cede a un mínimo de fuerza manual. Por otra parte, el margen de lomo resulta
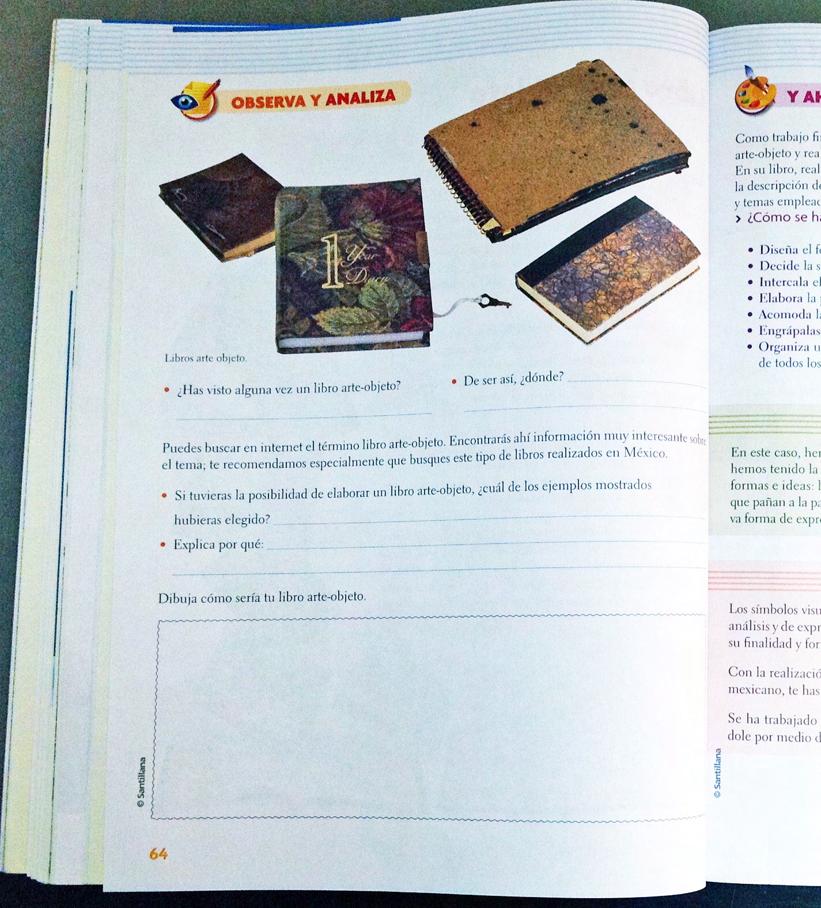
La relación sujeto-texto es explícita a través de líneas para escritura y espacios en blanco para el dibujo y para el pegado, sin considerar la alteración de la estructura del libro.
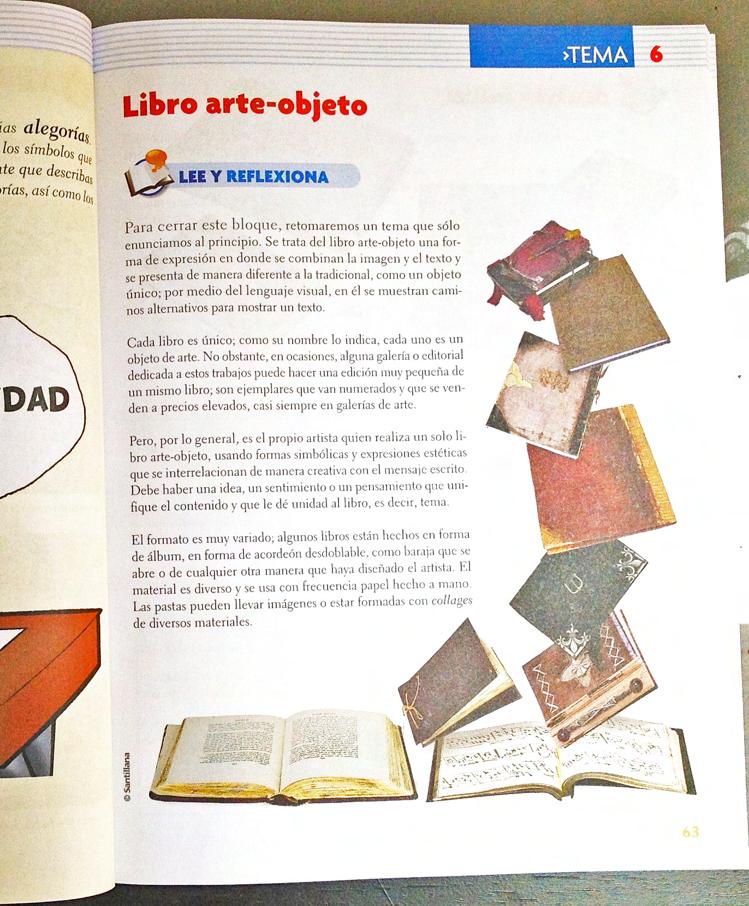
estrecho en algunas páginas y hace que algunas imágenes no puedan apreciarse por completo.
Su producción debe ser económica. El papel no tiene acabado especiales. Por otra parte, aunque este libro contiene material digital que significa otros costos de producción (grabación del CD, impresión de carátula, costo de funda plástica y pegado en tercera de forros), el precio es equiparable a otros libros en el mercado.
Características en función de la relación con las artes visuales
El uso de los elementos visuales y estructurales del libro no sugieren que su diseño persiga el objetivo de convertirlo en un objeto artístico en sí
mismo. En su retícula convencional, la imagen es usada para satisfacer propósitos funcionales y su elaboración no demuestra técnicas innovadoras.
Aunque la calidad de reproducción es aceptable, no invita a la contemplación de las imágenes. No hay llamadas a completar actividades o aprendizajes que lo requieran de forma explícita, lo que da a entender que su uso es prescindible.
En suma, su configuración obedece a la necesidad de ser convencional, transportable y resistente. Es curioso cuando se considera que uno de los bloques incluye el tema “Libro arte-objeto”, donde lo describen como una forma de expresión que utiliza los recursos del libro, aunque no se reflexiona sobre la materialidad del mismo. Tampoco da referencias visuales útiles para explicar cómo luce este tipo de libro, sólo se incluyen fotografías de libros antiguos o libretas de fabricación artesanal.
El diseñador editorial, en circunstancias generales, ofrece soluciones de codificación de un mensaje creado por un autor para que éste llegue a su público. No obstante, en una publicación con fines educativos, sus propuestas deben atender principalmente a una normatividad educativa de carácter oficial, y a la planeación didáctica de los contenidos que debe ser explícita a nivel discursivo y visual. Este énfasis no sólo es ineludible, sino que cualquier solución de diseño editorial debe considerarlo su principal factor determinante, incluso por encima de las particularidades requeridas por la transmisión de un conocimiento conceptualizado por una asignatura específica.
Así lo muestra el análisis de los cuatro libros que componen la muestra, en tanto confirma la presencia de los principios formales del libro didáctico tal como fueron descritos en el Capítulo 3 de esta investigación. La comprensión de la secuenciación de contenidos, que resulta de la planeación didáctica de los bloques temáticos, la información esencial que debe ser transmitida en cada uno y las actividades de aprendizaje reque-
134
135.
ridas para su asimilación, es indicada de manera evidente desde la apertura del libro y constantemente reforzada con un sistema de navegación gráfica que, de forma más o menos específica, contribuye a la orientación del lector y a la confirmación del progreso de su aprendizaje. En algunos casos, como los libros publicados por Ediciones Castillo y Santillana, deviene en la inclusión de paratextos característicos de publicaciones didácticas, como la indexación de los contenidos temáticos en las aperturas de cada bloque temático, la descripción de aprendizajes esperados, las hojas de autoevaluación o las cornisas con información sobre la ubicación de la página en el plan general de contenidos propuestos.
En cuanto a la estructura textual, aunque cada caso de análisis presenta niveles distintos de complejidad, es común que el texto principal esté conformado por una subdivisión interna visible para el lector gracias al uso de variaciones tipográficas, uso de plecas de color o pictogramas. Esto bien puede ser explicado por la función informativa del libro didáctico, que exige
2008. La intención de ceñirse a la normatividad de la sep es explícita desde la cubierta y las funciones informativa, transformadora, sistematizadora, de autopreparación, la integradora y la coordinadora. Esta edición también alienta la intervención material del alumno y tiene una composición basada en texto.

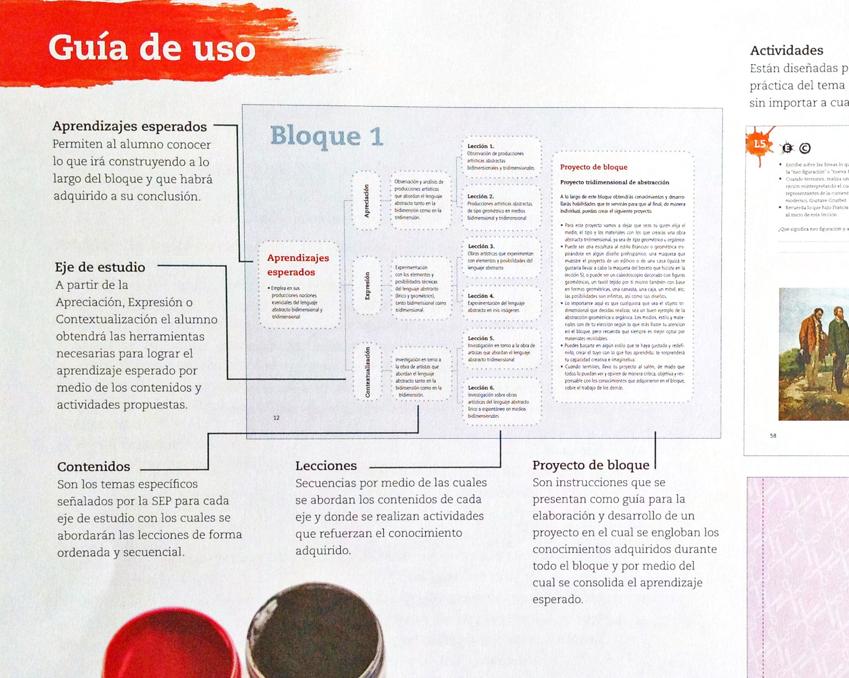
hacer evidente para el lector no sólo qué aprende sino cuánto y qué importancia tiene dentro de una estructura general; así como por la función sistematizadora que requiere la fragmentación del conocimiento para favorecer la planeación docente o el aprendizaje autónomo, y la de consolidación y control, que permite al estudiante orientarse constantemente utilizando el material y sin recurrir a indicaciones extraeditoriales. Los resultados del análisis entran en conflicto con el modelo teórico al momento de seleccionar una composición basada en la imagen, que a su vez está relacionada con la necesidad de expresar de forma gráfica los contenidos complejos de la asignatura que se desea enseñar. En todos los casos la composición está basada en texto, en ocasiones reforzado con imágenes y en su mayoría conformada por narrativas múltiples en torno a una secuencia de lectura. Esto no quiere decir que la imagen no tenga un papel fundamental en cada caso, como elemento de inquietud visual en la composición, apelando al estímulo de la sensibilidad del lector o como un medio para transmi-
tir información explícita y sin mediación textual, sin considerar que, a diferencia de otras asignaturas, las artes visuales no cuentan con un recurso mejor para comunicar sus referencias que el de la imagen.
Cada una de las propuestas analizadas privilegia la reproductividad icónica por encima de la representación de conocimientos, y con ello a la gráfica didáctica, lo que sería una opción pedagógica más adecuada para un alumno que se inicia en la formación de la apreciación artística y aprende a reconocer los elementos esenciales del lenguaje visual.
Como la investigación señaló en numerosas ocasiones, esto puede deberse a una omisión histórica en la enseñanza de las artes visuales que favorecía el desarrollo de habilidades manuales sobre el aprendizaje de un pensamiento crítico sobre las imágenes y a una tradición pedagógica, todavía no superada, de transmitir información a través de textos que deben ser leídos y memorizados.
También es posible suponer otros motivos. Mientras que la fotografía normalmente permi-
136 y 137. Sin embargo, la función de la imagen es todavía la reproductividad icónica y no la gráfica didáctica, por lo cual actividades cognitivas más complejas como la visualización están disminuidas. En conclusión, la función educativa del libro opaca las posibilidades creativas o críticas del diseño. Fotografías: Ana Guerrero.
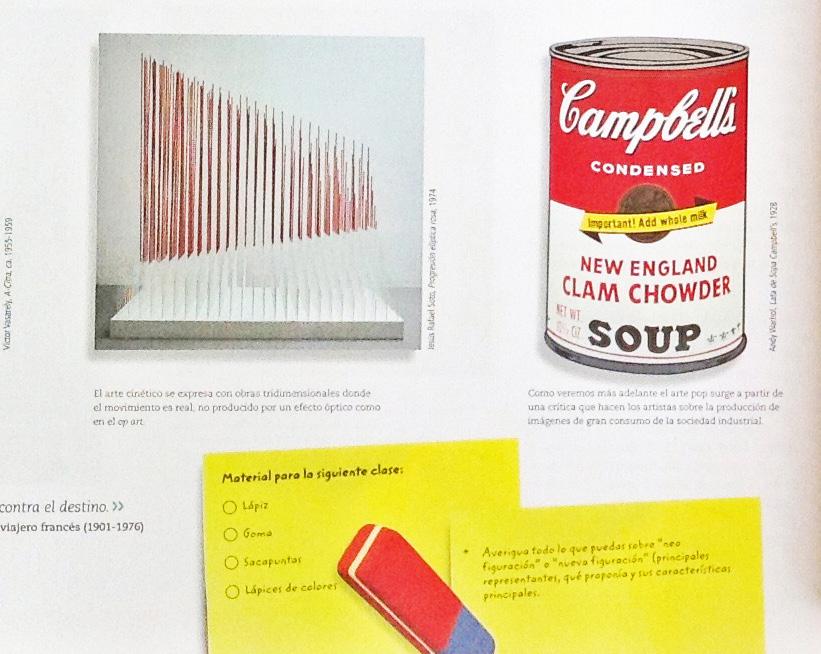
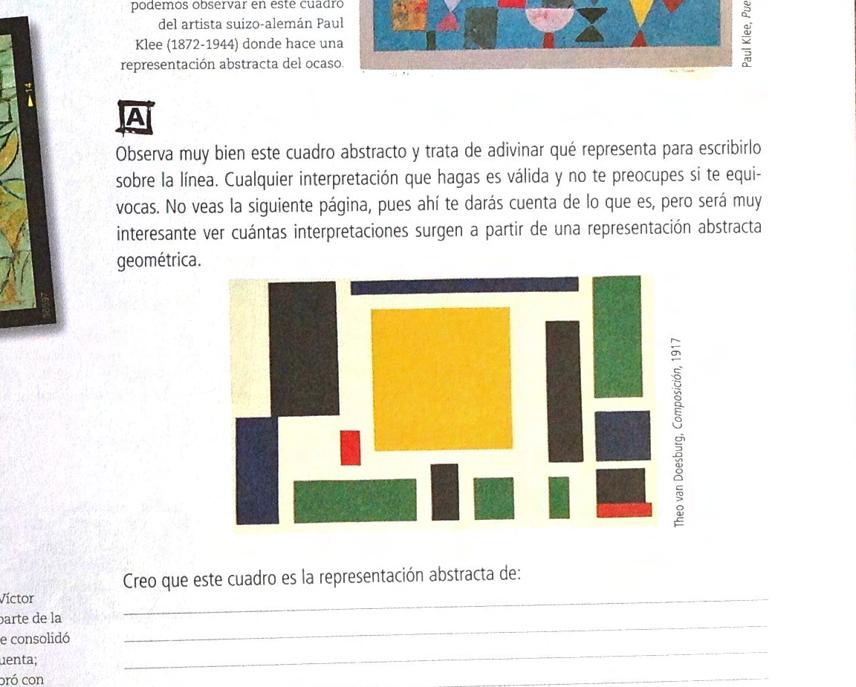
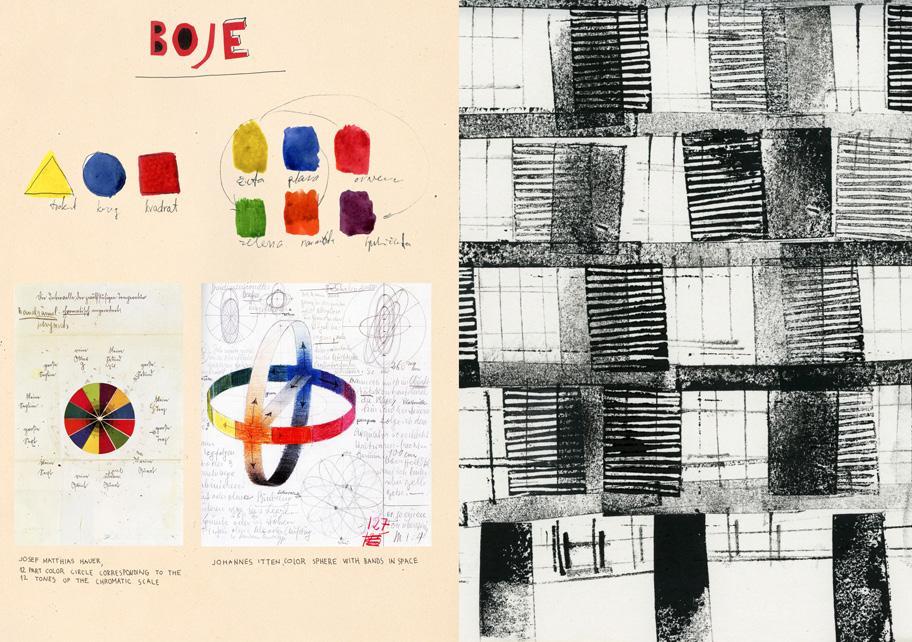
te la producción mecánica de recursos gráficos con una significativa facilidad, si se cuenta con un equipo y sin requerir una preparación técnica significativa –a menos que detrás de esta tarea haya un verdadero proyecto estético y conceptual de fotografía– la tarea de la visualización requiere a un diseñador con capacidad creativa y crítica para reinterpretar un conocimiento especializado, así como habilidades profesionales de proyección y ejecución gráfica (Figura 138).
No obstante, las herramientas fundamentales del visualista, la gramática visual y la comprensión de los principios de la percepción visual, tal como fueron descritos en el Capítulo 3 de esta investigación, pueden hacer posible el uso de grafemas esenciales para construir mensajes sencillos y eficientes no sólo a diseñadores gráficos, sino a diseñadores didácticos o a docentes en posición o en la necesidad de generar recursos propios. También haría posible la comunicación entre estos profesionales, que como es posible
apreciar en todos los casos analizados, conforman el equipo de asesoramiento para el diseño de libros didácticos, de forma que los contenidos normalmente expresados a través de una retórica verbal hagan uso de la retórica visual
Esto no quiere decir que para el diseño editorial del libro didáctico, y particularmente para el libro didáctico de artes visuales contemporáneas, la gráfica didáctica sea la única solución posible, por encima de la fotografía o las unidades de información textual. Esto contravendría la consideración de la fotografía como expresión artística o como medio para la documentación de obras históricas o efímeras; también pasaría por alto las investigaciones sobre la relación entre el lenguaje y las imágenes característica del arte conceptual después de la década de 1960.
Lo que esta investigación propone es, en primer lugar, la demostración de que como un producto de la conceptualización y de la expresión creativa de aquello que no puede ser referencia-
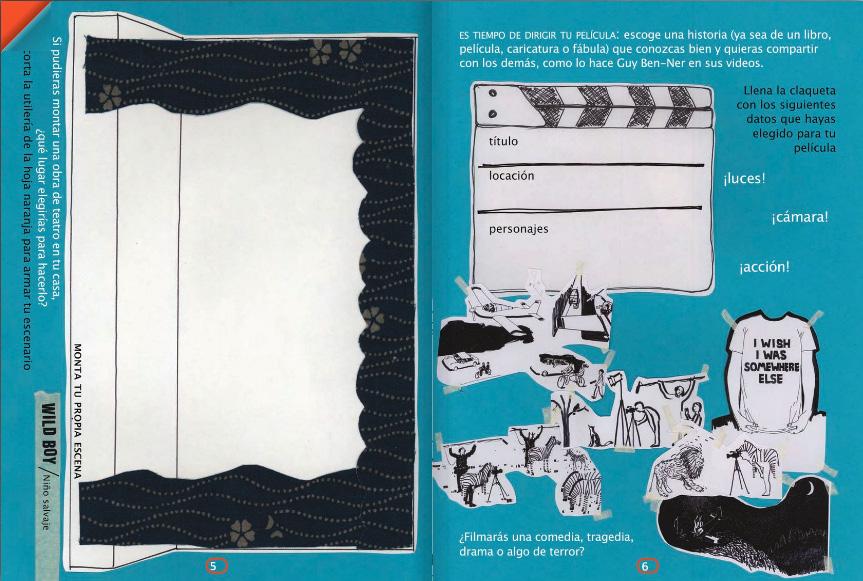
do en el mundo material, por ser una elaboración intelectual o abstracta (Figura 139), y que para un estudiante en un nivel formativo básico sería difícil de decodificar y retener si estuviera expresado lingüísticamente, la gráfica didáctica es la opción más efectiva entre las posibilidades de material visual que puedan incluirse en la composición de un libro didáctico, si el propósito de los desarrolladores didácticos y del diseñador editorial es facilitar el aprendizaje autónomo y crítico. Así lo demuestran, aunque de forma tímida, los libros analizados que incluyen dibujo esquemático de principios visuales o aspectos del lenguaje visual, líneas de tiempo y esquemas de relación, Educación visual de Editorial Trillas y Artes visuales 3, libro didáctico y libro de trabajo de Ediciones Castillo, en contraste con la propuesta de Editorial Santillana. Cabría preguntarse ¿por qué el diseñador optó por soluciones de gráfica didáctica en ocasiones limitadas?
«La gráfica didáctica es la opción más efectiva si el propósito es facilitar el aprendizaje autónomo y crítico»
Una propuesta de diseño editorial para la educación del arte contemporáneo puede sacar partido de un modelo para la educación de la cultura visual como el bosquejado por Fernando Hernández (2010) en lo relativo a la selección de la iconografía para la maquetación de los contenidos.
Este modelo no sólo exige al diseñador el cuestionamiento activo de las imágenes como algo más que elementos visuales: ¿cómo interactúa cada imagen con las otras en la página? ¿Es inherentemente inquietante a nivel de percepción visual y a nivel de contenido? ¿Los lectores podrán encontrar relación entre esta imagen y su realidad inmediata, en los programas de televisión que ven, los medios impresos que leen, tienen que ver con la comunidad en la que viven?
También exige considerar que los cuestionamientos críticos que deben acompañar a las imágenes que se sugiere percibir o analizar deben planearse como elementos de diseño visibles, a través de un manejo de la tipografía, de
su color, tamaño y contraste con el resto de los elementos de la página, de forma que puedan guiar al estudiante que se vale del libro como ayuda pedagógica (Figura 140). Algunos de esos cuestionamientos, tal como los describe Hernández son: ¿Qué estoy viendo, qué representa y cómo lo representa? ¿Cómo se compone? ¿Qué herramientas o procedimientos fueron necesarios para crearla? ¿Cómo se nombra esto que veo? ¿Por qué se llama así? ¿Qué se puede hacer con esta misma imagen en otras circunstancias? ¿Cómo se relaciona esta imagen conmigo? ¿Hay alguna imagen parecida que yo conozca? ¿Por qué esta imagen se considera artística y otras no?
En cuanto a la última perspectiva planteada por el modelo teórico, relativa a las características formales editoriales que el libro didáctico puede llegar a asumir en su relación con las artes visuales, también es claramente problemática si se reconoce que los cuatro objetos de análisis coinciden en la selección de materiales y forma-
Colectivo Tercerunquinto, 2009. En esta guía infantil los artistas transforman los cuestionamientos críticos (¿Cómo se cuenta la historia? ¿Pagarías para que un artista guardara tus cosas?) en un elemento de la composición gráfica.
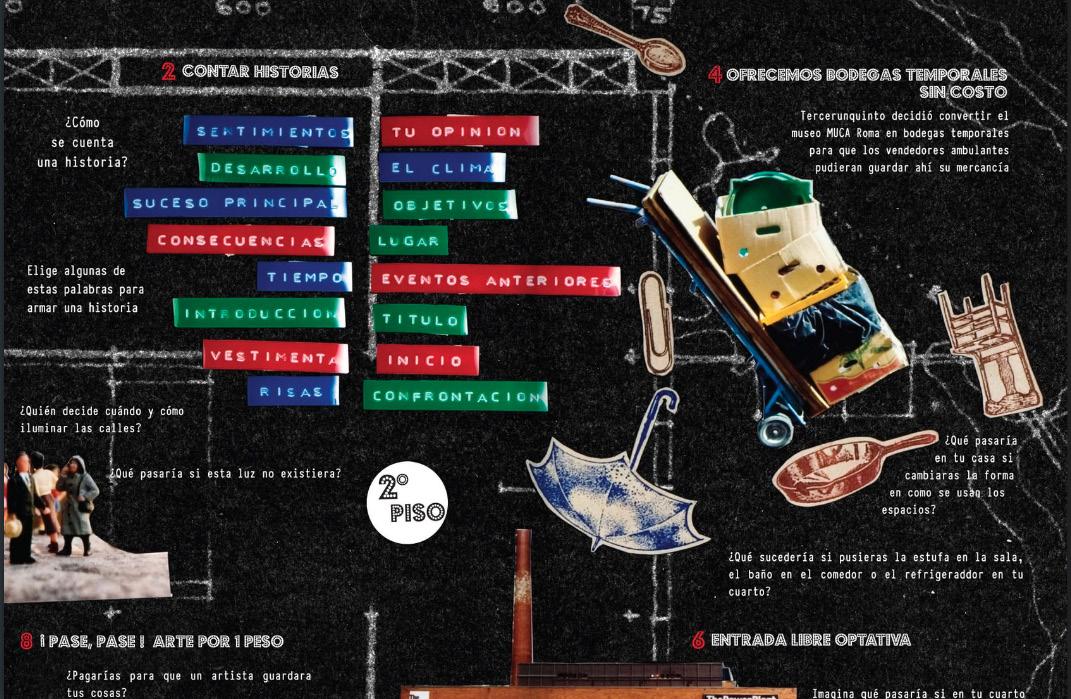
tos de diseño convencionales que hacen más económica y sencilla la producción de un tiraje extenso de ejemplares, al mismo tiempo que favorecen que cada uno de estos, más que ser objetos singulares, puedan ser empleados por una gran variedad de individuos con necesidades generales de manipulación e intervención, a través de la escritura, el dibujo, el pegado o el recorte, y que también contemplan al posibilidad de su maltrato, desgaste, transportación constante y almacenamiento. Si el diseño de materiales educativos ha avanzado lo suficiente para hacer la relación sujeto-texto parte imprescindible del diseño de materiales didácticos –en versiones impresas y también en nuevas propuestas digitales interactivas– los materiales didácticos preservan para sus lectores-usuarios la cualidad de materiales descartables a nivel material y estético. A partir de estos resultados, ¿será necesario considerar la corrección del modelo para asumir que el libro utilizado para la educación del arte
para
contemporáneo sólo puede cumplir con las características esperadas para el diseño de libros didácticos, sin importar su relación con las artes visuales contemporáneas?
Antes de precipitar un diagnóstico, es constructivo revisar posibilidades de diseño editorial didáctico distintas a las ofertadas para la educación escolar básica en México, como las que producen en el país los departamentos de investigación educativa de instituciones dedicadas a la exhibición y divulgación del arte contemporáneo producido nacional e internacionalmente (Figura 141).
Estos materiales, diseñados para preparar a los visitantes de una exhibición temporal o permanente, acompañarlos durante su recorrido –que no suele superar a un par de horas– y sugerirles actividades que les ayuden a reforzar lo que aprenden o a activar sus reflexiones una vez que han dejado la sala de exhibición, son menos rigurosos al momento de hacer explícitos los aprendizajes esperados y obtenidos, tienen una estruc-
Romo, Museo de Arte Carrillo Gil. Diseño de Colectivo Tercerunquinto, 2009. Los diseñadores usan el collage para la maquetación de este material, lo que convierten a las imágenes incluidas en mucho más que referentes de otras obras. La guía es un cuadernillo artístico sin abandonar su función didáctica.
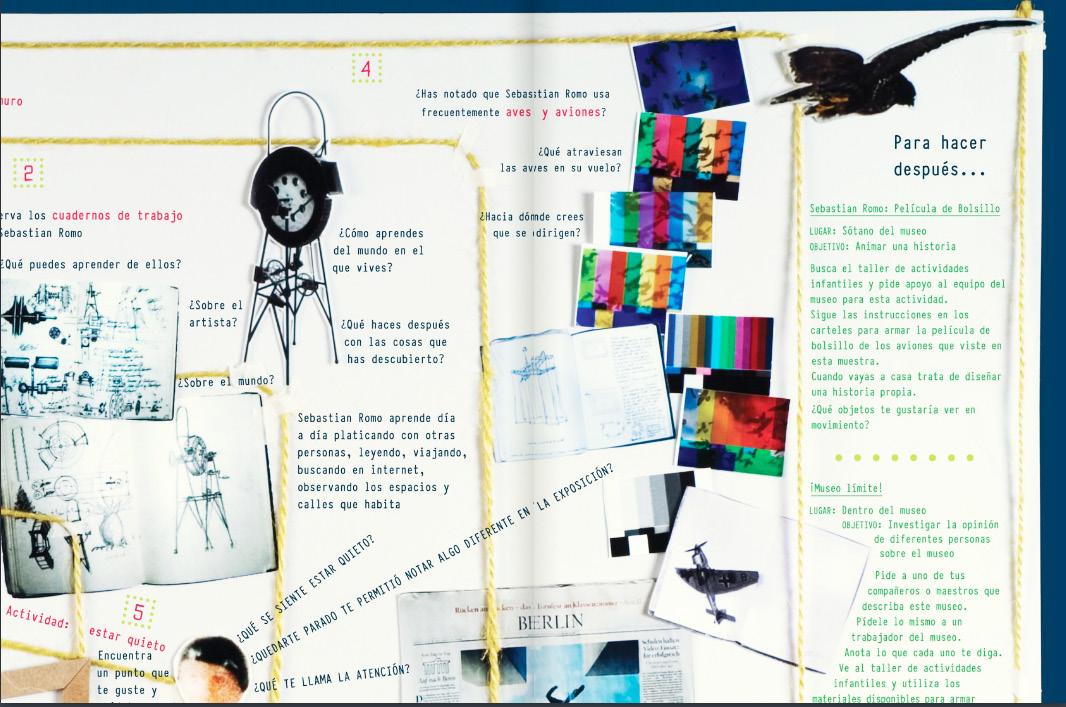

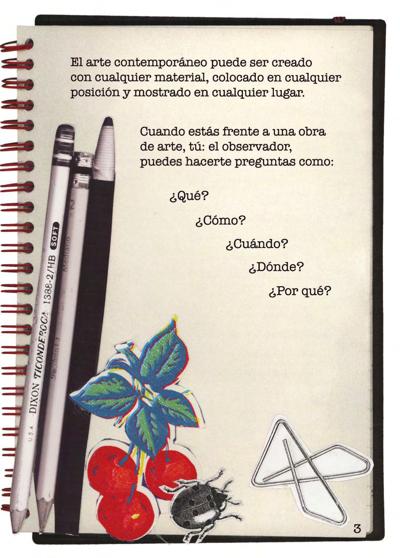
de la práctica artística. El segundo, privilegia la composición basada en la imagen.
tura de contenidos más sucinta –desarrollados alrededor de un tema único o una serie de ejes temáticos– y son diseñados para ser impresos bajo demanda y entregados de forma gratuita o a bajo costo a los visitantes.
No obstante, son desarrollados de manera específica por especialistas en creación de contenidos gráficos y língüísticos inmersos en la investigación de las formas más innovadoras de educar a públicos de distintas edades en el arte contemporáneo, y por lo tanto, han experimentado más sobre la relación entre los materiales con fines didácticos y el arte que se exhibe en sus instituciones.
Los ejemplos creados por estas entidades, delimitados en esta muestra a materiales producidos en museos de arte contemporáneo en la Ciudad de México entre 2008 y 2014, pueden ayudan a delimitar nuevos lineamientos de diseño editorial, ponderables para el propósito de esta investigación, tal como se describen en seguida.
Se propone una relación experiencial con las artes a través del diseño del material. Dado que la percepción depende de las referencias previas de los
receptores y estos usualmente no han sido educados en el conocimiento teórico o técnico que alimenta la obra de los artistas contemporáneos, los diseñadores de guías educativas para estas exposiciones ponen énfasis en el vínculo entre el estímulo y las experiencias del espectador. Por ejemplo, en la Guía Educativa para la exposición «Abraham Cruzvillegas: Autoconstrucción» (Figura 142), los diseñadores han dividido la secuencia de contenidos en los momentos «Antes de la exposición», «Durante la exposición» y «Después de la exposición», e incluyen preguntas –con un peso tipográfico mayor a las explicaciones teóricas– relacionadas con la experiencia cotidiana del visitante: ¿De qué materiales están hechos tus objetos favoritos? ¿Cuál piensas que es la relación entre la actividad diaria de las personas y la forma de sus casas? ¿Cómo se construyen las ciudades?
A través del diseño se demuestra la relevancia de la práctica artística como actividad crítica y como exploración de técnicas gráficas. Mientras que las ayudas pedagógicas más tradicionales focalizan la atención del lector en la biografía del artista,
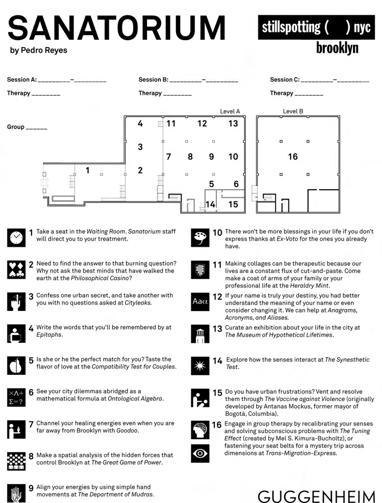
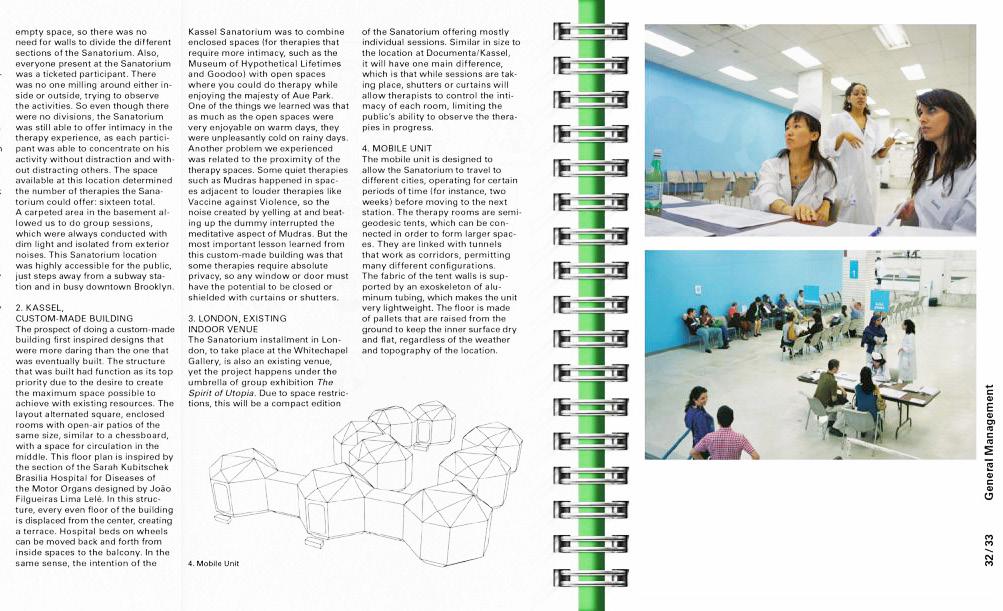
Figura 144. Hoja de sala Sanatorium, Pedro Reyes, Guggenheim-Stillspotting, 2009. Figura 145. En el Manual de operaciones de Sanatorium –exposición que combina los happening Fluxus, la instalación, el performance, la arquitectura y el video– el dibujo esquemático señala la función de los espacio y las fotografías documentan el trabajo de los voluntarios que participan en el experimento.
para hacerlo verlo como un ser humano excepcional cuyas ideas pueden ser inaccesibles, otras propuestas de diseño destinan un lugar moderado a la narración de la vida del artista –a la que dan el tratamiento de información contextual–pero privilegian la demostración de sus exploraciones estéticas y formales a través del uso de sus técnicas y procesos críticos, e invitan al lector a hacer lo mismo.
Un ejemplo es la ayuda pedagógica desarrollada por Claudia Figuereido, Sofía Olascoaga y Carolina de Alba para la Coordinación de Educación del Museo de Arte Carrillo Gil con el título «Bitácora de Exploración. León Ferrari. Obras, 1976-2008» (Figura 143); la guía asume el diseño de una bitácora o cuaderno – de forma que se registren en ella las impresiones y aprendizajes durante el recorrido– y reproduce algunas de las técnicas utilizadas por el artista como el dibujo, la caligrafía, la fotografía, la fotocopia o el collage. También incluye páginas basadas en la relación sujeto-texto en la que se invita al usuario de la guía a seguir los procedimientos críticos de Ferrari, por ejemplo, a través de preguntas como «¿Puedes contar una historia
utilizando estas figuras (incluidas en la página como collage de figuras recortadas)? »
El dibujo esquemático y la fotografía se combinan para invitar a reconocer las funciones, elementos y formas de la imagen. Uno de los objetivos de estas guías pedagógicas es contribuir a la educación visual de sus visitantes, ya sea en edad escolar o adulta, de la misma forma en que lo logran las exposiciones. Para ello utilizan, diferenciando sus alcances y funciones, fotografías o dibujo esquemático como elementos de composición.
Algunos lo hacen en una expresión mínima, como la hoja de la exposición Sanatorium (Figura 144, Guggenheim-Stillspotting, 2011) que sin incluir fotografías, sí incluye un esquema de la distribución de las piezas en la galería. Para esta misma exposición, el artista Pedro Reyes creó un Manual de operaciones (Figura 145) con fotografías que registran las acciones efímeras llevadas a cabo en los espacios contingentes para este fin, con dibujos esquemáticos de su instalación y las acciones que deben ejecutar los visitiantes, e incluso de las acciones programadas.
Se privilegia la composición basada en la imagen. Como una alternativa a la lógica lineal de las composiciones basadas en el texto, algunas de estas guías didácticas exploran las posibilidades de las composiciones basadas en la imagen. Así, en la guía infantil para la exposición «Sofía Táboas. Superficies Límite» (Museo de Arte Carrillo Gil, febrero 2011), la diseñadora Bee Gamboa utiliza la metáfora visual del espacio como cosmos a través de la aplicación de una ilustración en doble página para explicar al lector los tipos de espacios que explora la artista. En otras, como la Guía «Hombre del avión. Siqueiros paisajista» (Figura 146, Museo de Arte Carrillo Gil, 2011), la diseñadora Selva Hernández combina el collage, los fondos fotográficos en alto contraste, la tipografía como forma decorativa y la composición del texto principal –que incluye instrucciones para las actividades de aprendizaje e información sobre la práctica del artista– en silueteo y en composición desequilibradas o asimétricas.
Se anima al lector a asumir un papel activo ante las obras e incluso, a contribuir al diseño del mismo material. Tomar las riendas del acto perceptivo ante una obra o acción artística requiere mucho
más que advertir sus características y poder escribir sobre ellas en un libro para su evaluación. Los diseñadores de las guías didácticas para exposiciones de arte contemporáneo saben que sus potenciales lectores sólo podrán concluir la lectura de las imágenes al poner en funcionamiento cosas tales como sus conocimientos, su capacidad de relación e incluso su creatividad. En la Guía Infantil de la exposición «Doblar a lo largo de la línea» (Figura 147, Museo de Arte Carrillo Gil, 2009), la diseñadora Claudia Figuereido ha dispuesto un espacio en blanco y figuras recortables para invitar a los lectores a diseñar una escenografía a partir del cuestionamiento crítico al video del artista Guy Ben-Ner. Así, el espectador de la exposición puede construir libremente obra de teatro, cuyo argumento también pueden dibujar o escribir en un espacio destinado para ello.
Estas propuestas también muestran una alternativa de decisiones relativas al diseño editorial que determinan la objetualidad de estos materiales, su manejabilidad, su reproducción masiva al mismo tiempo que su singularidad, y su relación con las artes visuales contemporáneas. A dife-
Doblar a lo largo de la línea, Guy Ben-Ner. Claudia Figuereido y Azul
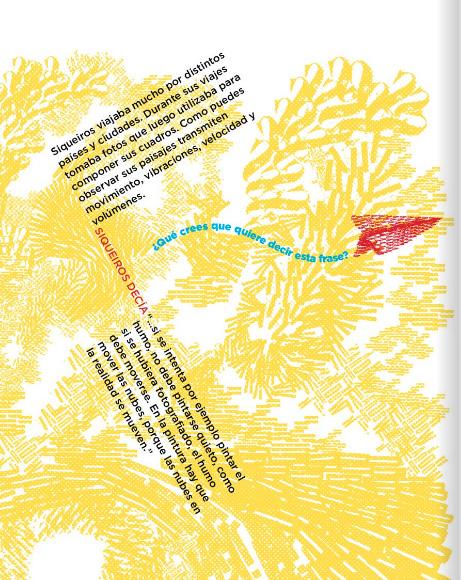
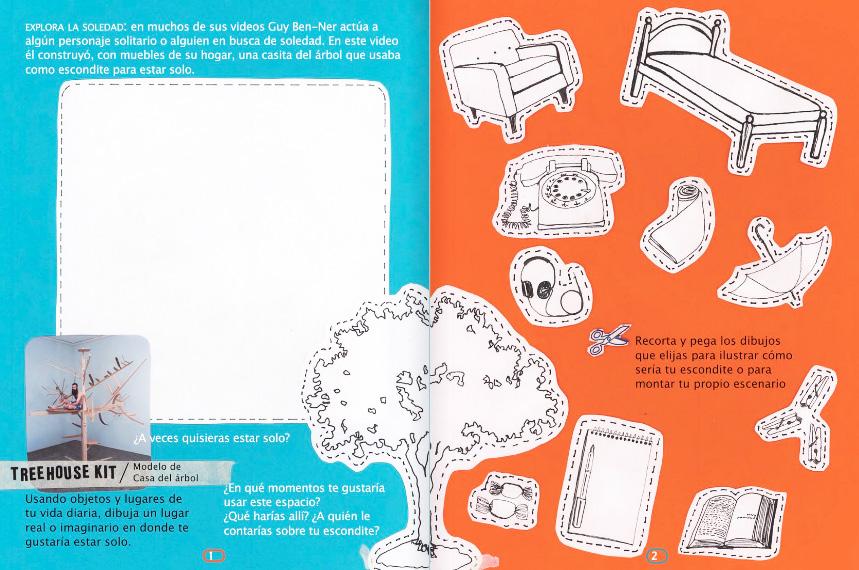
rencia de los libros didácticos, las guías didácticas no suelen superar las 20 páginas, y emplean como métodos de encuadernación el encabalgamiento de pliegos y su engrapado; también incurren en la elección de un tamaño de media carta carta, en formatos verticales rectangulares, y con cubiertas de un gramaje apenas ligeramente mayor al papel usado para sus páginas interiores; en todos los casos, el papel seleccionado para su producción no lleva estucados ni acabados especiales, e incluso prefieren los papeles reciclados de bajo gramaje. Por lo tanto, estas guías, destinadas a su uso durante un periodo específico más corto al de un ciclo escolar regular –es decir, el tiempo del recorrido por la exposición– coinciden con los libros didácticos analizados en que han sido planeadas en formatos convencionales, con materiales que hacen más económica y sencilla su producción. Esto no implica que la consideración de los aspectos estéticos de la publicación hayan sido dejado de lado o que estas decisiones influyan en detrimento de la estética o conceptual. Por ejemplo, en el material de la exposición «Danh Vo» (Figura 148), la elección del papel estraza delgado, en combinación con el papel albanene utilizado
148.
Recherche D’Art Visuel 1960-1968, Museo Rufino Tamayo, 2014.
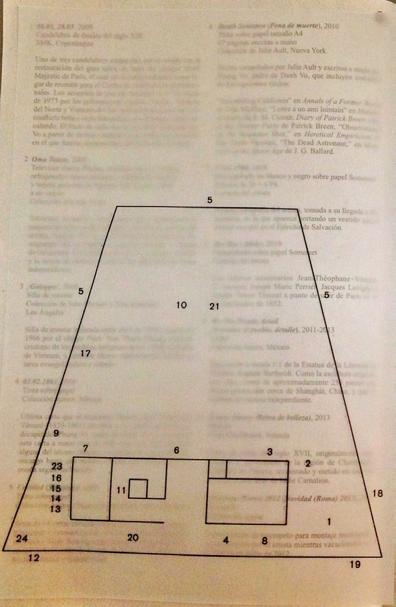
para la impresión del esquema de la sala de exhibición, ayuda a reforzar el concepto de minimalismo, austeridad y de resignificación de objetos recuperados, el núcleo de la exposición. En el material de «Una visión otra» (Figuras 149 y 150) el material fotográfico en blanco y negro se ve favorecido gracias a la impresión es una sola tinta y la impresión en papel blanco; por otra parte, su cualidad porosa, que apela a las sensaciones táctiles y a reducir la distancia entre los visitantes y el material, enfatiza el eslogan de grav, puesto en negritas en la primera página: «Prohibido no tocar, prohibido no participar»
Tal vez el ideal más difícil de concretar sea el del diseño del libro didáctico que al tiempo que cuestiona la estructura misma del libro, pueda ser utilizado para enseñar. En este sentido, como se ha desarrollado en el segundo capítulo de esta investigación, la historia de los libros para fines educativos demuestra una progresiva cesión de espacios y derechos para el usuario de los materiales de intervenir sus páginas o alterarlas en condiciones controladas, con guías que indican dónde recortar, dónde pegar y dónde doblar. Tal como vimos antes, la guía infantil «Guy Ben-her.
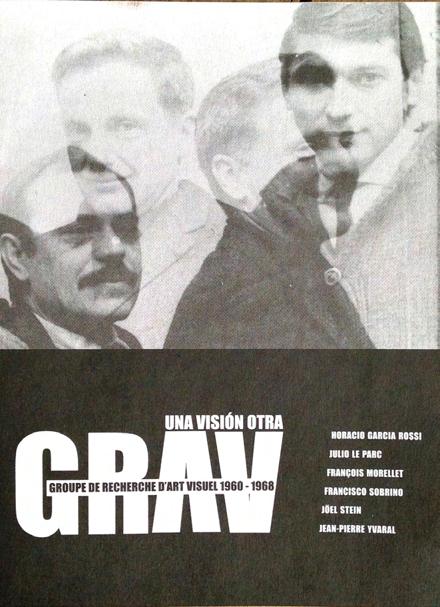
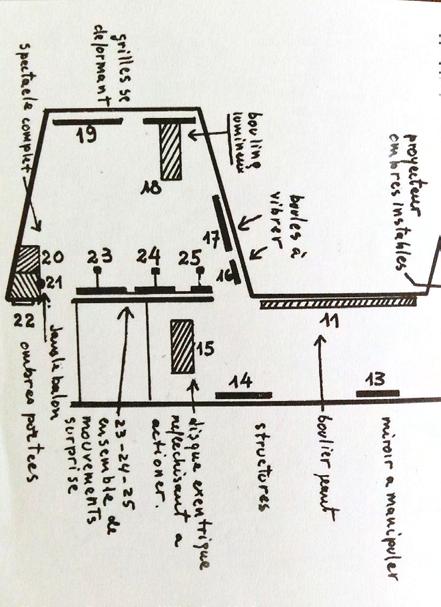

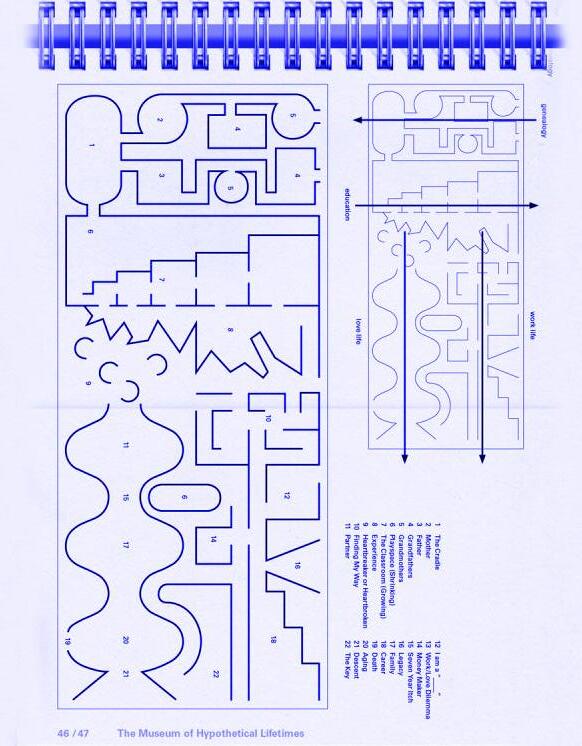

Figura 151. Sanatorium, Pedro Reyes, cortesía del artista. La maqueta de «El museo de la vida», una de las terapias de Sanatorium, contiene espacios que corresponden a un momento y etapa de la vida del visitante. Figuras 152 y 153. Manual de operaciones de Sanatorium, Pedro Reyes.
Doblar a lo largo de la línea» (Figura 147), de la diseñadora Claudia Figuereido, logra adecuadamente esa interacción, que en la guía de «Bitácora de Exploración. León Ferrari. Obras, 1976-2008» (Figura 143) parecen ir un paso adelante al invitar a sus usuarios a «Experimentar con materiales… crear un collage fotocopiado» y a hacer una composición en la misma guía, a su vez está diseñada a partir de un collage con imágenes provenientes de fotocopias. También solicita al alumno que personalice su «bitácora» con su nombre, datos, descripciones de sus gustos y desarrollo de ejercicios críticos y creativos, de forma que, como el artista cuya obra aprende a conocer, pueda conservar un registro de sus descubrimientos, lo que tal vez lo convierta en un objeto susceptible a ser preservado, exhibido o coleccionado. Los libros para la educación básica en México afrontan la responsabilidad de hacer accesible –a nivel de costos y de disposición del conocimiento para su decodificación, asimilación y relectura–un conocimiento especializado a una gran cantidad de individuos con necesidades y aptitudes intelectuales diversas. Por lo tanto, puede parecer justificable la decisión de adoptar los modelos de diseño y producción para publicaciones con fines didácticos que han probado su convencionalidad, persistencia y utilidad para resolver situaciones relacionadas con el trabajo autónomo de aprendizaje y el trabajo en el aula. Pero ¿quiere ello decir que son la mejor alternativa posible para la comunicación de conocimientos específicos?
Como se observa en los resultados del análisis, las publicaciones didácticas que representan la oferta de libros didácticos en el mercado cumplen, en grados distintos, con los lineamientos del diseño de libros didácticos, pero en cambio omiten tres puntos esenciales para cualquier propuesta que considere la educación de las artes visuales contemporáneas: las propuestas de diseño editorial que pretendan enseñar sobre artes visuales deben
hacer de la comunicación visual y de las imágenes el núcleo de su planeación y desarrollo; deben a un mismo tiempo comprender el papel de la imagen en el proceso didáctico y en las artes visuales (Figuras 152 y 153); y deben buscar formas creativas y críticas de activar la reflexión entre el libro como dispositivo cultural y formal y las artes visuales. De esta manera, no es descabellado integrar aportaciones desarrolladas por los diseñadores gráficos en los departamentos educativos de museos y galerías en el país a un ámbito de más amplia influencia, como es la de la educación básica.
«El diseño con fines pedagógicos no debería prescribir la presentación y organización de ideas y contenidos, sino promover la actividad intelectual en sus receptores»

El objetivo general de esta investigación es proponer una serie de lineamientos para el diseño editorial de un libro para la didáctica de la apreciación del arte visual contemporáneo, a través del análisis de la configuración formal de publicaciones con objetivos similares y de la investigación en diseño editorial, diseño de libros didácticos y didáctica del arte contemporáneo, que oriente a diseñadores editoriales, diseñadores didácticos y docentes de arte sobre el diseño adecuado de este tipo de publicaciones.
Por este motivo, consideré conveniente realizar un análisis de las condiciones históricas decisivas para la determinación de los elementos mínimos esenciales con los que debe contar el diseño de un libro didáctico; la relación entre la educación, los libros y el arte; las aportaciones que desde la teoría del diseño editorial se hacen al diseño de libros didácticos y cómo se integran con las propuestas desde la teoría del diseño didáctico; y el papel que las imágenes, un elemento esencial del diseño editorial y de las artes visuales, desempeña en los procesos de enseñanza-aprendizaje de arte visual contemporáneo.
Página siguiente. Figura 154. Exposición Los dones de Fröebel y los principios del diseño. MoMA, 2017. Figura 155. Cuaderno didáctico sobre el arquitecto Ivo Vitic’s. Cella Anita Celic, 2016.
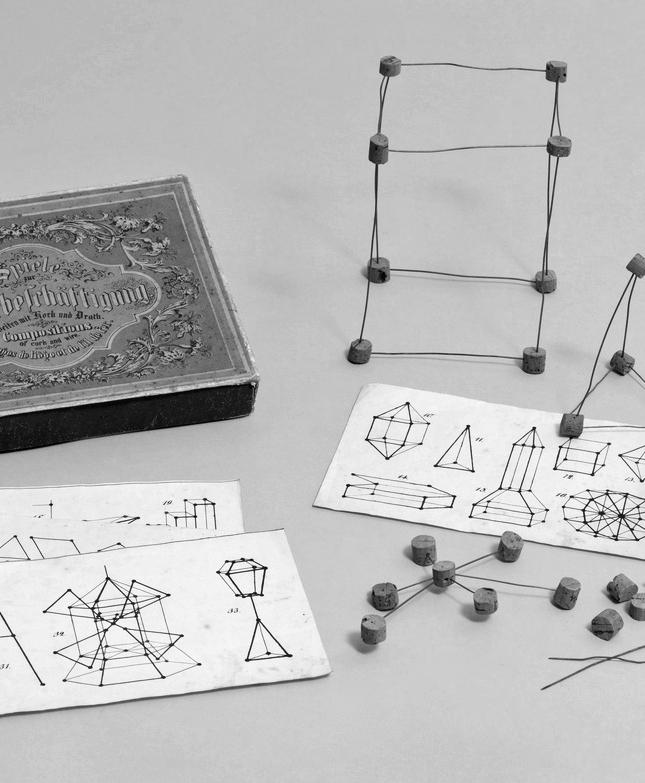
Entre las actividades necesarias para la investigación incluí la consulta de los archivos históricos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (conaliteg) y la documentación de sus características; el intercambio de comunicación con desarrolladores profesionales de recursos didácticos y especialistas en arte-pedagogía –como la Mtra. Ana Fabiola Medina, experta en desarrollo de la creatividad infantil a través del aprendizaje del arte contemporáneo–, así como de la historia del libro educativo –como la Dra. Kenya Bello, especialista en la historia del libro escolar en México desde la llegada de la imprenta al continente y hasta el final del siglo xix. Esto me orientó para seleccionar las fuentes teóricas que me permitieron precisar una definición de arte contemporáneo y de sus posibilidades didácticas.
Investigué sobre las determinaciones jurídicas que delimitan la producción de libros didácticos en México, así como el tipo de enfoque oficial de la educación del arte contemporáneo en el país. Posteriormente, definí una lista de editoriales que cuentan con opciones comerciales de libros didácticos de artes visuales contemporáneas en el mer-
«El objetivo es proponer una serie de lineamientos para el diseño editorial de un libro para la didáctica de la apreciación del arte visual contemporáneo»
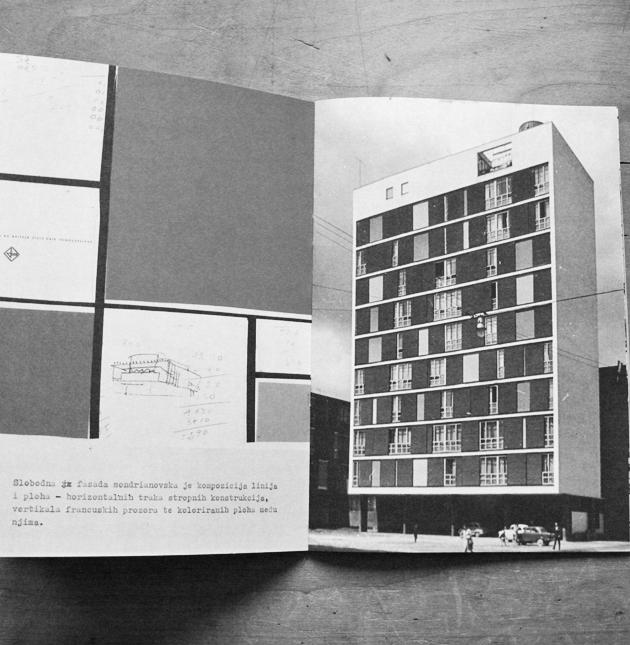
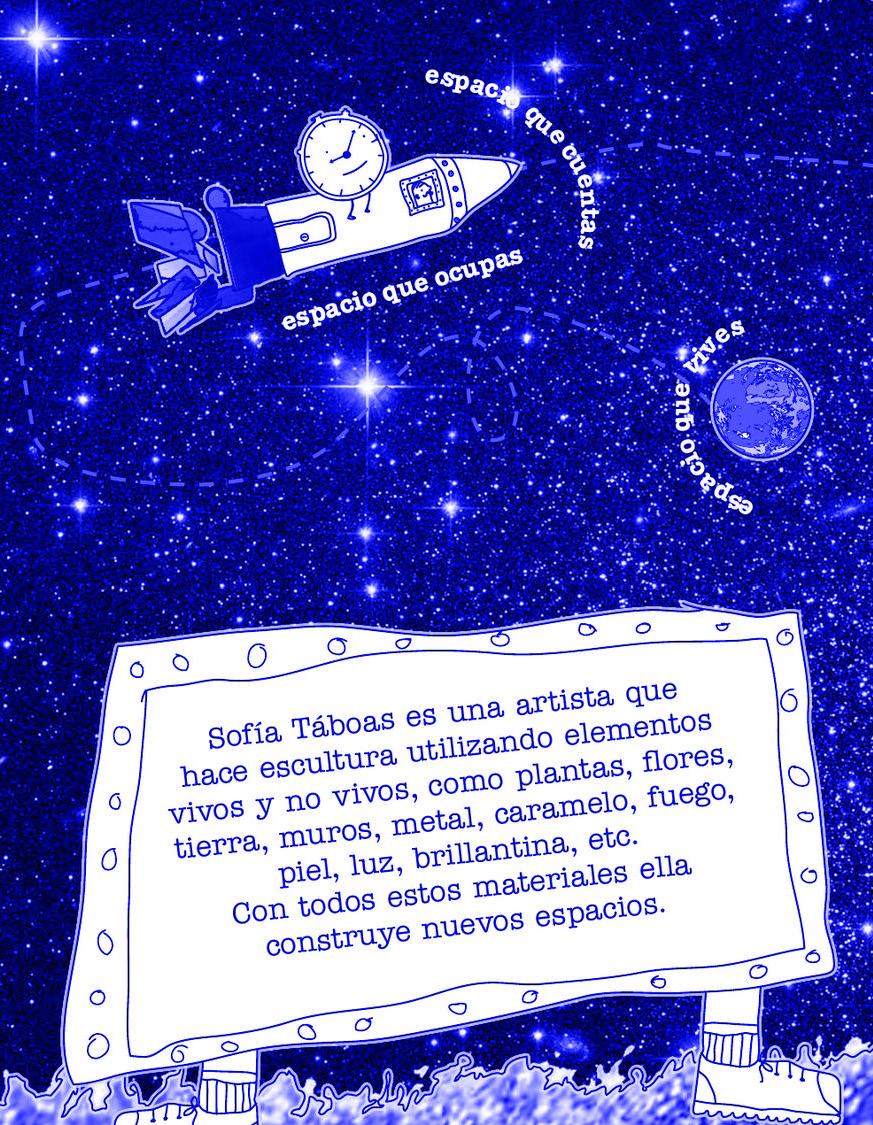
cado mexicano, para conformar una muestra para el análisis. También reuní publicaciones con propósitos didácticos elaboradas por departamentos de investigación y desarrollo educativo en museos y galerías de arte contemporáneo en la Ciudad de México en los últimos cinco años.
Algunas de las interrogantes que surgieron a lo largo de la investigación fueron: ¿cuál es el término adecuado o mayormente aceptado para referirse al objeto de estudio en esta investigación?
¿Históricamente cuál ha sido la relación entre el diseño de libros y la educación del arte en Occidente y en México? ¿Qué conceptos del arte, modelos de la pedagogía del arte y circunstancias del modelo educativo en México han determinado los elementos presentes en las propuestas de libros didácticos para la educación del arte contemporáneo? ¿Es posible delimitar una serie de lineamientos para el diseño de los libros didácticos a partir de las propuestas teóricas sobre el diseño editorial y el diseño de libros para la educación? ¿De qué manera se verán determinadas estas propuestas en sus dimensiones formales y estéticas por su vínculo con la didáctica de las artes visuales?
Estos cuestionamientos fueron las coordenadas que me ayudaron a delimitar la propuesta final como un producto de la teoría del diseño editorial, de la teoría de la forma y la comunicación visual, y de la teoría de la imagen aplicada a la educación y al arte contemporáneo, complementada con una revisión del modelo pedagógico para la interpretación de la cultura visual contemporánea de inspiración constructivista. El análisis de los libros didácticos tomados como muestra resultó en la confirmación de los elementos esenciales del diseño editorial de los libros educativos tal como fueron descritos en el tercer capítulo de la investigación, con mayor en el diseño de secuenciaciones o la demostración explícita de la planeación didáctica que determina el contenido del libro –texto e imágenes– a través del uso de un sistema de navegación gráfica y la inclusión de pa-
ratextos tales como los índices analíticos, las aperturas de bloque didáctico en doble página, las páginas con descripciones de aprendizajes esperados o las hojas de evaluación y autoevaluación al finalizar cada unidad. Igualmente, es esencial el desarrollo de modelos de producción masiva a bajo costo, lo que obliga a utilizar formatos y tamaños convencionales que, sin embargo, consideren el manipulación constante por parte de los usuarios.
La propuesta del diseño de un libro didáctico para la educación del arte visual contemporáneo podría introducir variaciones en la reconsideración de la imagen como elemento de diseño, al privilegiar las composiciones basadas en la imagen por encima de las composiciones basadas en el texto –aunque sin descartar las composiciones de narración en paralelo, comunes en los libros didácticos elegidos para la muestra– así como el diseño que considere la gráfica didáctica para casos específicos en donde sea necesario facilitar el aprendizaje autónomo y crítico y sin limitarse a la demostración visual. También es esencial que el diseñador editorial considere activar en los lectores la reflexión del libro como artefacto material e intelectual y las posibles relaciones entre éste y las propuestas del arte visual contemporáneo. Por supuesto, la propuesta aquí desarrollada no agota futuras líneas de investigación y aplicaciones. Las indagaciones sobre las características particulares que los materiales educativos pueden adquirir en relación a la materia escolar que abordan ya han producido publicaciones sobre los libros de texto de historia, enseñanza de la lengua y civismo, mientras que esta publicación abona al conocimiento sobre la enseñanza de la educación artística en México y en América Latina. Confío en que su consulta podrá guiar a nuevos estudiosos al momento de plantear preguntas de investigación pertinentes y elegir una metodología de trabajo. Igualmente, es importante expandir el conocimiento sobre las aportaciones de los diseñadores gráficos al diseño de libros didácticos. Como se ha

Figura 157. «Concluye la distribución federal de los libros de texto gratuitos para el ciclo 2016-2017». conaliteg, 2016. Hasta el día de hoy, el libro único de la Secretaría de Educación Pública es el pilar de la educación primaria en México.
visto, sobre todo en los capítulos dos y tres, éstas han sido determinantes en la fijación de ciertas convenciones estilísticas, recursos visuales, formatos de impresión, uso de materiales o integración de imágenes que han terminado por convertirse en estándares de calidad y en marcas formales de identidad. Para que estas contribuciones puedan ser identificadas y nombradas en el vocabulario especializado adecuado sería ideal que más diseñadores se unieran a los cuerpos de investigación formados ya por especialistas en educación, administración escolar y pedagogía. Su participación al momento de identificar las figuras clave en la historia del diseño de libros educativos mexicanos –diseñadores de portadas, ilustradores, formadores, iconógrafos y directores de arte– e integrarlos a la narrativa de la historia de la educación es vital para comprender quienes son las personas detrás de la configuración del imaginario visual de todo un país, en algunos casos, durante más de una generación. Fueron dos los descubrimientos sin los cuales la investigación habría carecido de una columna vertebral. El primero es producto de la lectura del artículo de Robert McClintock, «El alcance de las posibilidades pedagógicas» (1993), en el cual describe cómo la tecnología del libro impreso transformó
en el siglo xv la popularización del conocimiento escolar y la asociación de ideas con imágenes fijadas en el papel. Sin duda influenciado por la premisa de Marhsall McLuhan de que «el medio es el mensaje», el texto de McClintock pone de relieve el giro cognitivo que supuso el uso del libro para la transmisión del conocimiento. Es un fenómeno que no ha perdido vigencia, en tanto los métodos y la recepción de la enseñanza varían según involucren o no materiales impresos; así lo mostró la comparación histórica entre los distintos métodos para el aprendizaje del dibujo y las artes visuales en México. Y esto abre numerosas alternativas para los investigadores interesados en las teorías de la comunicación y los medios cuando estos se relacionan con propósitos didácticos, no sólo los impresos, sino las resultantes del desarrollo tecnológico actual de dispositivos digitales pensados de forma específica para la lectura y el aprendizaje. El segundo es resultado de la lectura de las obras Joan Costa y sus colaboradores en el proyecto de la Enciclopedia del Diseño. Tan sólo la identificación del concepto «gráfica didáctica», descrito por Costa, una vez opuesto al de «imagen artística», marcó un antes y un después en el curso de la búsqueda teórica, el desarrollo de
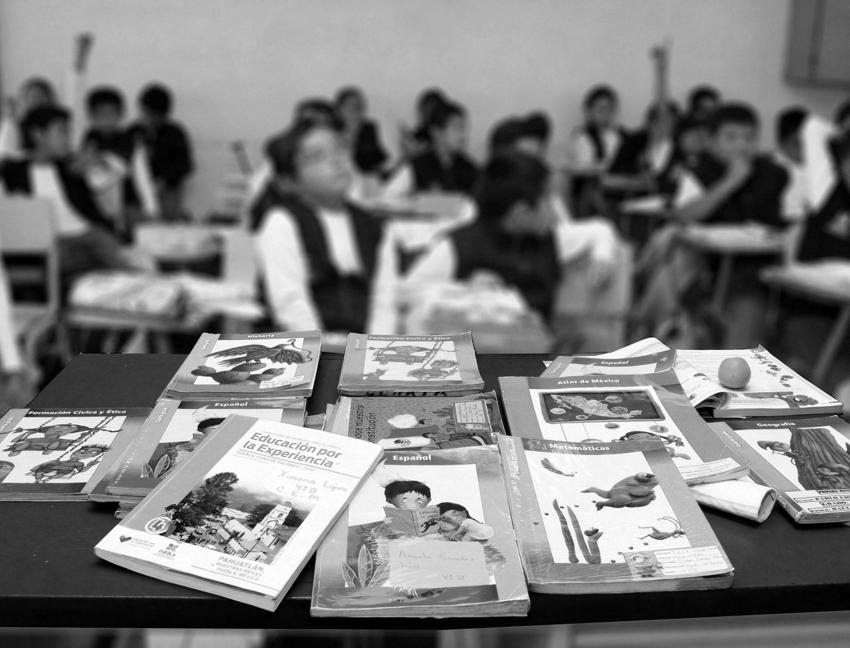
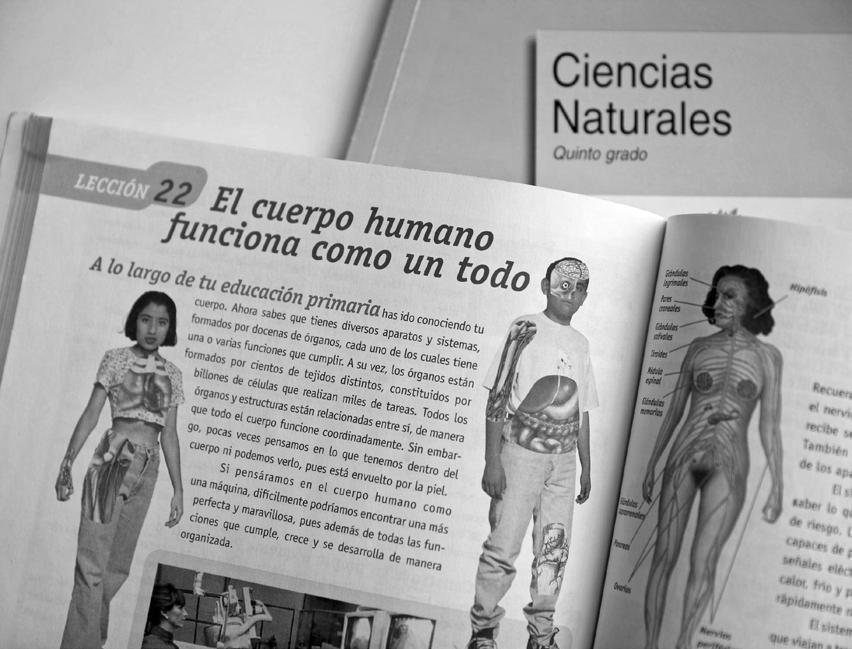
cuestionamientos críticos, y de herramientas de análisis y evaluación necesarios para la conclusión de este trabajo. Es una pena que, considerando su carácter seminal, obras como La esquemática y los volúmenes de la Enciclopedia del Diseño no cuenten con reediciones disponibles para su adquisición comercial en versiones impresa o digital, aunque sí están disponibles para su consulta en el catálogo de bibliotecas públicas y universitarias. Un proyecto editorial capaz de recuperar este fondo es indispensable. Por otra parte, hay numerosas oportunidades para los interesados en el análisis de las herramientas discursivas visuales en comparación con las puramente verbales, y de cómo unas alcanzaron una posición de privilegio en distintas circunstancias socioculturales. Preguntas interesantes, aunque exceden las delimitaciones de este trabajo, es: ¿la preeminencia de la retórica verbal sobre la visual es exclusiva del sistema educativo mexicano y de la enseñanza de la educación artística en México, o esto se repite en otras sociedades latinoamericanas, hispanoamericanas, y de otras latitudes? ¿Cuáles serían los resultados de un posible análisis comparativo? ¿Qué parámetros de comparación sería necesario establecer?
Y aunque una historiografía del diseño editorial didáctico y una teoría del papel de las imágenes en la transmisión de conocimientos son necesarias, tal vez la línea de desarrollo más urgente es la que permita a los profesionales del diseño realizar los cuestionamientos antes citados al momento de aplicar los saberes y habilidades específicos de su formación para producir propuestas editoriales didácticas, de la didáctica de las artes visuales contemporáneas, y guías de identificación de recursos visuales para los no especialistas que deben afrontar retos específicos frente a grupos de estudiantes presenciales o virtuales. En ellas ya no sólo será necesario considerar las imágenes estáticas y los formatos impresos, sino la nueva preeminencia de formatos como la animación y el video, así como su inclusión en publicaciones digitales.
Finalmente, deseo que este trabajo atraiga a diseñadores, educadores e investigadores para documentar casos y construir marcos de comprensión del libro, sus estructuras y la manera en que ayuda a definir los elementos de nuestra cosmovisión, pues sin duda, luego de cuatro años de involucrarme en este trabajo, ha terminado por transformar la mía.

Moreno Rodríguez, Carlos (2009) El diseño gráfico en materiales didácticos. Una investigación sobre el fortalecimiento del aprendizaje educativo. Bruselas: Centre d’Etudes Sociales sur Amérique Latine, 11 p. Art21 (2013) «Contemporary Art in Context». Art 21. Recuperado en https://art21.org/for-educators/tools-for-teaching/getting-started-an-introduction-to-teaching-with-contemporary-art/ contemporary-art-in-context/ en julio de 2014
Bazant, Mílada (2006) Historia de la educación durante el Porfiriato. México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, recuperado en https://books.google.com.mx/ books?isbn=9681205332, en junio de 2014
Carbone, Graciela (2003) Libros escolares. Una introducción a su análisis y evaluación. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica
Carmona Dávila, Doralicia (2014) «2 de febrero de 1962. Manifestación contra los libros de texto gratuitos». Memoria Política de México. Instituto Nacional de Estudios Políticos A.C., recuperado de http://www.memoriapoliticademexico.org/ Efemerides/2/02021962.html en junio de 2014
Carranza Palacios, José Antonio (2008) 100
años de educación en México. 1900-2000 México: Editorial Limusa-Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Veracruz, 18, 26, recuperado de http://es.scribd. com/doc/107555656/100-ANOS-DE-EDUCACION-EN-MEXICO-Jose-Antonio-Carranza-Palacios, en junio de 2014
Cordero, Karen (2010) «The Best Maugard Drawing Method: A Common Ground for Modern Mexicanist Aesthetics». The Journal of Decorative and Propaganda Arts, 26. Mexico: The Wolfsonian-Florida International University, 44-79 pp.
Costa, Joan, Moles, Abaham (coords.) (1991). Imagen didáctica. Serie Enciclopedia del Diseño. Con la colaboración de Jaques Bertin, Daniel Feschotte, Ives Deforge, Luc Janiszewski, Silvie Rimbert. Barcelona: Ediciones ceac-Centro Internacional de Investigación y Aplicaciones de la Comunicación.
De Ávila, José Juan (14 de diciembre, 2015). «Dejan libros de texto fuera de reforma educativa». El Universal, recuperado de http://eluni. mx/1QGQ5dq, en enero de 2016
De Duve, Thierry (2013) «When Form has Become Attitude – And Beyond». En Z. Kokur y S. Leung, Theory in Contemporary Art Since 1985, Nueva York: Wiley Blackwell.
Efland, Arthur (2002) Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica
Eisenstein, Elizabeth (2005) The printing revolution in early modern Europe. Segunda edición. Nueva York: Cambridge University Press. Escolano Benito, Agustín (2006) «La recepción de los modelos de la Escuela Nueva en la manualística de comienzos del siglo xx». Historia de la Educación. Revista Universitaria, 25, 317-340 pp.
Fell, Claude (1989) José Vasconselos. Los años del águila. Instituto de Investigaciones Históricas-unam, México
Kepes, Gyorgy (1969). La educación visual. La Percepción Visual y el Hombre Contemporáneo. México: Novaro, 105-115 pp.
León Mejía, Leticia (2001) «Historia de la educación artística en México». En Educación artísti-
ca escolar y profesional. México: Editorial Trillas
Mayer, Mónica (2004). Rosa chillante: mujeres y performance en México. México: Conaculta/ fonca, 10 pp.
Martínez Bonafé, Jaume (2002). Políticas del libro de texto escolar. Madrid: Ediciones Morata. McClintock, Robert (1993) «El alcance de las posibilidades pedagógicas». En Comunicación, tecnología y diseños de instrucción: la construcción del conocimiento escolar y el uso de los ordenadores. España: Centro de Investigación Documentación y Evaluación, 106-126 pp.
Meneses Morales, Erenesto (1998) Tendencias educativas oficiales en México 1821-1911. México: Universidad Iberoamericana
Montero, Daniel (2013) El cubo de Rubik. Arte mexicano en los años 90. México: Fundación Júmex de Arte Contemporáneo
Lupton, Ellen y Abbott, Miller (2004) El abc de la bauhaus y la teoría del diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gili
Ossenbach, Gabriela, Somoza, Miguel (Eds.) (2000) Los manuales escolares como fuente para la historia de la educación en América Latina. España: uned Ediciones. Recuperado en https://books.google.com.mx/ books?isbn=8436257979, julio 2014
Pérez Salas, Maria Esther (29 de noviembre, 2013) «El dibujo se populariza en el siglo xix». Revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, 21. México: Instituto Mora. Recuperado en http://revistabicentenario.com.mx/index.php/ archivos/el-dibujo-se-populariza-en-el-siglo-xix/, en julio de 2014
Secretaría de Educación Pública. (2011). Plan de Estudios 2011. Educación Básica. Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública. Disponible en: http://www.dee.edu.mx/web/ store/pdf/PlanEstudios.pdf
Tiana Ferrer, Alejandro (1999) «La investigación histórica sobre los manuales escolares en España: el proyecto manes». Clío & Asociados. La historia enseñada, 4, 101-119 pp. recuperado en http://hum.unne.edu.ar/investigacion/ educa/alfa/UNED A%5B1%5D. Tiana.pdf, consultado en julio de 2014
Vázquez Ramos, Marina (2010) «Abrimos los ojos y no había ni un solo muerto. Lo senti-
mos de veras». En Grafías en torno a la historia del arte del siglo xx. México: Universidad Iberoamericana, 45-66 pp.
Referentes teóricos
Acaso López-Bosch, M. (2006) El lenguaje visual (versión en e-pub para Bluefire). Paidós. Descargado de Gandhi.com
Alcaraz, Javier, Garone Gravier, Marina, Kimura, David, Paoli, Cristina y Sahagón, Leonel (2014, agosto) «Diseño editorial: más allá de la página». Tierra Adentro, 194, Conaculta, 58-65 pp.
Aldebarrán Diego, Juan (2012) Del fotoconceptualismo al fototableau. Fotografía, performance y escenificación en España (1970-2000). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
Arnheim, Rudolf (2013) Consideraciones sobre la educación artística. Sexta edición. Barcelona: Paidós. Baudrillard, Jean (1969) El sistema de los objetos México: Siglo Veintiuno Editores.
Bertin, Jacques (1973) Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes. Segunda edición. Paris: Gauthier-Villars.
Calabrese, Omar (1991) El lenguaje del arte. Ediciones Paulós Ibérica: Barcelona
Cavagnola, Luciana (2011) «El libro objeto. Como material didáctico infantil». Escritos en la Facultad, 69, año VII, Buenos Aires: Universidad de Palermo, 88-89 pp.
Costa, Joan, Moles, Abaham, Bertin, Jacques, Deforge, Ives., Feschotte, Daniel, Janiszewski, Luc, Rimbert, Silvie (1991) Imagen Didáctica. Enciclopedia del Diseño. Barcelona: Ediciones ceac-Centro Internacional de Investigación y Aplicaciones de la Comunicación.
Costa, Joan (1998) La esquemática. Visualizar la información. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona. De Buen Unna, Jorge (2008) Manual del diseño editorial. México: Ediciones Trea
De Buen Unna, Jorge (2011) Diseño, comunicación y neurociencias. México: Ediciones Trea
De Duve, Thierry (2013) «When Form has Become Attitude – And Beyond». En Z. Kokur y S. Leung, Theory in Contemporary Art Since 1985, Nueva York: Wiley Blackwell De Fusco, Renato (2008) «Comprender la arquitectura». El placer del arte. Comprender la pintura, la escultura, la arquitectura y el diseño Barcelona: Editorial Gustavo Gili SL, 102 p. Escolano Benito, Agustín (2006) «La recepción de los modelos de la Escuela Nueva en la manualística de comienzos del siglo xx». Historia de la Educación. Revista Universitaria, 45 p. Escolano Benito, Agustín «El libro escolar como espacio de memoria». En Ossenbach, Gabriela, Somoza, Miguel (Eds.) (2000) Los manuales escolares como fuente para la historia de la educación en América Latina. España: uned Ediciones. Recuperado en https://books.google.com. mx/books?isbn=8436257979, julio 2014
García Canclini, Néstor (1989) Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Grijalbo-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: México
Haslam, Andrew (2006) Creación, diseño y producción de libros. Trad. Remedios Diéguez Diéguez. Barcelona: Art Blume
Hernández, Fernando (2010) Educación y cultura visual. Ediciones Octaedro: Barcelona, 28-53 pp. Howell, Anthony (2006) The Analysis of Performance Art. A Guide to its Theory and practice Nueva York: Routledge Taylor & Francis Group. Recuperado en https://books.google.com.mx/ books?isbn=1134427301, en julio de 2014
Jones, Amelia (1998) Body Art. Performing the Subject. University of Minnesotta Press, Minneapolis recuperado en https://books.google.com.mx/ books?isbn=0816627738, en agosto 2015
Kepes, Gyorgy (1969). El lenguaje de la visión.
México: Novaro
Kloss Fernández del Castillo, Gerardo (2002) Entre el diseño y la edición. Tradición cultural e innovación tecnológica en el diseño editorial. México:
Universidad Autónoma Metropolitana.
Kotz, Liz (2013). «Video projection the space between screens». En Z. Kokur y S. Leung, Theory in Contemporary Art Since 1985, Nueva York: Wiley Blackwell, 131 p.
Koroleva, Tatiana (2008) Subversive Body in Performance Art. A thesis submitted to the Faculty of Graduate School of The State of New York at Buffalo. Department of Visual Studies. umi, recuperado en agosto 2015
Lowe, Donald M. (1982) History of Burgeois Perception. Chicago: The University of Chicago Press Marchán Fiz, Simón (2012) Del arte objetual al arte de concepto. 11º edición. Madrid: Ediciones Akal. Recuperado en https://books.google. com.mx/books?isbn=8446037254, en julio 2014
Martínez Bonafé, Jaume (2002). Políticas del libro de texto escolar. Madrid: Ediciones Morata. Mazoy Fernández, Ana (1998) «El libro objeto, como recurso didáctico». Tendencias pedagógicas. Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado en https://bit.ly/2EHPTgT, 193-199 pp. McCloud, Scott (2016) Entender el cómic. El arte invisible. Astiberri: Barcelona, 28-53 pp. Montero, Daniel (2013) El cubo de Rubik, arte mexicano en los años 90. México: Fundación Jumex Arte Contemporáneo-Editorial rm Morales, Lourde (2006) «Del libro como estructura». La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México 1968-1997. México: unam, 160-163 pp.
Moreno Rodríguez, Carlos (2009) El diseño gráfico en materiales didácticos. Una investigación sobre el fortalecimiento del aprendizaje educativo. Bruselas: Centre d’Etudes Sociales sur Amérique Latine
Morgan, Roberto C. (2003) Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual. Madrid: Ediciones Akal. Recuperado en https://books.google. com.mx/books?isbn=8446011646, en julio 2014
Naula Erazo, Blanca (2011) Influencia del Diseño Editorial en los Libros Escolares que intervie-
nen en la Enseñanza de la Historia. Máster en Diseño. Palermo: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 49 p. Reiss, Julie H. (2001) From Margin to the Center. The Spaces of Installation Art. Massachusetts Institute of Technology. Recuperado en https://bit.ly/2CyFod6, en julio de 2014 Smith, B. (1998). «Gestalt Theory: An Essay in Philosophy». Foundations of Gestalt. Subsecretaría de Educación Básica-Dirección General de Materiales (2011) Procesos editoriales para el desarrollo de los nuevos libros de texto [Presentación en formato PDF]. Recuperado en http://basica.sep.gob.mx/dgme/pdf/semblanzaLibros/ProcesoElaboracion.pdf, junio 2014 unesco (19 noviembre, 1964) Recomendación sobre la Normalización internacional de las Estadísticas relativas a la Edición de Libros y Publicaciones Periódicas. Recuperado en https://bit.ly/1cOvbkw, mayo 2014 Welchman, J. C. (2003) Art After Appropriation. Essays on Art in the 1990s. Nueva York: The Gordon an Breach Publishing Group-Overseas Publishers Association. Recuperado en https://books.google.com.mx/ books?isbn=1136801367, agosto 2015
Imágenes en inicios de capítulo
Fotografías de «Vórtice», Marcela Armas, 2013. Gilberto Esparza y Marcela Armas. muac, unam, Museo de Arte de Zapopan, Jalisco, Museo Amparo de Puebla y Fundación bbva Bancomer.
Imágenes del archivo histórico de la conaliteg
Recuperadas en https://bit.ly/2OxgTEu. En las páginas 36 a 46.
Figura 1. Campaña de Selección de Libros de Texto de Secundaria. conaliteg, 2018. Recuperada de https://bit.ly/2pZDxXk. Página 7.
Figura 2. «Dones». Del libro Inventing Kindergarten, de Norman Brosterman. Recuperado de http://inventingkindergarten.com. Página 7.
Figura 3. «Denuncian boicot a entrega de libros de texto». La Razón. Cuartoscuro, 2018. Recuperado de https://bit.ly/2RU5YTg. Página 9.
Figura 4. «Coordinan esfuerzos para la entrega de libros de texto». conaliteg, en Global Media 2014. Recuperado en https://bit.ly/2NNmGjM. Página 10.
Figura 5. «Corrigen errores en los libros de texto gratuito de la sep». conaliteg, en Milenio, 2014. Recuperado en https://bit.ly/2QZdrPQ. Página 11.
Figura 6. «Inicia entrega de libros de texto gratuito en Baja California». Palafox Noticias. Recuperado en https://bit.ly/2D1j1Mb. Página 14.
Figura 7. «Ilustración del interior de una escuela del siglo xvi realizada a partir de un grabado alemán del Maestro A. E.». Xilografía contemporánea. Veit, Piedad popular, Panel X. Recuperada de Autria Forum https://bit. ly/2EtUcwk. Página 15.
Figura 8. Crónicas de Nuremberg, Michel Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff, 1433. Recuperado en https://bit.ly/2ypCQLt. Página 16.
Figuras 9 y 10. De humani corporis fabrica, Andrés Vesalio, 1543. Recuperado en http:// vesalius.northwestern.edu/. Páginas 17.
Figura 11. «Academia de pintores». Pierfrancesco Alberti, 1600. Colección Elisha Whitteley. Met Museum. Recuperado en https://bit. ly/2yNltDA. Páginas 18.
Figura 12. «Joven estudiante dibujando». Jean-Baptiste-Simeón Chardin, 1738. Kimbell Art Museum. Recuperado en https://bit.ly/2NNekZA. Página 20.
Figura 13. La herencia de Aristóteles. Londres. A. Bettsworth and C. Hitch, 1720. Recuperado en https://bit.ly/2Rg5yFR. Página 21.
Figuras 14 a 16. Curso progresivo de dibujo creativo según los principios de Pestalozzi: para uso de profesores y autoaprendizaje, de William Whitaker, 1853. Página 22.
Figura 17. «Pizarrón». Winslow Homer, 1877, National Gallery of Art, Washington. Recuperado en https://bit.ly/2pXyvdR. Página 21.
Figuras 18 y 19. Libro de costura de Auguste Cohn y el de Ms. F. Wegerich ambos de 1880. De la exposición Inventing Kindergarten, 2007. The Institute of Figuring, curaduría de Margaret Wertheim y Norman Brosterman. Art Center College of Design. Recuperado en https://bit.ly/2QWxXjW. Página 23.
Figura 20. Litografìa de Kindergarten Occupation for the Family de Fröebel. E. Steiger & Company, 1977. Página 23.
Figura 21. Niños trabajan con modelos de papel sloyd, basados en el método de Fröebel. Fotografías de Doug Stowe en Wisdom of Hands. Recuperado en https://bit.ly/2AgFioZ.
Figura 22. Quinto don de Froebel, 1900. The Institute of Figuring, curaduría de Margaret Wertheim y Norman Brosterman. Art Center College of Design. Recuperado en https://bit. ly/2QWxXjW. Página 24.
Figura 23. Ajedrez Bauhaus, 1922. The Institute of Figuring, Margaret Wertheim y Norman Brosterman. Art Center College of Design. Recuperado en https://bit.ly/2QWxXjW. Página 24.
Figura 24. Sexto don, en The Kindergarten Guide de M. Kraus-Boelte, 1877. Página 25.
Figura 25. Frank Lloyd Wright, Casa, 1906. Fundación Frank Lloyd Wright. Página 25.
Figura 26. Clase de Josef Albers en la Bauhaus, 1928. Archivos de la Bauhaus. Recuperado en https://bit.ly/2R1nRyn. Página 25.
Figura 27. Absolute Müller-Brockman. ©20092017, GRAPHICSTYL3. Página 26.
Figura 28. Placa de Modèles de Topographie, Desinés et Lavés, de Aristide M. Perrot, Decimotercera edición, 1831. Recuperado en https://bit.ly/2CoPZat. Página 27.
Figuras 29 a 34. Elementos básicos del método Best Maugard. Ilustración digital de Ana Guerrero. Páginas 28 y 29.
Figura 35. A method for creative design, Adolfo Best Maugard. Londres, Alfred A. Knopf, 1926. Recuperado de https://bit.ly/2Cnnwlw. Página 30.
Figura 36. «A cincuenta y siete años de la entrega del primer libro de texto gratuito». conaliteg, 1960. Recuperado de https://bit. ly/2PGSd8P. Página 32.
Figura 37. El 16 de enero de 1960 el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet entregó en la localidad de El Saucillo, San Luis Potosí, los primeros libros de texto gratuitos. Fotografía de Archivo General de la Nación. https://bit.ly/2PGSd8P. Página 33.
Figura 38. Tinta sobre papel, Ramón Alva de la Canal, Colección familia Alva de la Canal. Página 34.
Figura 39. Gabriel Fernández Ledesma, New York, 1922. Página 34.
Figura 40. «El café de cinco centavos», Fermín Revueltas, 1930. Página 34.
Figura 41. «Mujer y Máscara». Kati Horna, © Kati Horna Estate. Página 48.
Figura 42. «Coatl», Helen Escobedo, 1980. Jardín Escultórico en Ciudad Universitaria. Fotografía de Enrique Murguía. Página 48.
Figura 43. Discos visuales, archivo de Vicente Rojo Cama, 1968. Página 49.
Figura 44. «Obelisco roto para mercados ambulantes», Eduardo Abaroa, 1991. Archivo de Galería Kurimanzutto. Página 50.
Figura 45. «La percepción visual». Ilustración de © iStock. Páginas 54 y 55.
Figuras 46 a 54. «Principios Gestalt». Ilustraciones digitales de Ana Guerrero. Páginas 56 a 58.
Figuras 55 a 60. Herramientas del lenguaje visual. Ilustraciones digitales de Ana Guerrero, basa-
das en las ilustraciones de Sémiologie graphique, de Jaques Bertin.
Figuras 61. «Retrato». © 2018 Pixabay. Páginas 60 y 61.
Figura 62. «Ron Mueck en su estudio». De la película Still Life de Gautier Deblonde.
Figuras 63. «Rosas». © 2018 Pixabay. Página 62.
Figura 64. «Desnudo frente a mantel». Balthus, 1955. Robert Lehman Collection, 1975. Página 62.
Figura 65. «Hyères, France». Henri Cartier-Bresson, 1932. Gilman Collection, 2005. Página 62.
Figura 66. «Las señoritas de Aviñón». Pablo Picasso, 1907. Óleo sobre tela. Museo de Arte Moderno de Nueva York. Página 64.
Figura 67. «Autorretrato». Frank Eugene, 1924. Impresión de platino. Colección de Rogers Fund, 1972. Página 64.
Figura 68. «My Bed». Tracey Emin, 1998. The Duerckheim Collection 2015. © Tracey Emin. DACS 2016. Página 65.
Figura 69. «Los jugadores de cartas». Paul Cézanne, 1890. Stephen C. Clark, 1960. Página 66.
Figura 70. «Dos bailarinas». Edgar Degas, 1879. H. O. Havemeyer Collection, 1929. Página 66.
Figura 71. «La Capresse des Colonies». Charles-Joseph Cordier, 1861. Fondo Europeo de la Escultura y las Artes Decorativas, 2006. Página 66.
Figura 72. «Dyadic to Didactic». Architecture. Maryam Haroon, 2018. Página 67.
Figura 73. «Rosas rosas». William Morris, 1890. Edward C. Moore Jr. Gift, 1923. Página 67.
Figura 74. «Niña». Fotografía de © 2018 Pixabay. Página 67.
Figura 75. «Asylum». Julian Rosefeldt, 2004. baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead. Página 68.
Figura 76. «Antropometrías del periodo azul», 1960. Yves Klein. © Harry Shunk y Janos Kender © J. Paul Getty Trust. Página 68.
Figura 77. «Como explicarle imágenes a una liebre muerta». Documenta de Kassel. Joseph Beuys 1973. Página 68.
Figura 78. «El Partenón de los Libros», Marta Minujín, 1983/2017. Cortesía de Henrique Faria Fine Art. Página 69.
Figura 79. «Untitled 216». Cindy Sherman, 1989. © Cindy Sherman Cortesía de Skarstedt. Página 69.
Figura 80. «Venus dorada con trapos», Michelangelo Pistoletto, 1967. Colección de Marguerite Steed Hoffman. Página 70.
Figura 81. «Spiral Jetty», Robert Smithson, 1970. Página 70.
Figuras 82 y 83. «Boundary Functions», Scott Sona, 1998. Recuperado en https://bit.ly/2yrMTzH. Página 71.
Figura 84. Póster de la exposición Sensation! de Charles Saatchi. Asia Art Archive. Recuperado en https://bit.ly/2pXEy23. Página 72.
Figura 85 «Estudio para la instalación Bloodflames», 1947. Gouache y tinta sobre papel. Hugo Gallery, Nueva York. © 2014 Austrian Frederick y Lillian Kiesler Private Foundation. Página 72.
Figura 86. «Nymphaeum». Pedro Reyes, 2004. Tinta sobre papel. Cortesía del autor y labor Gallery, Mexico. Página 73.
Figura 87. «Diagrama de rosa», Florence Nightingale. En Notas sobre asuntos que afectan la salud la eficiencia y la administración hospitalaria del ejército inglés, 1858. Página 74.
Figuras de las páginas 76 y 77. Ilustraciones de © Carlos Amorales. Galería Kurimanzutto.
Figuras de las páginas 78 y 79. Ilustración digital de Ana Guerrero, basada en el contenido del cortometraje El señor del maíz, de Punto Ciego, 2013. Recuperado en https://bit.ly/2NQLkjI
Figuras de las páginas 80 y 81. Esquemas de Ana Guerrero, basados en el texto curatorial elaborador por Willy Kautz para el Museo Tamayo. Recuperado en https://bit.ly/2yMxCst. Fotografía: Daniela Uribe, publicada en Arte y Cultura, 2014. Recuperado en https://bit.ly/2OxF6dJ
Figuras de las páginas 82 y 83. Dibujo arquitectónico digital de Avin Guerrero. Basado en la ficha de obra disponible en la página del
artista. Recuperado en https://bit.ly/2yKfcZy
Figura de la páginas 84. Ilustración digital de Ana Guerrero, basada en la descripción del performance en Sin límites. Arte contemporáneo en la ciudad de México 2000-2010. Miller, Inbal Miller, Hernández, Édgar, 2014.
Figura de la páginas 85. Composición: Ana Guerrero con ilustraciones de Freepik, basada en la descripción del performance en Sin límites. Arte contemporáneo en la ciudad de México 2000-2010. Miller, Inbal, Miller, Hernández, Édgar, 2014.
Figura de las páginas 86 y 87. Dibujo digital tridimensional de Avin Guerrero, basado en el video de registro dirigido y editado por Andrés Padilla Domene y Marcela Armas, 2009. Recuperado en https://bit.ly/2J5P8N3
Figura 88. «Cold Dark Matter: An Exploded View». Cornelia Parker, 1991 . Tate © Cornelia Parker. Página 89.
Figura 89. Ilustración digital de Ana Guerrero, basado en Gráfica Didáctica, de Joan Costa, 1991, 16. Página 89.
Figura 90. «Hágalo usted mismo», Iván Trueta. Museo Carillo Gil, 2017. Página 91.
Figura 91. «Train of thought». Mike Dargas, 2015. Página 92.
Figura 92. «Modelos para construir objetos». Erick Beltrán, 2015. Página 92.
Figura 93. «Sin título». Erick Beltrán, 2015. Labor Art Gallery .Página 92.
Figura 94. «Protogeometrías». Héctor Zamora, 2017. Cortesía del artista y labor, Ciudad de México. Página 93.
Figura 95. Video instalación. Hermann Nitsch, 1968, Box Company. Página 93.
Figura 96. El público combina un tapiz con un cómic en el Tell a Story Lens. Foto Local Projects. Recuperado en https://bit.ly/2pZnHMh. Página 94.
Figura 97. También pueden usar la función de escáner. Local Projects. Recuperado en https://bit.ly/2pZnHMh. Página 94.
Figura 98. Hoja de sala de El Museo de Dibujo
Julio Gavín-Castillo de Larrés. Recuperado en https://bit.ly/2CrmLru. Página 95.
Figura 99. Explorando la pintura holandesa con una app. Local Projects. Recuperado en https://bit.ly/2pZnHMh. Página 95.
Figura 100. Diseño y fotos de Przemek Bizoń y Agata Łobaczuk. En Behance. Página 96.
Figura 101. Diseño y fotos de Angela Chan. En Behance. Página 96.
Figura 102. Diseño y fotos de Camille Charbonneau para H Magazine. En Behance. Página 96.
Figura de la página 97. Tipos de formato. Ilustración digital de Ana Guerrero, 2018.
Figura 103. Punktum. Diseño y fotos de Ozab Akkoyun. Página 98.
Figura 104. Bookbinding Essentials. Jiani Lu, 2014. Fotografía de Danilo Aquino. Página 98.
Figura de la página 99. Elementos del diseño editorial. Ilustración digital de Ana Guerrero, 2018.
Figura de la página 100. Elementos de la tipografía. Ilustración digital de Ana Guerrero, 2018.
Figura de la página 101. Unidades de información. Ilustración digital de Ana Guerrero, 2018.
Figura de la página 102. Unidades de información 2. Ilustración digital de Ana Guerrero, 2018.
Figura 105. Tesis de diseño, Christina Schinagl, 2015. En Behance. Página 103.
Figura 106. The Noisy Girls Club. Liah Moss y Angela Kirkwood, 2015. En Behance. Página 103.
Figura 107. Experiencing Food Conference. Flúor Studio, 2018. En Behance. Página 103.
Figura de página 104. Tipos de composición basada en texto. Ilustración digital de Ana Guerrero, 2018.
Figura de página 105. Tipos de composición basada en imagen. Ilustración de A. Guerrero, 2018.
Figura 108. 99U Quarterly. Mark Brooks, 2015. En Behance. Página 106.
Figura 109. Turris Babel. Studio Mut, 2018. En Behance. Página 106.
Figura 110. El ABC del diseño. Guzman Arce, 2018. En Behance. Página 106.
Figura 111. The Letters of Vincent van Gogh. Gizem Kara, 2017. En Behance. Página 107.
Figura 112. Codecode. François Andrivet, Charlotte Enfer, 2018. En Behance. Página 107.
Figura 113. Lei de Crimes Ambientais. Rebecca Ramos, Lumen Juris, 2017. En Behance. Página 107.
Figura 114. Física. Noveno grado. Ministerio de Educación El Salvador, Natalia Landaverde. En Behance. Página 108.
Figura 115. Rediseño de libros de texto en Indonesia, Brian G. Wiranata. En Behance. Página 108.
Figura 116. Lengua Castellana 6. Santillana, Red Panda Graphic Design. En Behance. Página 108.
Figura 117. Libro de historia. Rediseño de Nicole Cochock. En Behance. Página 109.
Figura 118. Libro de lengua inglesa. Rediseño de Yaroslav Turko. En Behance. Página 109.
Figura 119. Física. Noveno grado. Natalia Landaverde. En Behance. Página 109.
Figura de la página 110. Diseño editorial que responde a funciones didácticas. Ilustración digital de Ana Guerrero, 2018.
Figuras 120, 121 y 122. Física. Noveno grado. Natalia Landaverde. En Behance. Página 111.
Figura 123. Neon. Thomas Parker Williams, 2011. Página 112.
Figura 124. Livro de carne. Artur Barrio, 1977. Página 112.
Figura 125. Mundo sin fin. Julie Chen, 1948, Smithsonian Libraries. Página 112.
Figura 126. Dialogo Blu. Maria Rosa Comparato, 2017. Página 113.
Figura 127. Wanderful Thread. Maria Demichele, 2017. Página 113.
Figura 128. What did he do to you?. Emily Legs, 2013. Página 113.
Figuras 129, 130, 131. Vórtice. Marcela Armas, 2013. Gilberto Esparza y Marcela Armas. muac y Fundación BBVA Bancomer.
Figura 132. «Ayudas para libros de texto para curso escolar 2016-2017 del Gobierno de Castilla-La Mancha». Fotografía: Herencia.net
Figura 133. «Los nuevos libros de textos, los cuales contienen errores ortográficos». Foto: El Universal, 2013. Recuperado de https://bit. ly/2yriFgb. Página 118.
Fotografías de las páginas 120 a 123. Ana Guerrero, 2014. Educación visual. Editorial Trillas, 2007. Georgina Villafaña Gómez. Editorial Trillas.
Fotografías de las páginas 124 a 129. Ana Guerrero, 2014. Artes visuales 3. Ediciones Castillo-McMillan, 2008 Texto de Alicia Carrera. Diseño editorial: Diseño Kimera. Diseño pedagógico: Laura Acosta.
Fotografías de las páginas 130 a 133. Ana Guerrero, 2014. Artes visuales 3. Libro de trabajo. Ediciones Castillo-McMillan, 2008. Alicia Carrera. Diseño editorial: Estudio Fusión.
Fotografías de las páginas 134 a 139. Ana Guerrero, 2014. Artes visuales 2. Editorial Santillana, 2012. Isabel Serrano y Martha Serrano.
Figura 134 a 137. Artes visuales 3. Libro de trabajo. Ediciones Castillo-McMillan, 2008. Páginas 140 y 141.
Figura 138. Cuadernos didáctico sobre el arquitecto Ivo Vitic’s. Cella Anita Celic, 2016. Página 144.
Figura 139. Guía infantil para Doblar a lo largo de la línea, Guy Ben-Ner. Claudia Figuereido y Azul Equino, 2009. Página 145.
Figura 140. Guía La voluntad de las cosas, Sebastián Romo, Museo de Arte Carrillo Gil. Diseño: Colectivo Tercerunquinto, 2009. Página 146.
Figura 141. Guía infantil para La voluntad de las cosas, Sebastián Romo, Museo de Arte Carrillo Gil. Colectivo. Tercerunquinto, 2009. Página 147.
Figura 142. Guía educativa Autoconstrucción, Abraham Cruzvillegas. Museo Jumex, 2014. Página 148.
Figura 143. Guía infantil Obra 1976-2008, León Ferrari, Museo de Arte Carrillo Gil. Claudia Figuereido, 2009. Página 148.
Figura 144. Hoja de sala Sanatorium, Pedro Reyes, Guggenheim-Stillspotting, 2009, Página 149.
Figura 145. Sanatorium Operations Manual, Whitechapel Gallery, 2013, recuperado en https://bit. ly/2yPzLUe. Página 149.
Figura 146. Guía infantil para El hombre del avión, David Alfaro Siqueiros, Museo de Arte Carrillo Gil. Selva Hernández, 2009. Página 150.
Figura 147. Guía para Doblar a lo largo de la línea, Guy Ben-Ner, Museo de Arte Carrillo Gil. Claudia Figuereido y Azul Equino, 2009. Página 150.
Figura 148. Guía de sala para Danh Vo, Museo Júmex, 2014. Página 151.
Figuras 149 y 150. Guía de sala para Una visión otra. GRAV Groupe de Recherche D’Art Visuel 19601968, Museo Rufino Tamayo, 2014. Página 151.
Figura 151. «El museo de la vida», maqueta de Sanatorium, Pedro Reyes, cortesía del artista. Guggenheim-Stillspotting, 2009. Página 152.
Figuras 152 y 153. Sanatorium Operations Manual, Whitechapel Gallery, 2013, recuperado en https://bit.ly/2yPzLUe. Página 152.
Figura 154. Exposición Los dones de Fröebel y los principios del diseño moma, 2017. Página 155.
Figura 155. Cuaderno didáctico sobre el arquitecto Ivo Vitic’s. Cella Anita Celic, 2016. Página 155.
Figura 156. Guía infantil para Superficies límite, Sofía Taboas, Museo de Arte Carrillo Gil. Bee Gamboa, 2011. Página 156.
Figura 157. «Concluye la distribución federal de los libros de texto gratuitos para el ciclo 20162017». conaliteg, 2016. Página 158.
Figura 158. «Promueven donación de libros en español». Fotografía de Samuel Murillo, Mixed Voices, 2015. Página 159.
Figura 159. «Positivo que se guíe a los niños respecto a los temas de educación sexual». La Jornada Aguascalientes, 2016. Página 159.
Esta publicación se terminó de imprimir en Ciudad de México, en marzo de 2019. Las familias tipográficas utilizadas para su formación fueronCorbel y Economica.
