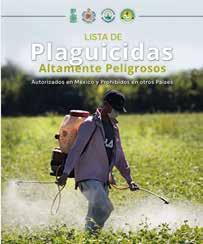TEMA DEL MES



TEMA DEL MES


La huerta tiene maíz, frijol y calabaza de milpa, árboles de café y de aguacate además de una gran variedad de hortalizas y plantas medicinales. Había unas matas de chayote, pero la iguana que vive entre las piedras se comió los brotes. Huele a tierra mojada y ahora que escampó la fronda de los arboles protege del sol. Estamos en el cruce de las calles Leonardo Bravo y República de Uruguay en plena ciudad de Colima.
Mientras me muestra orgullosa sus diversos cultivos la responsable del huerto agroecológico me explica que aquello era un baldío lleno de basura y cascajo donde había planes de desarrollar un conjunto habitacional. Los vecinos se opusieron, ocuparon el lote y con autorización de la alcaldía lo limpiaron con trabajo colectivo y empezaron a sembrar.
Para ponerse de acuerdo y repartirse responsabilidades y labores se organizaron en un colectivo que llaman Comunidad Urbana de Aprendizaje Campesino (CUAC), a la que le pusieron Las Torres. No es la única CUAC de Colima. La primera se formó en 2020 en la Colonia Tabachines, a la que con el tiempo se sumaron Nuevo Milenio, Mirador de la Cumbre, Gustavo Vázquez, Bosques del Sur… La diversidad de sus cultivos es asombrosa y algunas como Mirador de la Cumbre tienen gallinas ponedoras, un fogón y comedor comunitario.
Las CUACs no son el único proyecto del Frente Campesino en Defensa del Maíz, que a través del diputado local Alfredo Álvarez ha logrado que el estado de Colima reconozca al maíz como patrimonio alimentario y cuente con una Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo y un Consejo Consultivo en la cámara de diputados que atiende el tema.
Las CUACs producen para el auto abasto y poquito para comercializar. Pero además procesan algunos alimentos y los comparten. El día que estuve en el CUAC Las Torres me convidaron tamales y atole. Una delicia.
Mi visita se debió a las festividades de la Semana del Maíz en cuyo marco me tocó dar una charla sobre la Milpa Urbana en la huerta de Las Torres. En la plática salieron diversos temas, pero lo conclusión más importante fue que es posible “campesinizar la ciudad”. Y Colima es un ejemplo.
Hablé al aire libre y escoltado por mazorcas de colores, frente a un público diverso de niños, jóvenes y viejos en el que predominaban claramente las mujeres. Porque las CUACs son asunto de mujeres; amas de casa que decidieron añadir a su trabajo doméstico el cultivo de una huerta y la producción de sus propios alimentos. Ciertamente con la ayuda de algunos maridos que se hacen cargo de los trabajos más rudos.
Que la huerta es una prolongación del hogar se nota en que llevan al perro y a los chamacos a que jueguen entre las siembras. Por ahí anda un chavo con síndrome de down que lleva una guitarrita y parece divertirse mucho. Una mujer joven nos explica que su vida era un infierno pero que ahora que trabaja con el Frente se liberó y su hijo pequeño que es epiléptico ahí anda, correteando entre la milpa, y ya no tiene convulsiones. “Yo creo que que el aire de la huerta lo alivió”, me dice.
Da gusto estar ahí. Rodeado de mujeres sonrientes que decidieron ser campesinas pese a vivir en una ciudad. Pero las mujeres con vocación campesina no son solo urbanas, también las hay en el campo.
En las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CACs) del programa Sembrando
Vida de la Secretaria de Bienestar (SB) -en las que se inspiraron las CUACs de Colimael porcentaje mujeres es de alrededor de 35% pese a que para participar es necesario contar con 2.5 hectáreas de tierra y es sabido que la mayoría de ellas carece de derechos agrarios o de parcelas en propiedad. Pero ahí están. Y no solo participan, el porcentaje de los cargos ocupados por mujeres es bastante mayor del 35%. En las CACs ellas asumen más responsabilidades que los hombres. Algunas sospechan que les dejan estas funciones operativas porque ellos tienen “cosas mas importantes que atender”. Pero lo cierto es que con los cargos ellas se empoderan y luego ni quien las haga menos.
Y lo mismo sucede en las Escuelas de Campo (ECAs) que operan la Estrategia de Acompañamiento Técnico del programa Producción para el Bienestar de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), donde las mujeres son 40% y muchas de ellas están ahí para aprender pese a que no reciben el subsidio monetario.
Es verdad que la mayoría son mujeres mayores que quedaron viudas o cuyo esposo es migrante o de plano las dejó y tienen que hacerse cargo de los hijos y de la parcela o la huerta. La migración compulsiva de las últimas décadas protagonizada mayormente por varones aumentó notablemente la proporción de mujeres en la población de muchas comunidades rurales.
Dicen algunos que el campo “se feminizó”, fórmula que no me gusta porque le atribuye condición de género a un fenómeno involuntario. Para mi gusto feminización por default no es feminización. O es lo que algunos llaman “feminización pasiva”.
Pero por una u otra causa el hecho es que en muchos casos las mujeres quedaron a cargo. Y me parece que de la feminización pasiva están pasando a una feminización activa, voluntaria, protagónica. Y es que con frecuencia no solo se hacen cargo de lo que les tocó asumir, sino que desarrollan iniciativas. Proyectos creativos que en ocasiones tienen perspectiva de género. Un ejemplo. Los miles de viveros don-
de las CACs de Sembrando Vida produjeron la planta para sus huertas quedaron desocupados cuando estas terminaron de establecerse. Hoy en la mayor parte de dichas instalaciones se siembran hortalizas, plantes medicinales, flores… Esto gracias a la iniciativa de las mujeres que vieron en los viveros una posible prolongación colectiva del solar o traspatio que siempre han tenido a su cargo. No es poca cosa. Adecuadamente acopiadas y distribuidas las frutas y hortalizas que cosecha el medio millón de familias de Sembrando Vida bien pudieran llenar el mayor hueco alimentario que tenemos los mexicanos que no es el maíz y el frijol sino los vegetales frescos. Alimentos que no se consumen en la proporción debida por no estar disponibles o no ser accesibles. Las ganas de ser campesinas también nacen en algunas de las becarias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro adscritas a las CACs o a las ECAs, y que terminado su ciclo buscan quedarse trabajando con el colectivo ya sin subsidio. Ciertamente son pocas, pero su decisión es loable y sintomática.
También en el programa Territorios Productivos Sustentables (TPS), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los grupos de trabajo tienen una participación femenina elevada: 40%, y excepcionalmente activa.
Lorena Paz Paredes que ha participado en investigaciones sobre PB, SV y TPS abordando en ellas los aspectos de género, además de documentar lo que arriba llevo dicho llega a la conclusión de que la participación importante de mujeres jóvenes en estos programas y sus iniciativas de actividades como las silvícolas o pecuarias tradicionalmente reservadas a los varones apuntan hacia una “feminización de la producción” o si se quiere una “desmasculinización de las actividades primarias”. Comparto esta conclusión que abonan iniciativas de campesinización urbana claramente protagonizadas por mujeres como las de Colima que describí más arriba.
Por años he venido señalando, con otros muchos, que la mayor amenaza que enfrenta el campo mexicano es la deserción física y espiritual de los jóvenes. Las vocaciones campesinas escasean en las nuevas generaciones, por lo que es alentador que los programas para el campo de López Obrador y de Claudia Sheinbaum promuevan con cierto éxito una recampesinización a contracorriente de la tendencia dominante. Y más alentador aun es que cuando menos en el contexto de estos programas las vocaciones campesinas nazcan en mujeres y en mujeres jóvenes. Quizá porque las oportunidades que los jóvenes varones parecen descubrir fuera del campo no son tan atractivas para ellas. Quizá porque la economía campesina profunda siempre ha tenido rostro de mujer…
Una golondrina no hace verano, pero la imagen de las mujeres contentas y empoderadas del CUAC Las Torres, no me la quita nadie. •

Beatriz Olivera Engenera, AC, beatriz.olivera@engenera.org
Los efectos del cambio climático son cada vez más notorios, principalmente en algunos territorios rurales, campesinos y de las periferias de las ciudades. La crisis climática no es solo una cuestión de carácter ambiental, sino una crisis en la cual convergen desigualdades históricas de raza, género y clase, causada por el sistema capitalista que fomenta un consumo desmedido de recursos, así como
la explotación de todo lo explotable en el planeta. Cada vez son más frecuentes las sequías y la falta de agua en ciertos estados del norte. En otras zonas, los incendios forestales cobran vidas y dañan miles de hectáreas y bosques, por el contrario, en otros lados, son las lluvias, deslaves e inundaciones los que principalmente afectan a las personas. Quienes menos contribuyen a la crisis climática, son quienes más pagan los impactos de
Quienes menos contribuyen a la crisis climática, son quienes más pagan los impactos de ésta, esto es una total injusticia. Son las poblaciones más pobres e históricamente oprimidas y que viven en contextos de vulnerabilidad asociados a mayor pobreza y desigualdad quienes se ven más afectadas y, dentro de estas poblaciones, son las mujeres y las niñas y niños, quienes resienten en mayor medida los efectos negativos del cambio climático.
ocurre un desastre, las mujeres y las niñas y niños tienen 14 veces más probabilidades de morir que los hombres.
Guerrero, donde el huracán OTIS de categoría 5 impactó en el año 2023, cuenta con una población mayoritariamente femenina, la cual resultó muy afectada principalmente en Acapulco, en la zona hotelera, donde algunas estadísticas documentaron que el 42.8 por ciento de las personas ocupadas en empleos informales, esto es, quienes venden artesanías, comida y diversos enseres en la zona hotelera, eran mujeres. Además, el estado cuenta con población afrodescendiente y población indígena, que además de resultar impactada por el paso del huracán, cuenta con menores recursos para poder recuperarse de las pérdidas a sus viviendas, a su salud y a sus ingresos.
• Experiencias locales de recuperación de cultivos tradicionales como el caso del olivo y cempaxúchitl en Chimalhuacán, Estado de México.
• Defensa de ríos, afectados por la extracción de minerales pétreos en territorios indígenas de la región mazateca en Oaxaca
• Cooperativas de mujeres pescadoras en Alvarado, Veracruz
• Defensa de bosques y uso sustentable de los mismos en la región P´urhépecha, Michoacán.
ésta, esto es una total injusticia. Son las poblaciones más pobres e históricamente oprimidas y que viven en contextos de vulnerabilidad asociados a mayor pobreza y desigualdad quienes se ven más afectadas y, dentro de estas poblaciones, son las mujeres y las niñas y niños, quienes resienten en mayor medida los efectos negativos del cambio climático. El 80 por ciento de los refugiados climáticos son mujeres, señala la ONU. Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también ha señalado que cuando
En el caso de OTIS, la UNICEF señaló que la urgencia de la situación, podría llevar a separaciones familiares temporales o prolongadas, exponiendo a los niños a riesgos serios para su integridad física y psicológica, incluyendo abuso sexual, violencia y trata. Múltiples ejemplos muestran entonces que los eventos causados a raíz de la crisis climática y socioambiental, cobran las vidas de quienes menos han contribuido a provocarlos. No son las clases ricas del mundo, quienes consumen más energía y artículos, quienes necesariamente están pagando los impactos provocados por esta crisis. No obstante, en México y en América Latina, las mujeres rurales, indígenas y de las periferias de las ciudades, están actuando como agentes de cambio, participando y liderando iniciativas de resistencia y autonomía frente a la crisis climática.
En este número, se exponen algunos ejemplos de cómo las mujeres están llevando a cabo procesos locales de alto impacto, algunos de ellos son: • Cooperativas agroecológicas lideradas por mujeres en la ciudad de México, Jalisco y Oaxaca
• Defensa del territorio frente a megaproyectos extractivos a través del turismo comunitario y de la cultura en San Luis Potosí y Sierra Norte de Puebla.
• Protección de la biodiversidad en la reserva de la biosfera en Tehuacán, Puebla.
• Conservación de suelos y lucha por rescatar las barrancas de la ciudad de México.
• Seguridad alimentaria y cuidado del agua en Oaxaca
• Visibilización e incidencia de las mujeres indígenas y rurales en espacios internacionales.
Con estas experiencias, se demuestra que cuando las mujeres se organizan, se convierten en pilares de resistencia, autonomía y sostenibilidad ambiental, no obstante, para transitar hacia la justicia climática, hace falta reconocer legalmente los derechos de las mujeres indígenas y rurales a la tierra, garantizar su derecho a la información y a la participación y principalmente, apoyar sus iniciativas de organización colectiva con capacitación y presupuesto suficiente. Estos procesos merecen ser apoyados. •

Reyna Domínguez Yescas reyna.dominguezy@gmail.com Paola
Miguel García, Emilio Hernández Martínez y Patricia Balvanera Santo Domingo Tomaltepec, Oaxaca
En Santo Domingo Tomaltepec, Oaxaca, mujeres zapotecas lideran iniciativas comunitarias para cuidar el agua, garantizar alimentos saludables y sostener la vida frente a la sequía. Desde allí, Cocina Colaboratorio actúa como un laboratorio transdisciplinario que enlaza saberes tradicionales y científicos a través de herramientas artísticas para generar alternativas colectivas y sostenibles.
La cocina como espacio de encuentro En los últimos años, la sequía ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una realidad cotidiana. En los Valles Centrales de Oaxaca, la crisis hídrica ha profundizado el desequilibrio entre la disponibilidad de agua, la concentración poblacional y las actividades económicas. Las presas se vacían, los campos se agrietan, el ganado carece de forraje y la vida en comunidad se reorganiza alrededor de la escasez de agua. En este contexto, Cocina Colaboratorio reúne alrededor de la mesa a personas agricultoras, cocineras, académicas/os, artistas y diseñadores para intercambiar saberes y explorar nuevas formas de relacionarse con los sistemas agroalimentarios, hacia horizontes más justos, solidarios y resilientes. La cocina no se concibe sólo como un espacio para preparar alimentos, sino como
un lugar de diálogo, encuentro y construcción colectiva de alternativas frente a los desafíos de la emergencia climática.
Acciones comunitarias frente a la sequía Durante 2024, la crisis hídrica en Tomaltepec afectó seriamente la agricultura, la ganadería y el suministro de agua. Ante ello, el colectivo, en diálogo con la comunidad, impulsó diversas acciones: encuentros de reflexión, proyectos agroecológicos, innovaciones para la alimentación del ganado y ecotecnias, todas lideradas principalmente por mujeres y orientadas a generar alternativas colectivas y sostenibles. Más allá de plantear acciones concretas, convocamos a los habitantes a sentir el territorio y, desde ahí, entretejer saberes, preocupaciones y necesidades, un entramado de actividades que permitió enunciar y acercarnos a la posibilidad de resignificar nuestras formas de habitar y compartir tanto el territorio como el agua. Se destacó la necesidad de concebir el agua como un bien común, que requiere acuerdos y acciones colectivas. El río se convirtió en escenario de diálogo entre memorias, preocupaciones y propuestas, reafirmando la cooperación intercomunitaria.
Las Caracolas : agricultura resiliente La crisis hídrica motivó la creación del grupo de innovación agroecológica autodenomidado
Las Caracolas, integrado principalmente por mujeres zapotecas, habitantes del territorio. Su punto de partida fueron preguntas que resuenan en cualquier mesa: ¿de dónde provienen los alimentos que consumimos?, ¿cómo fueron cultivados?, ¿son saludables y libres de químicos? A partir de estas inquietudes comenzamos un proceso de acompañamiento y aprendizaje, para sembrar huertos con especies de bajo consumo de agua y aplicando principios de agricultura sintrópica, una agricultura que simula la recuperación natural de los ecosistemas. Los resultados han sido alentadores: además de asegurar alimentos sanos para sus familias, los excedentes se intercambian a pequeña escala, fortaleciendo redes solidarias y la confianza en el trabajo colectivo. El aprendizaje se ha nutrido de otras experiencias y vínculos con proyectos autogestivos similares, como Terreno Familiar, que promueve la agroecología y la producción de semillas de polinización abierta. Las Caracolas participan en las Escuelas de Campo, programa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se comparten técnicas agroecológicas que fortalecen la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, siempre centradas en el cuidado de la tierra, el agua y las semillas, ante el cambio climático.
Innovaciones para la ganadería



La ganadería también se vio afectada por la sequía: la falta de forrajes verdes dificultó alimentar al ganado. Como respuesta, se diseñó la palanqueta ganadera, un suplemento nutritivo, elaborado con materiales locales, fácil de preparar, económico y bien aceptado por los animales, lo que ha permitido enfrentar los meses más críticos sin lluvias con una alternativa accesible. Esta experiencia muestra que las soluciones comunitarias pueden ser creativas, prácticas y adaptadas al territorio.
La crisis hídrica motivó la creación del grupo de innovación agroecológica autodenomidado Las Caracolas, integrado principalmente por mujeres zapotecas, habitantes del territorio. Su punto de partida fueron preguntas que resuenan en cualquier mesa: ¿de dónde provienen los alimentos que consumimos?, ¿cómo fueron cultivados?, ¿son saludables y libres de químicos? A partir de estas inquietudes comenzamos un proceso de acompañamiento y aprendizaje, para sembrar huertos con especies de bajo consumo de agua y aplicando principios de agricultura sintrópica.
Ecotecnias para cuidar el agua
Las mujeres han impulsado ecotecnias para reutilizar el agua, especialmente las aguas jabonosas. Una de las más difundidas son los biofiltros para aguas grises, conocidos como círculos de plátanos: un hoyo relleno con materiales filtrantes donde se siembran plantas como plátanos y papayas que depuran el agua y la aprovechan para el riego. Al construir estos biofiltros vamos
cerrando ciclos vitales y compartiendo conocimientos prácticos.
Semillas de futuro
Las experiencias de Cocina Colaboratorio, las Cumbres del Agua, Las Caracolas, la palanqueta ganadera y las ecotecnias muestran que la organización comunitaria puede generar respuestas concretas frente a la crisis climática. No sólo se trata de resistir, sino de sembrar futuro. Cada reflexión junto a un río, cada semilla nativa resguardada y cada círculo de plátanos cavado colectivamente es una apuesta por la vida. En medio de la sequía, la comunidad no se resigna: inventa, comparte y transforma. Así se tejen los hilos de un porvenir donde el agua y los alimentos permanecen como bienes comunes, esenciales para sostener la vida y la esperanza. •

Nancy Lizett Ochoa Tello tellonancy00@gmail.com, Colectivo Las Bonitas, Alvarado, Veracruz
En el estado de Veracruz, el sector pesquero constituye una de las actividades más relevantes para la economía local, la seguridad alimentaria y la identidad cultural de la región. Sin embargo, la crisis climática amenaza la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y, con ello, los medios de vida de miles de familias pesqueras. En este contexto, las mujeres pescadoras y productoras artesanales emergen como actores clave, no solo en la cadena de valor de la pesca, sino también en la construcción de alternativas de adaptación y resiliencia. A menudo invisibilizadas en estadísticas y políticas públicas, las mujeres desempeñan un papel fundamental en la preparación, procesamiento y comercialización de productos pesqueros. En comunidades costeras como Alvarado, Tlacotalpan, Mandinga y Las Barrancas, ellas aportan
innovación, organización comunitaria y conservación cultural, componentes esenciales para enfrentar los desafíos derivados del cambio climático.
La crisis climática y sus efectos en la pesca veracruzana El cambio climático ha intensificado fenómenos como el aumento del nivel del mar, el incremento de la temperatura del agua, la acidificación oceánica, blanqueamiento de corales en las zonas de arrecifes y la mayor frecuencia de tormentas y huracanes. Estos factores afectan directamente la disponibilidad de especies marinas, modifican las temporadas de captura y elevan los riesgos en las jornadas de pesca, al tener que recorrer distancias más largas y por muchas más horas.
En Veracruz, la pesca artesanal de especies de escama marina y tiburón, así como otros crustáceos bivalvos, enfrenta una reducción en los volúmenes de captura que


• Gestión ambiental: participación en proyectos de restauración de manglares y educación ambiental comunitaria sobre pesca responsable y sostenible
mantener las tradiciones pesqueras. No obstante, a pesar de los desafíos, las mujeres pescadoras en Veracruz estamos desarrollando estrategias de adaptación:
impacta los ingresos económicos familiares. Además, el deterioro de manglares y lagunas costeras --ecosistemas vitales para la reproducción de muchas especies-agrava la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras. El papel de las mujeres pescadoras
Aunque la imagen tradicional del pescador suele asociarse a los hombres en el mar, las mujeres participan activamente en:
• Recolección y procesamiento: limpieza, fileteo, elaboración de conservas, artesanías y platillos tradicionales como la minilla
• Comercialización local: venta directa en mercados, tianguis y a restaurantes, asegurando liquidez inmediata para las familias.
• Organización social: formación de cooperativas y grupos productivos que buscan mejores precios y acceso a programas de apoyo, además de innovación con proyectos productivos.
En Las Barrancas, por ejemplo, el grupo de mujeres Las Bonitas ha impulsado la producción artesanal de minilla de pescado bonito como estrategia para diversificar ingresos y dar valor agregado a los recursos locales, considerados desechos por el bajo valor comercial, más aún por su alto nivel nutricional. Este tipo de iniciativas son fundamentales en tiempos de crisis climática, donde la pesca tradicional ya no garantiza estabilidad económica. Las mujeres pescadoras enfrentamos una triple vulnerabilidad:
1. Ambiental: la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas y la disminución de recursos pesqueros comprometen la seguridad alimentaria y las fuentes de ingreso.
2. Estructural: la falta de reconocimiento legal y estadístico limita su acceso a créditos, apoyos gubernamentales y capacitación técnica.
3. Económica: la falta de infraestructura para poder desarrollarse, así como la pérdida de sus viviendas por la erosión costera que implica en la línea de costa.
La crisis climática exacerba estas desigualdades. A mayor escasez de recursos, más difícil resulta sostener la economía familiar y
• Valor agregado: elaboración de productos artesanales (minilla, artesanías y conservas) que permiten prolongar la vida útil y aumentar la rentabilidad del pescado.
• Diversificación económica: integración con el turismo gastronómico y ecológico.
• Organización comunitaria: creación de redes y cooperativas que fortalecen la voz femenina en la toma de decisiones.
• Capacitación en sostenibilidad: adopción de prácticas de pesca responsable y manejo adecuado de recursos.
Las mujeres pescadoras en Veracruz son protagonistas silenciosas en la lucha contra los efectos de la crisis climática. Su papel en la cadena de valor pesquera, la transmisión cultural y la innovación productiva las convierte en agentes indispensables para la sostenibilidad del sector. Reconocer su labor y fortalecer sus capacidades no es solo una cuestión de justicia social, es también una estrategia clave para enfrentar los retos del cambio climático en el litoral veracruzano. Empoderar a las mujeres pescadoras significa garantizar comunidades costeras más resilientes, economías más justas y ecosistemas mejor protegidos. •
Ana Deys Gutiérrez Pablo Colectiva Nana Echerhi, Tacuro, Michoacán anadeysgp@gmail.com
La región p´urhépecha, ubicada en el estado de Michoacán, México, es conocida por su basta biodiversidad y recursos naturales. Sin embargo, esta región también ha sido reconocida históricamente por su resistencia frente a múltiples embates: la colonización española, la imposición de religiones externas, el despojo territorial y, más recientemente, la violencia del narcotráfico y el modelo extractivista. A lo largo de siglos, esta resistencia no ha sido únicamente táctica o política, sino también profundamente espiritual. Ante la explotación y degradación, se ha generado una obstinación por parte de algunas comunidades p´urhépechas, pero también sucede magia en otros rincones del territorio, espacios que no son precisamente de interés económico para las agroindustrias y que son cuidados específicamente por mujeres y cuerpos diversos que nos organizamos por un mismo latir; el sanar y defender la tierra que nos vio crecer, que nos recibe, nos alimenta y nos da refugio. Esta zona es hogar de una gran variedad de ecosistemas, incluye bosques de pino y encino, ríos y lagos. Estos ambientes proporcionan madera, agua, peces y otros elementos que históricamente han sido fuente de subsistencia para todo ser que los habita. Además, la tierra es rica en minerales, como el hierro y el cobre; conjuntamente se han aprovechado la madera y piedra volcánica para la realización de artesanías, entre otros, sin dejar de mencionar que estas son algunas de las actividades que han mantenido una relación más consciente sobre el desgaste de los elementos.
La explotación y degradación de los recursos naturales La explotación y degradación de los recursos naturales en la región p´urhépecha han sido causadas por diversas actividades humanas, como la tala inmoderada de árboles, construcción de infraestructura y, en los últimos años, nos ha invadido de una forma desmedida la agricultu -
ra intensiva que trae consigo la imposición de agroindustrias. Estas actividades han generado graves consecuencias ambientales, como la deforestación excesiva, la erosión del suelo, la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad en tramos enormes, que ahora se cubren de plástico blanco o lo que funcione mejor para los invernaderos de ciertos monocultivos.
Ante estas acciones hacia nuestros recursos naturales, algunas comunidades se han organizado y oponen una fuerte resistencia para proteger el territorio desde la organización comunitaria, la movilización social y la defensa jurídica; pero hay más recursos que entorpecen y detienen esta lucha, del otro lado está toda la inversión para evadir lo correcto y seguir efectuando el daño.
Nuestra resistencia, retos internos: patriarcado y exclusión
La resistencia en los territorios p´urhépecha es fundamental y, a veces, nuestro único camino para proteger la biodiversidad y

los recursos naturales de la región; pero en muchas ocasiones esta lucha parte desde el núcleo de las comunidades, especialmente si se es mujer y se habitan cuerpos diversos. Nuestra lucha campesina comienza ante el machismo de los comuneros, hacia las violencias efectuadas a minorías a quienes usualmente se nos niega y entorpece el derecho a nombrarnos cuidadoras de un espacio territorial. Hemos resistido a un sistema donde persisten prácticas patriarcales, que buscan relegar a las mujeres

de donde surgimos. Nosotras y nosotres, personas que desafían las normas heteronormativas y de género, hemos tenido que enfrentar discriminación dentro y fuera de la comunidad. Sin embargo, la lucha por la autonomía y la espiritualidad nos la hemos reapropiado y nos vamos abriendo caminos que nos refugian en la esperanza. La espiritualidad es clave en nuestro proceso. Cada elemento que nuestras ancestras y ancestros, abuelas, madres y otras vidas no humanas nos han transmitido permite que nuestros cuerpos diversos se inscriban en una narrativa más amplia, no como “ajenos” a la tradición, sino como parte de un legado que reconoce la multiplicidad de formas de existir. Retomar la memoria de cada forma de vida con la que convivimos fortalece nuestra identidad y abre un espacio de sanación colectiva, así es como vamos cicatrizando las heridas abiertas de la tierra, a nuestro ritmo y en sintonía con el canto de las aves y pajaritos de nuestras montañas y cerros.
a un papel secundario o nulo en la toma de decisiones y, de igual manera, casi todos los sectores de la comunidad aún se oponen a reconocer plenamente a los cuerpos diversos. En este sentido, la lucha no es solo contra actores externos (narco, empresas, partidos políticos), sino también dentro de las propias comunidades. La espiritualidad que predomina en nuestros pueblos también puede ser usada tanto para justificar exclusiones, como para abrir horizontes de inclusión. El reto está en reinterpretarla de manera que reconozca la dignidad de todas las personas. Otro de los grandes duelos de la región purépecha es la migración forzada hacia Estados Unidos. Muchas familias se ven obligadas a dejar su territorio por la falta de empleo o por la violencia del narcotráfico, pero incluso en la lejanía, la espiritualidad acompaña. Los cuerpos diversos migrantes encuentran en estos espacios comunitarios un lugar para seguir afirmando la identidad y la diversidad al mismo tiempo.
Colectiva Nana Echeri: nuestra espiritualidad y resistencia frente al extractivismo El modelo extractivista amenaza con convertir el territorio p´urhépecha en un espacio de monocultivos y urbanización descontrolada. Frente a ello, la espiritualidad se convierte en nuestra arma política. Mujeres y cuerpos diversos que habitamos el territorio nos hemos organizado y colectivizado en cada herida abierta a nuestra madre tierra, en cada surco de tierra
El papel de las mujeres y cuerpos plurales en la defensa del territorio p´urhépecha no puede entenderse sin considerar su dimensión espiritual. Existe en cada acto de nuestra cotidianidad, cada memoria que surge desde la raíz hasta las hojas del encino y el roble, al sembrar maíz criollo, al preparar un alimento, al tejer y coser, al compartirnos saberes, al hablarnos en nuestra lengua, al bailar y cantar en el pedacito de tierra al que nos aferramos, cada forma de vida también está rezando y resistiendo. Estas acciones muestran cómo el cuidado espiritual y el cuidado del territorio son inseparables. La partera que acompaña un nacimiento lo hace invocando la protección de la tierra; la mujer que vigila el bosque y los sembradíos entiende que los árboles y cada planta son guardianes de las generaciones futuras. En este proceso nos acompañamos también con otras estrategias que nos han permitido sostener el tejido colectivo: Asambleas y encuentros intergeneracionales se han convertido en espacios de reflexión y decisión. Allí se comparten alimentos, pero también rezos y esperanza. La política se volvió inseparable de lo espiritual. Nuestras redes de cuidado. Ante la violencia, las mujeres y cuerpos diversos nos organizamos en círculos de sanación, talleres de medicina tradicional y acompañamiento. Estas redes permiten sostener la vida cotidiana en medio de contextos adversos. Nuestra escuela campesina autónoma, en lengua purépecha, transmite no sólo conocimientos para el cuidado y sanación de la tierra, sino también saberes espirituales: la importancia del fuego, las ceremonias agrícolas y la relación con la naturaleza. •
Irene Salvador Escobedo Integrante del Colectivo Pueblos y Voces de la Barranca irene.salv.esc@gmail.com
En la zona surponiente de la Ciudad de México se encuentra la mayor cantidad de barrancas, principalmente en las Alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Tlalpan. Se estima que en la Ciudad de México hay 99 o 100 barrancas, de las cuales cuatro principales se encuentran en la Magdalena Contreras: Teximaloya, La Coyotera, Anzaldo y Texcalatlaco.
Las barrancas son sistemas que proveen de valiosos recursos ambientales a la ciudad, al país y al planeta: son zonas de recarga de los mantos acuíferos, regulan el balance hídrico, en ellas se captura carbono y se produce oxígeno, se retienen partículas contaminantes, regulan el microclima y son refugio de flora y fauna, en ocasiones con especies endémicas, de allí, su importancia para atender la crisis climática en la Ciudad de México. Por ello, y a criterio de la Secretaría de Medio Ambiente, son decretadas como Áreas de Valor Ambiental (AVA) y se les debe proveer de un Plan de Manejo, para su preservación, conservación y restauración.
La Alcaldía Magdalena Contreras está compuesta por 50 colonias y parajes, de acuerdo con el INEGI, cuyos habitantes están
expuestos a fenómenos hidrometeorológicos y geomorfológicos, tales como inundaciones, encharcamientos, deslizamientos y desbordamiento del río Magdalena, lo que pone en riesgo los bienes materiales y la seguridad personal de las poblaciones, sobre todo de quienes habitan en los márgenes de las cuatro barrancas mencionadas y sus afluentes secundarios. Entre los años 1970, 1980 y 1990, personas provenientes de diversos estados de la república mexicana llegamos a habitar espacios próximos a la Barranca Anzaldo, decretada como Área de Valor Ambiental en 2011, que abarca poco más de 16 km y cuyo sistema comprende parte de la avenida San Jerónimo, confluyendo en algunas tramos con la Barranca el Rosal hasta llegar a la presa Anzaldo, donde deposita la mayor cantidad de sus aguas residuales y pluviales y otra parte de estas aguas bajan por la avenida Contreras, cercana a la Casa Popular hasta llegar a Plaza Galerías, unos 500 metros antes de la Glorieta de San Jerónimo. Se iniciaron las denuncias ante diversas autoridades como la PAOT, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FEDAPUR), la Sedema y la Alcaldía sin que hubiese ninguna sanción a los

infractores, a pesar del dictamen de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal que estima los daños en 221 mil 200 pesos y les ordenó retirar el escombro y restaurar el lugar. En 2015, un particular realizó remoción y retiro de suelo del lugar, para trasladarlo a otro espacio. Esto se denuncia ante la Sedema, quien impone sellos de clausura. En 2021, los infractores y otros reanudan la construcción de viviendas en pleno cauce y laderas de la barranca, lo que nuevamente fue denunciado ante las diversas y mismas instancias. La Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental, instaura sellos de clausura a las construcciones que violan diversas disposiciones en materia de construcción, de cambio de uso de suelo, de construcción en Áreas de Valor Ambiental, etcétera sin que --de nuevo-- haya sanciones ni se detengan las obras ni personas por romper los sellos. Ante estas anomalías, un grupo de personas nos organizamos en el Colectivo Pueblos y Voces de la Barranca y en conjunto realizamos las denuncias correspondientes; nos dimos a la tarea de exigir a las instituciones que cumplieran cada uno con sus funciones en el ámbito de sus atribuciones, a la vez que continuamos con la restauración del ecosistema de las barrancas, con el retiro de basura y escombros, con la llamada de atención a las autoridades para que se ocuparan de estos espacios tan importantes. En este camino, nos encontramos con grupos delictivos cuyos integrantes amenazan y actúan para ocupar espacios, con la anuencia y apoyo de las autoridades locales, convenientes para sus actividades y que justamente se encuentran en las barrancas. Es así que vamos coincidiendo con otros grupos y colectivos con el mismo interés por los problemas sociales, políticos, ambientales y de riesgos y vulnerabilidad de quienes nos encontramos próximos y en los márgenes de las barrancas. El 14, 22 y 29 de este agosto de 2025, se convoca a personal de la Secretaría del Agua, de la Secretaria de Medio Ambiente, de Protección Civil y Riesgos Sanitarios de la Ciudad y de la propia Alcaldía, para realizar recorridos por las barrancas La Coyotera y Atacaxco, donde se ubican siete puntos de alto riesgo y vulnerabilidad para los

habitantes y sus bienes. Se visitó el domicilio de cuatro personas cuya casa habitación está en riesgo inminente de deslizamiento hacia la barranca, por pérdida de suelo que la sustente y porque los árboles que aún sostenían el suelo se cayeron con las recientes lluvias. En reunión posterior, se solicitó mesa de trabajo con las autoridades y los vecinos para atender estos problemas y observamos que no existe coordinación, ni plan de atención ni presupuesto destinado a solucionar los problemas expuestos desde hace más de 10 años. Solo se ha administrado el problema hasta transformarse en conflicto, mismo que tiene a los pobladores en permanente estado de inseguridad, ansiedad y estrés por la inminente pérdida de su patrimonio construido, en algunos casos, durante más de cuarenta años. Se observa que quienes hacen constante reclamo y luchan por atención son mujeres mayores de 50 años y de la tercera edad, con familia extendida, que adquirieron su terreno de manera legal, que cuentan con escritura, pagan impuestos, etc. Es decir, no llegaron a ocupar ilegal o ilegítimamente el espacio, pero lo perderán por los impactos de las incesantes lluvias y la inestabilidad de las laderas de las barrancas, asociados a la crisis climática.
Las barrancas han sido intervenidas en distintas ocasiones y con diferentes proyectos, como la introducción de drenajes marginales que no han sido funcionales porque la abundante agua que corre por las barrancas los ha destruido. En otros tramos de las barrancas se han instalado tubos para encauzar las aguas residuales sin lograrlo del todo, pues son sumamente abundantes ya que se depositan los drenajes de las viviendas de cinco colonias adyacentes a la barranca La Coyotera (Las Cruces, Los Padres, Atacaxco, Barros Sierra, San Bernabé). Las barrancas, como zonas benéficas por sus servicios ambientales, son vistas de manera negativa y como zonas de riesgo por los habitantes y como zonas de conflicto ambiental, social, político y económico por las autoridades. Sin embargo, no existe un plan para abordar la compleja situación en dichos espacios, para plantear las reubicaciones necesarias y definir los espacios para ello.
El Colectivo en el que participamos trabaja en la preservación de la barranca Anzaldo, por la amplia diversidad de aves que hemos observado en este espacio, tanto migratorias como endémicas, así como por su diversidad de flora. •
Las barrancas son sistemas que proveen de valiosos recursos ambientales a la ciudad, al país y al planeta: son zonas de recarga de los mantos acuíferos, regulan el balance hídrico, en ellas se captura carbono y se produce oxígeno, se retienen partículas contaminantes, regulan el microclima y son refugio de flora y fauna.

Diana Rocío Cruz Garduño Palizada, Estado de México, Colectiva Bruja Bordadora e Incendiaria dicruzga0009@gmail.com Ke'gua Rerichejui A.C
Hablar de cómo las mujeres se ven atravesadas por la crisis climática y socioambiental en nuestros territorios es aún un desafío. El tema suele minimizarse si lo comparamos con la cobertura de los grandes eventos catastróficos que acaparan los titulares, incluso los debates científicos o las notas por sus efectos en la economía y también por la narrativa institucional. Sin embargo, niñas, jóvenes, mujeres adultas y otras personas que menstrúan, todos los días vivimos los efectos del cambio climático desde nuestros cuerpos sexuados, atravesados por las condicionantes de clase y raza, además de las condiciones geopolíticas, hablando de quienes somos parte del sur global en la región latinoamericana.
Como parte de los efectos de esta crisis, es preciso nombrar de qué manera se ve afectada
la salud integral de las mujeres, donde se encuentra la salud sexual --por lo tanto, la salud menstrual-ovulatoria.
Dentro de este amplio espectro, es importante señalar que cada vez es más temprano el rango de edad al que inicia la menstruación o se presenta la menarquia, a los diez o incluso, a los ocho años de edad. Esta situación ya no sólo se presenta en niñas que habitan en contextos urbanos, también está siendo más frecuente en contextos rurales e indígenas, ¿cuáles pueden ser las causas, además de la alimentación abundante en grasas, estimulantes hormonales, etcétera? Ahora, entre ellas también se están considerando a los contaminantes microscópicos derivados del uso de agrotóxicos, que envenenan el suelo, aire y agua. Es importante reconocer que la vida cíclica de las mujeres y otras personas que menstrúan se ve afectada por estos factores. Se normaliza el consumo y
dependencia a una industria de la llamada higiene menstrual, que coloca a quienes usan sus productos en una situación de empobrecimiento y, por lo tanto, de vulnerabilidad económica, que se suma al impacto silencioso en la salud por la acumulación de microplásticos en los cuerpos por el uso continuo de toallas menstruales desechables, tampones, duchas y jabones y por la contaminación evidente en los lugares donde se depositan y acumulan los residuos sólidos.
Por ello, es importante identificar que no basta con que las multinacionales creen productos que se pueden degradar fácilmente, pues en las últimas décadas, los efectos masivos de la contaminación del suelo, tierra y agua por sus productos han sido devastadores. Efectos que también se viven en los cuerpos de las mujeres. Se siguen incrementando las cifras de dismenorrea, miomas, ovario poliquístico, endometriosis, cáncer uterino, entre otros padecimientos, a los que se suman los síntomas de la perimenopausia y menopausia, también relacionados con procesos de estrés ante la sobrecarga de los trabajos de cuidado, así como los trabajos remunerados.
Otro factor que agudiza las condiciones de vulnerabilidad es el limitado acceso al agua para consumo humano y doméstico. Si abrimos la mirada más allá del acceso a redes de agua potable y servicios de saneamiento, podemos ver que para su mantenimiento, este sistema de uso y manejo del agua genera residuos y también efectos contaminantes y de estrés hídrico, que es importante consi-
Niñas, jóvenes, mujeres adultas y otras personas que menstrúan, todos los días vivimos los efectos del cambio climático desde nuestros cuerpos sexuados, atravesados por las condicionantes de clase y raza, además de las condiciones geopolíticas, hablando de quienes somos parte del sur global en la región latinoamericana.
derar para el cuidado-preservación de los acuíferos profundos y superficiales. Complejizar entonces el acceso al agua limpia implica reconocer que existen limitantes, que hay múltiples fuentes de contaminación directa e indirecta del agua, que tienen efecto al momento de consumirla, pero también en el uso doméstico, como en la alimentación, la limpieza, el aseo personal relacionado con los cuidados en los días de menstruación. Como parte de esta crisis climática tenemos la fluctuación de las temperaturas: tenemos condiciones de sequía, olas de calor extremo, frío, así como los efectos de huracanes. Ante estas circunstancias se discuten distintos ámbitos, como las diversas actividades productivas de diferentes sectores; pero no se discuten, por ejemplo, las experiencias menstruales, que se ven marcadas por los efectos nocivos causados por el uso prolongado de toallas higiénicas desechables, que no se solucionan con el uso de tampones, la copa, disco o esponja menstrual. Es fundamental considerar que aún existe una amplia desinformación sobre los efectos del uso continuo de los diferentes insumos menstruales, sumado a que es necesario que generen comodidad a sus usuarias, y que no sólo se consideren de manera utilitaria o de practicidad para invisibilizar a las mujeres cuando están menstruando. Es necesario tener presente que también existen procesos vinculados a las emociones, aspectos culturales, territoriales, además de las necesidades de cuidado de esta experiencia continua. Hay que dejar de pensar al ciclo ovulatorio-menstrual sólo con fines
reproductivos. Desde el análisis y las propuestas de activistas educadoras menstruales, se reivindica la ciclicidad como parte de un ciclo vital, que da cuenta de las fluctuaciones en la salud integral de las mujeres, que se encuentran condicionadas al contexto y territorio que habitamos, durante las distintas etapas de la vida. La reflexión aquí compartida plantea que es importante reconocer que existen efectos diferenciados directamente en el cuerpo colectivo de las mujeres y de otras personas cíclicas menstruantes. Es necesario cuestionar y derribar el arquetipo de cuidadoras de otras personas, porque complica posicionar que necesitamos ser también cuidadas, sostenidas, acompañadas, pues hemos sido desposeídas de las técnicas y formas de cuidado que tenían nuestras abuelas a través del uso de las plantas; del conocimiento de la sanación del cuerpo a través de la ginecología natural y la partería; también del tiempo para tener reposo, descanso; del sostenimiento colectivo, respetando nuestra naturaleza interna, espiritual y colectiva, para así relacionarnos y entender desde otro lugar la ciclicidad menstrual, de manera digna, que implica tener acceso a información con pertinencia cultural, contextualizada, sin imposiciones; que dé la posibilidad de elegir los insumos con las tecnologías que nos hagan sentir tranquilas, saludables; que estamos cuidando del cuerpoterritorio personal conectado al legado de nuestras ancestras, desde donde a su vez, sembramos las semillas de nuevas narrativas, ideas y herramientas para quienes menstruarán en el futuro. •


Diana Alvarado Cruz Paapá - Semilla Nativa, Yanga, Veracruz inti.sabiduriaindigena@gmail.com
La semilla nativa ha representado una conexión con la tierra. Es de vital importancia para salvaguardar nuestra existencia, pues ha sido a través de ella que nuestras comunidades ancestrales han perpetuado su vida en la tierra y guardado su sabiduría espiritual.
En Yanga, Veracruz, somos una comunidad Afrodescendiente que, a pesar de ser nombrada el Primer Pueblo Libre de América, hoy vive una realidad diferente. Hace más de 80 años, nuestra tierra fue invadida por el monocultivo de la caña, que impuso en nuestro territorio la destrucción de una poderosa selva tropical y erosionó constantemente la tierra para su cosecha. En la actualidad, el monocultivo ocupa más del 80% del territorio Yanguense y, en la mayoría de las fincas que hace años tenían otros cultivos, estos fueron quemados por grupos desconocidos. El sistema de monocultivo de la caña ha formado un ciclo, vicioso y nocivo, de codependencia a pro-
ductos sintéticos para forzar a la tierra a dar cosechas de plantas de caña modificadas genéticamente. Todo esto influido por la promesa de los ingenios cañeros de “trabajo” y “dinero”, que termina siendo un movimiento que tira hacia un solo lado. Nuestro territorio en Yanga, que algún día fue una espesa y nutrida selva, hoy sufre de una severa contaminación en sus tierras, aguas, aire, flora y fauna. La naturaleza siendo, una vez más, víctima de un desequilibrio climático generado por el consumismo humano. Nuestra tierra, en tiempos de cosecha de caña, vive severas quemas que no sólo la erosionan, sino vuelven volátiles todos los plaguicidas, pesticidas y fertilizantes que terminan siendo respirados por todos quienes vivimos entre cañales, lo que da pauta a enfermedades renales, pulmonares, mentales y al exterminio de la naturaleza. Estas sustancias también terminan formando parte del azúcar refinado que llega a los hogares de todos los consumidores.
Paapá Semilleros Nativos nació de observar a nuestro pueblo y nuestra actual necesidad de una alternativa de vida y alimento verdadero, libre de aditivos sintéticos, semillas no modificadas genéticamente, pues hemos visto lo que todo esto genera en la salud de todos. Consideramos de vital importancia regresar a las siembras de semillas nativas y criollas, que permitan a la comunidad tener al alcance de sus posibilidades alimentos nutritivos y permitir que la Tierra provea sustento a todos los seres que cobija para así, hacer frente a la crisis climática. Nosotras, somos un grupo de mujeres en Yanga que hemos levantado un movimiento de siembra de semillas nativas, con prácticas agroecológicas que retoman nuestros saberes ancestrales y la conexión con la Naturaleza. Practicamos ritualidades para pedirle permiso a la Tierra --como sujeto de derecho y el ser vivo que es--, porque sabemos que ella es quien nos provee alimento en conjunto con los elementos naturales, ellos son nuestra mayor riqueza. Nosotros, como comunidades ancestrales, requerimos recordar y hacer consciencia de que coexistimos en este territorio y retomar nuestras ritualidades de conexión con la tierra, al agua, el aire, el fuego y los elementos y vivir en común unión. Hoy, nosotras comprendemos que para nuestros ancestros, todas las ritualidades a la naturaleza eran actos cotidianos que les brindaban consciencia de cohabitar con todo nuestro entorno.
La semilla de maíz nativo tiene historias ancestrales maravillosas. Ha sido venerada como parte de las esencias primigenias de la humanidad. Creadora del ser humano para algunas cosmogonías. Comunidades originarias como la Wixarika, con quienes hemos

estudiado en sus ritualidades y ceremonias, el Maíz “Icú” tiene un lugar fundamental en su ciencia ancestral. Es proveedora de la fortaleza y sabiduría. Es rezada, cuidada, protegida. Se le canta y danza como Esencia y Semilla viva. Sus enseñanzas comparten sobre la feminidad de la Semilla del Maíz, relatan que son mujeres danzando, cantando a la vida, a la salud, al alimento. Emanan rezos para que desde nuestras raíces y entrañas recordemos quiénes somos.
La semilla nativa es fuente de vida. Al sembrarla en la tierra, brinda memoria ancestral y en lo espiritual, despierta la consciencia del territorio que ya ha olvidado sus saberes. Se pide a la semilla que brinde sabiduría a la tierra y a sus pueblos.
Una de las enseñanzas de la semilla originaria es que no existe la perfección, sino la autenticidad. Cada una nace a su forma y con su propia figura. Inspiración de persistencia y perseverancia en nuestras ciencias ancestrales, las semillas de vida nos recuerdan que nosotros, como comunidades originarias, indígenas y afrodescendientes, distintos, auténticos y únicos, somos seres complementarios, nos fortalecemos unos a otros con nuestras
distintas virtudes, alianzas que fortalecen nuestra comunalidad, así como lo hace la milpa. El día de hoy, en Yanga, existe un grupo de mujeres que siente, piensa y toma acción por la tierra, por la naturaleza y los seres que la habitan. Mujeres que hemos sido testigos de cambios maravillosos en las lluvias, cómo la fauna y flora del territorio está regresando. Hemos regresado, hemos trabajado unidas para sembrar alimento verdadero, que sea pilar y fuerza para cuerpo, mente y espíritu de nuestro pueblo afrodescendiente. Y soñamos con crear un intercambio de saberes y semillas entre nuestras comunidades; considerando nuestras siembras como semilleros de vida. Vemos los resultados de nuestros rezos y ofrendas, confiamos en la sabiduría de nuestras Semillas Nativas, de la Naturaleza, pues ese maíz que comían nuestros ancestros, que les dio la fuerza para crear la majestuosidad de nuestras raíces, hoy tenemos la oportunidad de comerlo y compartirlo en nuestras mesas.
De los colores de la tierra somos nosotros, desde sus orígenes ella nos pintó con sus matices, nos hizo con su misma masa, de su misma esencia. •
Una de las enseñanzas de la semilla originaria es que no existe la perfección, sino la autenticidad. Cada una nace a su forma y con su propia figura. Inspiración de persistencia y perseverancia en nuestras ciencias ancestrales, las semillas de vida nos recuerdan que nosotros, como comunidades originarias, indígenas y afrodescendientes, distintos, auténticos y únicos.

Yolotzin Zamora Mendez Comunicadora comunitaria Sierra Nororiental de Puebla nejxochiltatol@gmail.com
En nuestros pueblos, la comunicación y el cine no son lujos culturales ni pasatiempos, son herramientas para resistir, recordar y sanar. Como mujer maseual (nahua), comunicadora comunitaria y aprendiz del cine colectivo, he descubierto que narrar no es solo relatar: es defender la vida misma. Frente a la crisis climática, las narrativas dominantes reducen la conversación a estadísticas, acuerdos de mercado o falsas promesas de “desarrollo verde”. Pero también enfrentamos otro discurso que, bajo la bandera de la conservación, impone visiones donde la naturaleza debe permanecer intocada e ignora los saberes y prácticas de cuidado que los pueblos hemos sostenido por siglos. Ambas formas son rostros de un mismo colonialismo: el extractivismo por un lado y el despojo ambientalista por otro.
El cine como herramienta de autonomía
El cine, mitad magia y mitad humanidad, nos permite reconocernos como comunidades. No necesitamos grandes presupuestos para hacer películas: basta una abuela contando su memoria, una familia compartiendo la historia de su milpa o un grupo de jóvenes dialogando sobre el clima. Esos gestos sencillos son cines posibles: plurales, colectivos, diversos. En contraste, el cine hegemónico ha practicado extractivis -
mo narrativo y epistémico: ha explotado territorios, cuerpos e historias para imponer un relato único de los pueblos y comunidades indígenas. Frente a ello, desde los pueblos, tejemos soberanía audiovisual. Contarnos y representarnos sin pedir permiso es un acto de autonomía y autodeterminación: creamos imágenes que nos devuelven dignidad y que rompen con la colonización cinematográfica.
Narrativas que cuidan y sanan La comunicación comunitaria no es solo denuncia, también es medicina. Narramos para cuidar la tierra, cuando documentamos la siembra que alimenta, cuando visibilizamos la lucha contra la minería o la imposición de proyectos con una determinada visión de conservación, cuando cantamos en masehualtajtol-nahuat y reafirmamos que nuestra lengua sigue viva.
Defender el territorio con imágenes es ejercer justicia climática desde los pueblos. Significa dete -
ner el ecocidio y el genocidio actuales, recuperar tierras, sembrar bosques, fortalecer economías solidarias y celebrar la vida. Pero también, implica cuestionar un ambientalismo colonial que pretende excluirnos de los territorios que habitamos, como si nuestra presencia fuese incompatible con la conservación. Nuestras narrativas demuestran lo contrario: cuidar y habitar la tierra es una sola práctica.
Otras formas de narrar Narrar ha sido siempre parte de nuestra humanidad. Pero es urgente cambiar las historias que repetimos. No queremos un cine que mercantilice el dolor, que perpetúe estereotipos o que silencie las voces indígenas, afromexicanas, morenas y femeninas. Queremos cines que abran espacio a la diversidad de miradas y que reconozcan como autores a quienes protagonizan las historias. Por eso mi caminar en proyectos de radio comunitaria, en la creación audiovisual y en la exhi-
bición de cine documental busca abrir grietas en las narrativas dominantes. A través de estos espacios exploramos cómo los pueblos podemos seguir existiendo desde nuestros principios de autonomía y autodeterminación, contando historias que surgen desde el territorio que habitamos y no de la imposición.
Volver a narrarnos, volver a la tierra Hoy, más que nunca, necesitamos transformar la manera en que nos contamos. Después de cada crisis no queremos volver a la “normalidad” impuesta, sino volver a la tierra. La comunicación y el cine comunitario son semillas para ese regreso: nos ayudan a imaginar futuros donde la justicia climática sea también justicia para los pueblos. Narrar la esperanza es cuidar la tierra. Y cuidar la tierra significa asegurar que nuestras historias sigan siendo contadas por nosotras mismas, desde la raíz, desde la diversidad y desde la vida. •
La comunicación y el cine comunitario son herramientas de resistencia, memoria y sanación. Frente al colonialismo ambiental y narrativo, los pueblos crean cine plural y autónomo para cuidar la tierra, defender el territorio y contar sus propias historias.
Narrar desde los pueblos es ejercer justicia climática, dignidad colectiva, diversidad, autonomía, esperanza, lengua viva y soberanía audiovisual.


María del Rocío Martínez Salazar Santa Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla marirociomartinezsalazar@gmail.com
“Ijie la ó nohgeni kíxin chóntani
Koninko ti chjaséni a, la ko imá tjetoan va kixin tjinkitsehë va ti nonte t’inka noä la ko ijma a; méxra ts’ayakoheni va…” (Ahora sabemos que tenemos murciélagos en nuestro territorio, y que son muy importantes porque ayudan a quienes sembramos nuestros terrenos de maíz y frijol; por eso hay que cuidarlos…)
Joven expositor, en San Juan Atzingo, noviembre 2024. Traducido por Jesús Antonio Montes Roque, Promotor Cultural)
La Reserva de la biosfera Tehuacán- Cuicatlán (RBTC), área natural protegida, abarca parte del territorio de pueblos ngiigua (chocholtecos), ñuu savi (mixtecos) y ha shuta enima. (mazatecos) en el Estado de Oaxaca y ngiwas (Popolocas), ñuu Savi (mixtecos) y nahuas del Estado de Puebla. Es un área con gran diversidad biocultural, que muestra una relación profunda entre las comunidades originarias y su entorno natural. Gran parte de sus ecosistemas se caracterizan por la gran diversidad de cactus columnares, cactáceas, agaves y yucas, principalmente. Es considerada como la zona árida o semiárida con mayor biodiversidad de Norteamérica Como parte del patrimonio biocultural de la región y de acuerdo a los registros antiguos, se encuentran: la domesticación del maíz, chile, calabaza, entre otras semillas; la producción de sal fósil, y el cultivo de magueyes. Este último tiene gran relevancia en la región, ya que es una práctica tradicional
que conservan varias comunidades de la región y que históricamente les ha permitido un sustento económico a través de su venta o intercambio con granos de maíz y otros cultivos. Por su importancia en Santa Ana Teloxtoc Junta auxiliar del Municipio de Tehuacán y San Juan Atzingo, Junta Auxiliar de San Gabriel Chilac, se han realizado talleres de educación ambiental, para la conservación de murciélagos, pues estos son los principales dispersores de semillas y polinizadores de la diversidad de agaves y cactáceas.
En Santa Ana Teloxtoc, a partir del 2018, se ha impulsado año con año, un festival cultural que valora y promueve la producción de pulque y aguamiel, bebida natural derivada de los agaves. Un festival que teje una red de colaboración, autogestión y autonomía, impulsado por miembros voluntarios de la comunidad. En dicho festival,
además del pulque y derivados del agave, se promueve la alfarería y la artesanía local y regional; artesanías de palma, onix y mármol. La cultura alimentaria a base de insectos, flores y frutos de la región y una consciencia ecológica que disminuya la huella de impacto ambiental. Año con año, se concentran tlachiqueros de las diversas rancherías de la comunidad. Cabe señalar que en los inicios de este festival se contaba con más de 120 tlachiqueros que producían pulque para su venta y autoconsumo, actualmente ha disminuido el número a la mitad. Entre las principales causas de esta disminución, se encuentran la migración de tlachiqueros a otras ciudades o al país vecino del norte, la desvalorización por esta práctica y bebida, por parte de las nuevas generaciones y por último, el cambio climático, pues tlachiqueros comparten que los magueyes producen menos aguamiel que antes, pues cada vez aumenta más la temperatura y las sequías y, “los magueyes ya no tienen jugo”.

Es evidente la crisis ambiental que desde las comunidades originarias enfrentamos, con la degradación de los ecosistemas, a través de la deforestación, incendios y aumento de temperatura de 1°C, la disminución de lluvias en un 10% aproximadamente y las sequías, la erosión del suelo con el sobrepastoreo, la contaminación de nuestros suelos y aguas, el desconocimiento de nuestro territorio, entre otros. Y es que se nos olvida la relación que por muchos años se mantenía con nuestro territorio, esta era una relación de respeto y de pertenencia mutua. En este contexto es necesario actuar, profundizar la memoria colectiva y recuperar las acciones de conservación que siguen presentes en varias comunidades originarias, además de la articulación con conocimientos especializados. Involucrar a las infancias y juventudes para valorar la relación con nuestro territorio, la conservación y equilibrio de nuestros ecosistemas, y asegurar una continuidad de la vida misma. A raíz de estas reflexiones, con la colaboración de promotores culturales comunitarios, autoridades locales (civiles y agrarias), artístas plasticos, y de Bioconciencia A. C., se facilitaron talleres para conocer la importancia de los murciélagos en el territorio que habitamos, las bondades de estos mamíferos en el equilibrio de los ecosistemas y la necesidad de involucrarnos en su conservación. En Santa Ana Teloxtoc canalizamos las actividades para las infancias, mientras que en San Juan Atzingo, se dirigieron a las juventudes. Las acciones se desarrollaron en tres etapas: en primer lugar, se hizo un proceso de introspección del territorio, reconociendo con qué otros seres habitamos y compartimos el territorio, vinculado con la vida comunitaria, a través de actividades lúdicas y recorridos dentro del núcleo agrario. En la segunda etapa, a través de las biólogas de Bioconciencia, se impartieron los conocimientos respecto a los murciélagos, sus beneficios, sus tres funciones principales para el ecosistema como son: la dispersión de semillas, la polinización de cactáceas y agaves, principalmente,
y el control de plagas como la polilla que afecta al cultivo de maíz, además, se pudieron compartir las especies de murciélagos que habitan la Reserva de la Biosfera, proporcionados por la dirección de ésta. Como parte de esta etapa en el caso de Teloxtoc, se hizo “la noche de los murciélagos”, donde los participantes, niños/as, jóvenes y adultos que acompañaron, pudieron observar de manera directa a un murciélago, además de la identificación de los mamíferos que habitan la zona a través de detectores de ultrasonido. Finalmente, como última etapa, los jóvenes y niños/as materializaron lo aprendido, a través de elaboración de una especie de murciélagos a través de la cartonería, elaboración de maquetas del reconocimiento del ecosistema, exposición fotográfica y creación de historietas. Las cuales fueron presentadas a través de una exposición abierta al público al interior de la comunidad. Cabe destacar que la mayoría de participantes desconocían de estos mamíferos, considerándolos erróneamente como animales feos, que contagian enfermedades y que todos “chupaban” la sangre del ganado, por tal motivo, señalaron que algunos llegaron a incendiar cuevas que pudieron afectar a varias especies.
Como parte de las reflexiones finales, los promotores culturales comunitarios recuperamos algunos aspectos importantes: “Cada paso nos hizo aliados aún más de nuestro territorio”, volver a creer en la capacidad para realizar estas actividades, desde la voluntad y la convicción de pertenecer a una casa común, un territorio que compartimos; así como en la importancia de conocer y reconocer el impacto que generamos como humanidad en nuestro entorno y que el poder de la conservación de nuestros ecosistemas, está en nuestras manos, a través de la organización comunitaria y la articulación con otras comunidades. Estas experiencias han sido muy satisfactorias para todos los involucrados, por ello se pretende seguir impulsando con estas y otras comunidades de la región, ahora con nuevas infancias y juventudes como promotores. •
La Reserva de la Biosfera TehuacánCuicatlán alberga gran diversidad biocultural y prácticas tradicionales como el cultivo de maguey. Frente a la crisis ambiental, comunidades impulsan festivales, talleres y educación ecológica, promoviendo la conservación, el conocimiento del territorio y el papel clave de los murciélagos en los ecosistemas.


Deyanira González Néquiz nequiz1ubbj@gmail.com
La crisis climática es consecuencia de un calentamiento global generado, principalmente, por la quema de combustibles fósiles y las actividades humanas. Esto conlleva a la alteración de los fenómenos meteorológicos como inundaciones, sequías, alteraciones en la biodiversidad, un aumento en las temperaturas, lo que ha generado alteraciones en el cultivo del olivo --en las diferentes etapas de la planta. El impacto económico, social, ambiental es grave, ya que en San Lorenzo Chimalhuacán la merma de aceituna, así como los daños que sufren las plantas a consecuencia de la crisis, son irreversibles. La transformación del espacio del municipio ha sido histórica. Hubo cambios desde la conquista, tan grandes como la desecación del lago, que contribuyó a las grandes inundaciones que sufrió la Ciudad de México, así como a los hundimientos y que llegaran las aguas saladas no aptas para la agricultura, ya que el lago era proveedor del agua para esta actividad.
El municipio de Chimalhuacán, ubicado en el Estado de México, también ha sufrido transformaciones. Ha pasado de una agricultura sostenible a una agricultura de supervivencia. El riego se hacía por la
cercanía del gran Lago de Texcoco. Los mexicas construyeron Tenochtitlan, realizaron grandes obras hidráulicas, como el albarradón de Nezahualcóyotl que separaba las aguas dulces de las aguas saladas, con esto era posible la agricultura sostenible. Cuando llegó la conquista, en el lago se comenzó una desecación que ha durado a lo largo de los siglos.
El cultivo del olivo tiene una importancia económica dentro
del municipio, porque es el único municipio del estado que aprovecha los frutos. Este cultivo llega a partir de la conquista de México, para el 1531, Fray Martín de Valencia --de la Orden Franciscana-introduce los olivos. El cultivo fue un éxito, tanto que Carlos III expidió la Cédula Real en 1774 que prohibía plantar más olivos. En 1777, una nueva Cédula ordena la destrucción de los olivos.
En el pueblo de San Lorenzo, se aprovechó el cultivo de los olivos, siendo una agricultura intensiva que dependía de la milpa. El prin-
cipal abastecimiento de agua para el riego fue el lago de Texcoco. La llegada de los conquistadores trajo consigo la ganadería, esto modificó la flora y la fauna, lo que incidió en la extinción de varias especies y el nacimiento de otras, las cuales descompensaron los ecosistemas existentes. El sistema agrícola modificó el paisaje de los pueblos, ya que se contaban con ahuejotes o mejor conocido como el sauce llorón, el cual ha desaparecido casi por completo, al igual que los pochotes --comúnmente conocidos
La crisis climática ha afectado gravemente el cultivo del olivo en San Lorenzo Chimalhuacán, provocando plagas, enfermedades y baja rentabilidad. La transformación histórica del territorio, desde la desecación del Lago de Texcoco hasta la urbanización, ha deteriorado el ecosistema. La contaminación y mala gestión ambiental agravan el problema. Urge fomentar prácticas agroecológicas sostenibles, recuperar saberes ancestrales, involucrar a las juventudes en la conservación, y exigir políticas públicas que protejan el campo y promuevan la justicia ambiental. Solo mediante la organización comunitaria y el respeto al territorio se podrá asegurar la continuidad de la vida y la agricultura local.
como ceiba. La agricultura sufrió cambios al grado que se introdujeron olivos a los milpares. Se cambiaron árboles originarios por árboles introducidos.
Con el cambio gradual del municipio los espacios que se destinaban a la agricultura actualmente se utilizan para la vivienda, por lo tanto, la vegetación se está extinguiendo, el cerro se está poblando por las invasiones, dejando un sinfín de problemas como el abastecimiento de agua, tanto para el ser humano como para la poca agricultura que todavía existe. Quedan pequeños productores del cultivo del olivo, el tratamiento de los árboles se realiza con prácticas agroecológicas, ya que no se utilizan agroquímicos, sin embargo, la agricultura va quedando relegada.
La problemática principal que la crisis climática nos ha provocado, como pequeños productores del cultivo del olivo, son plagas y enfermedades por el exceso de lluvia. No hay un buen crecimiento ni mucho menos un buen desarrollo de los olivos, el sol daña completamente las hojas, algunas otras repercusiones se evidencian en la calidad del suelo, ya que una sequía lleva al árbol a un estrés hídrico, así como al atraso o adelanto de la floración, lo que tiene como consecuencia una baja rentabilidad del cultivo. La fruta presenta enfermedades fúngicas, así como el suelo, la cantidad de fruta es menor a la habitual.
En el municipio tenemos un problema con la mala gestión de los vertederos existentes, porque se acumulan en una gran montaña de residuos peligrosos que también generan líquidos altamente contaminantes y, por ende, contaminan el suelo y las fuentes de agua, afectando el ecosistema y sobre todo, la salud humana. Esto provoca la alteración de la vida, de la vegetación, afecta completamente el paisaje y además, provoca las enfermedades a las personas.
La contaminación dentro del municipio afecta gravemente a los cultivos, deja decoloración en las hojas, cubre las estomas con carbono negro (esto afecta la temperatura de la planta y reduce la luz solar, también provoca el deterioro de los tejidos de las plantas y los quema), así como la lluvia ácida empobrece el suelo, porque arrastra nutrientes esenciales para los cultivos, en consecuencia, dificulta su crecimiento.
Las políticas públicas deberían enfatizar en el hecho de que las actividades humanas producen daños irreversibles al campo. No se ha hecho una buena gestión que ayude a mitigar los graves daños a los cultivos y al ser humano. Deberían fomentarse y apoyarse las practicas sostenibles y la agroecología, que ayudan a aumentar la materia orgánica del suelo, a que los cultivos sean capaces de resistir problemas climáticos. •

Elizabeth Pérez Salazar Cooperativa Aroma de la Montaña, Los Pescados, Perote, Veracruz elizabethperezsalazar441@gmail.com
Alos pies de la montaña Cofre de Perote en el Estado de Veracruz, rodeada por bosque de pino, encino y oyamel se encuentra la Cooperativa Aroma de la Montaña, la cual está conformada por mujeres de distintas edades que han encontrado en la organización colectiva una manera de defender su territorio, manteniendo vivo el vínculo con la naturaleza y buscando nuevas formas de vida frente al cambio climático. Durante décadas la economía
de la región había dependido en su totalidad del cultivo de la papa, sin embargo, las prácticas agrícolas utilizadas provocaron el desgaste de la tierra, reduciendo la fertilidad de los suelos. Ante esta situación, las mujeres decidieron buscar alternativas más amigables con el medio ambiente.
“Nos decían que estábamos locas ya que éramos muy jóvenes y además, mujeres, que nosotras no podíamos cambiar nada de nuestra realidad”, relatan algunas de las integrantes de la Cooperativa, cuando en el año 2014, algunas

mujeres comenzaron a plantearse la idea de organizarse. El primer paso, fue buscar capacitación y cooperación con otras mujeres, comenzaron con huertos familiares intercambio de semillas nativas y talleres de elaboración de productos locales, rescatando así los saberes ancestrales de sus madres y abuelas, empezaron a construir alternativas.
La operación inició en 2018 con la realización de trabajos en un huerto de traspatio donde se cultivan hortalizas libres de químicos, en 2019 decidieron constituirse legalmente como Cooperativa, convirtiéndose no solo en un espacio para generar ingresos económicos, sino de apoyo mutuo y aprendizaje compartido. Desde ese momento se ha fomentado la participación de las mujeres en actividades forestales, además
han adquirido conocimientos mediante talleres con temáticas en compostaje, instalación de huertos, germinados, suelos, separación de residuos, sentido de la vida, desarrollo humano, mercadotecnia, desarrollo empresarial y primeros auxilios. A través de la agroecología, las mujeres aprendieron a producir sus alimentos sin agroquímicos, a preparar biofertilizantes, a cuidar la tierra con lombricomposta y a reforestar áreas degradadas. El resultado es visible, se pueden ver en sus tierras suelos más sanos, alimentos de mejor calidad y un grupo que se fortalece frente a la incertidumbre climática. La visión de la cooperativa “Aroma de la montaña” es ser la empresa de mujeres Veracruzanas más reconocida en el estado por su alto compromiso social y calidad en la producción y transformación de plantas medicinales. La sociedad cooperativa actualmente ofrece productos como: tés, inciensos, aceites, pomadas, gel antibacterial, sacos aromáticos, almohadas herbales y jabones de especies herbáceas y florales como: caléndula, árnica, romero, cedrón, lavanda, eucalipto, menta, citronela, geranio, pino silvestre y manzanilla, aunado a esto también ofrecen productos artesanales como aretes, pulseras y collares elaborados con materiales del bosque.
Así también las reuniones de esta Cooperativa son mucho más que encuentros de trabajo. Es un espacio donde las mujeres podemos conversar sobre cómo enfrentar la violencia, como cuidar de la salud, como motivar a las jóvenes a que estudien y regresen a la comunidad a compartir sus conocimientos.
“Queremos que nuestras nuevas generaciones de hijas, sobrinas sepan que aquí también hay futuro, que no todo está en la cuidades”. Afirman las integrantes de la Cooperativa.
Lo que sucede en esta pequeña Cooperativa resuena más allá de la montaña, nos recuerda que los grandes cambios comienzan en lo local, mujeres que se atreven a organizarse, a cuidar la tierra y defender la vida. •
La Cooperativa Aroma de la Montaña, liderada por mujeres veracruzanas, promueve agroecología, saberes ancestrales y productos naturales para defender el territorio, cuidar la tierra y enfrentar el cambio climático con organización, autonomía, aprendizaje colectivo y compromiso social.
Suplemento informativo de La Jornada 18 de octubre de 2025 Número 217 • Año XVII
COMITÉ EDITORIAL
Armando Bartra Coordinador
Enrique Pérez S. Sofía Irene Medellín Urquiaga Milton Gabriel Hernández García Hernán García Crespo
CONSEJO EDITORIAL
Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo y Antonio Turrent.
Publicidad publicidad@jornada.com.mx
Diseño Hernán García Crespo
La Jornada del Campo , suplemento mensual de La Jornada , editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV; avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Tel: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008121817381700-107.
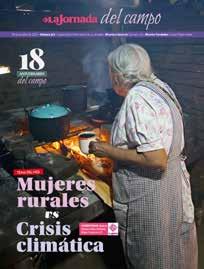

Miriam Guadalupe Briones Betancourt Comunidad Huachichil, Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Cerro de San Pedro AC, Casa Cultural Cerro de San Pedro y FAO (Frente Amplio Opositor) brionesmiriamb@gmail.com
Cerro de San Pedro, un antiguo y pintoresco pueblo minero fundado en marzo de 1592, se ubica a solo veinte minutos de la capital de San Luis Potosí, México. Hoy en día, es una cabecera municipal con una población de 120 habitantes, pero su valor histórico es incalculable. Desde sus inicios, la vida de Cerro de San Pedro ha estado marcada por una constante lucha social, pues las condiciones de vida para sus habitantes siempre han sido injustas, sumidas en la pobreza y la falta de desarrollo. Esto se debe, en gran parte, a la explotación corrupta de sus recursos minerales por parte de personas y corporaciones que se han beneficiado de las riquezas del subsuelo y a la consolidación de un cacicazgo
político que ha mantenido a la comunidad en el olvido, manipulando a la población con promesas vacías, falsos beneficios y migajas de lo que les pertenecía por derecho.
La mayor amenaza para el pueblo llegó en 1995, cuando la empresa canadiense Minera San Xavier, subsidiaria de Metallica Resources, presentó un ambicioso proyecto de explotación de oro y plata, que para el pueblo representaba una amenaza pues la verdadera peligrosidad del plan radicaba en su método de extracción: el tajo a cielo abierto, esta técnica implicaba la detonación masiva, el uso de miles de toneladas de explosivos y la excavación indiscriminada del Cerro de San Pedro, el mismo que sirve como símbolo sagrado en el escudo de armas del Estado.
El proyecto contemplaba la desaparición total de este histórico poblado, con sus casas de piedra caliza, sus calles empedradas e iglesias centenarias. La propuesta de la empresa era reubicar a los habitantes en una nueva comunidad estéril, un acto que no solo borraba la historia y la memoria del lugar, sino que desmantelaba por completo el tejido social, las tradiciones y la identidad que se habían forjado a lo largo del tiempo, destruyendo los vínculos familiares y comunitarios que definían a sus habitantes.
Ante la situación de evacuar se dio una respuesta negativa por parte de las y los habitantes y la firme determinación de la empresa de llevar a cabo su proyecto a toda costa, lo cual desató una feroz lucha de resistencia. En 1996, las y los pobladores, fundaron el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico de Cerro de San Pedro A.C., y más tarde, el Frente Amplio Opositor (FAO). A estas organizaciones se sumaron con fuerza personas académicas, artistas, activistas de la sociedad civil, estudiantes y ciudadanos y ciudadanas creando un movimiento social sin precedentes en toda América.
Durante algunos años, la resistencia logró detener el proyecto, sin embargo, la corrupción en los diferentes niveles de gobierno y una astuta campaña de división orquestada por la Minera San Xavier debilitaron el movimiento. La empresa corrompió a un grupo de pobladores, entrenándolos como un grupo de choque para atacar a las y los defensores del poblado, sembrando la discordia, el miedo y el odio entre vecinos que habían crecido juntos. Esta estrategia permitió que la destrucción del cerro, símbolo del escudo de San Luis Potosí, comenzara creando una dolorosa fractura en la propia comunidad, una herida que aún hoy persiste.
En el año 2000, se llevó a cabo una encuesta con 65 casillas repartidas estratégicamente en la ciudad de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y el propio pueblo de Cerro de San Pedro. El resultado fue contundente: el 96% de los votantes se pronunció en contra del proyecto de Minera San Xavier.
La lucha se convirtió en un acto de supervivencia y de amor por la
tierra. Una de las estrategias clave del movimiento fue involucrar a la mayor cantidad posible de personas de la ciudad y del municipio aledaño de Soledad de Graciano Sánchez. Estos grupos realizaban manifestaciones pacíficas, conferencias de prensa y campañas de divulgación masiva. Durante años, se libró una gran batalla legal en diversos tribunales. El 1 de septiembre de 1994, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió la nulidad definitiva del proyecto de Minera San Xavier por violar la Ley General de Equilibrio Ecológico y un decreto que prohibía la instalación de cualquier industria en esa zona.
A pesar de que esta resolución parecía irreversible, la empresa minera logró un amparo de un Tribunal Colegiado. El 3 de octubre de 1995, la Sala Superior ratificó la nulidad del proyecto. Sin embargo, en un acto de corrupción evidente y sin precedentes, la SEMARNAT otorgó otra autorización ilegal a la minera, ignorando descaradamente las resoluciones judiciales. Así, en 1997, la Minera San Xavier inició de lleno sus trabajos de explotación, destruyendo el emblemático cerro que da nombre al pueblo y que aparece en el escudo de armas de San Luis Potosí, una traición a la historia y a la identidad del estado que no podía ser borrada con facilidad.
La Minera San Xavier y las autoridades estatales y municipales desataron una feroz represión. Con el apoyo de la iglesia, incluso algunos académicos y medios de comunicación que satanizaban y desprestigiaban a los defensores, el poder judicial dejó sin efecto todos los juicios de amparo. El ejército incluso instaló un cuartel militar frente a las instalaciones de la empresa, un acto intimidatorio que buscaba desmoralizar a las y los activistas, creando un ambiente de miedo constante.
La defensa del lugar y del pueblo continuó con más fuerza. Nació entonces la idea de un evento masivo que generara una mayor difusión de la lucha: el Festival Cultural de Cerro de San Pedro. La primera
edición a gran escala se celebró el 4 de marzo del 2001, con motivo del 409 aniversario de la fundación del pueblo. A pesar de los intentos de las autoridades municipales, al servicio de la minera, de impedirlo, el festival se ha llevado a cabo cada año sin interrupciones, sirviendo como un espacio de resistencia y divulgación de los daños ambientales y de salud.
En 2010, el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico de Cerro de San Pedro A.C. inauguró la Casa Cultural para dar difusión al valor histórico y cultural del pueblo.
En 2016, me uní al movimiento, dando inicio a recorridos turísticos y culturales para mostrar a la gente de la capital, escuelas, grupos civiles y fábricas el gran valor del pueblo. El objetivo era incentivar el sentido de identidad y pertenencia para este lugar, demostrando que su valor no radica en el oro y la plata, sino en su historia, su gente y su legado.
Hasta la fecha, miles de visitantes han participado en estos recorridos. De haber sido un pueblo en completo olvido, hoy en día registra visitas de hasta cuatro mil personas los domingos, lo que ha traído un gran beneficio económico para sus habitantes. El aumento del turismo local, foráneo y extranjero ha sido de gran ayuda pues los pobladores ya no dependen únicamente de las pocas monedas que les daba la minera, sino que tienen un ingreso mayor gracias a la gran cantidad de visitantes, lo que a su vez ha beneficiado también a los pequeños negocios locales. El turismo se convirtió en una alternativa sostenible, una forma de revitalizar el pueblo sin sacrificar su alma. Aunque la minera finalizó sus operaciones en 2022, la lucha por la remediación sigue, ya que la empresa se niega a resarcir el daño causado, un daño que es irreversible. Donde antes había un cerro lleno de vida, símbolo del escudo potosino, ahora hay un enorme y árido hueco que se extiende por kilómetros. Todo es un ciclo que inicia y termina, y aunque no se logró salvar el cerro, sí se logró salvar el pueblo. •




Raquel Roque Ruvalcaba Instituto Nacional de investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) rroquer92@hotmail.com
En la comunidad de Plan de Ayala, Tomatlán, en la Costa Sur de Jalisco, la vida rural se enfrenta cada día a los desafíos de la crisis climática. El
aumento de las temperaturas, la irregularidad de las lluvias, huracanes y la falta de apoyos institucionales han puesto en riesgo la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
En Plan de Ayala, Jalisco, un grupo de mujeres rurales enfrenta la crisis climática mediante agroecología, organización comunitaria y acompañamiento técnico. Tras el huracán Lidia, iniciaron huertos, bioinsumos y siembra de arroz, fortaleciendo autonomía, liderazgo y resiliencia. Su proyecto impulsa seguridad alimentaria, justicia climática y reconocimiento social, sembrando futuro desde el territorio.
La organización como punto de partida
A partir de un evento climático desastroso, como fue el huracán Lidia en 2023, comenzó el proceso organizativo del grupo de mujeres de Plan de Ayala. La experiencia de pérdidas y daños dejó claro que era urgente fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad.
La preocupación por contar con sistemas alimentarios resilientes permitió sentar las bases de un proyecto común. Desde entonces, la organización --más allá de ser una estrategia productiva-- se convirtió en un acto de resistencia frente al abandono del campo y la invisibilidad histórica de las mujeres rurales.
La agroecología como respuesta
La alternativa a la crisis climática y alimentaria en la comunidad fue la agroecología. Con el apoyo técnico recibido a través de capacitaciones y asesorías especializadas, las mujeres iniciaron un proceso de aprendizaje y práctica en agroecología. Establecieron un jardín mandala, que hoy funciona como un espacio vivo de hortalizas, flores y plantas medicinales. También se implementaron parcelas biointensivas, donde se aplican abonos orgánicos y técnicas de conservación de suelos.
costos de producción. En lo organizativo, el grupo fortaleció mecanismos de decisión colectiva y mejoró el liderazgo femenino en el territorio. En el plano social y comunitario, la experiencia ha incrementado la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres, no solo dentro de sus familias, sino también en otras comunidades que se han interesado en replicar la iniciativa. El proceso se ha convertido en un referente de la organización de mujeres rurales.
Retos que persisten
El camino, sin embargo, no ha sido fácil. La falta de infraestructura adecuada, el acceso restringido a mercados, la deconstrucción social y los pensamientos limitantes de no creerse capaces de llevar a cabo un proyecto, aunados a la carga de trabajo del cuidado familiar, continúan siendo dificultades importantes. A esto se suman las brechas de género en los apoyos institucionales, que en muchas ocasiones no reconocen con la misma seriedad los proyectos encabezados por mujeres. Pese a estos retos, la experiencia ha demostrado una capacidad notable de adaptación, aprendizaje y perseverancia.
Cosechar futuro en la Costa Sur
En este contexto, un grupo de mujeres decidió organizarse para buscar soluciones desde su propio territorio, demostrando que la agroecología, el acompañamiento técnico y la unión comunitaria son herramientas clave para resistir y transformar la realidad rural.
El grupo comenzó a elaborar sus propios bioinsumos, reduciendo costos y la dependencia de productos químicos. De manera especial, están retomando la siembra de arroz, un cultivo que conecta a la comunidad con su historia y que se ha convertido en emblema del emprendimiento colectivo. Estas prácticas, además de fortalecer la autonomía productiva, representan una alternativa frente a la crisis climática: regeneran el suelo, ahorran agua y diversifican la producción.
Las transformaciones Los resultados son visibles en distintos niveles. En lo económico, lograron generar ingresos adicionales y disminuir los
El proyecto de las mujeres de Plan de Ayala confirma que sembrar agroecología es sembrar autonomía. Más allá de la producción de alimentos sanos y sostenibles, esta iniciativa ha generado conexión social, autoestima colectiva y resiliencia frente a la crisis climática.
Desde la Costa Sur de Jalisco, este grupo demuestra que cuando se combinan la organización comunitaria, el acompañamiento técnico y los conocimientos agroecológicos, se construyen caminos posibles hacia la seguridad alimentaria, la igualdad de género y la justicia climática. Cada semilla cultivada en Plan de Ayala no sólo produce alimentos, sino que también siembra futuro. •

Rosario del Carmen Gutiérrez Estrada Nuestro sustento Lakña’lum AC, Pansutzteol, Tila, Chiapas gtzestrada@hotmail.com
En noviembre de 2020, con los huracanes Eta e Iota, nuestra comunidad de Pansutzteol sufrió, nuestras aguas, nuestros cerros y nosotros mismos. En ese mes, llovió más de un mes seguido. No se vio el sol, los cerros se deslavaron, seis casas fueron destruidas por los deslaves. Ninguna vida se perdió en la comunidad, pero sí en comunidades cercanas.
Lo que nos sostuvo fue nuestra forma de cuidarnos. Nos aglomeramos en casas más seguras para poder estar lejos de ríos y arroyos. Regularmente los deslaves ocurrieron en la noche. Un mes después seguíamos sin obtener ayuda del gobierno, las carreteras estaban truncadas, no había paso en veredas, señal de internet y tampoco había luz.
En este mes en que las y los compañeros se cuidaron mutuamente en las casas de algunos de ellos, recolectaron agua de la lluvia y la hirvieron para tomar, no tenían mucha leña, comida, ropa ni otras condiciones necesarias para dormir, para higiene ante
la menstruación o enseres para el cuidado de bebés… En la comunidad estuvieron solos, sostenidos con lo poco que había. Dado que la lluvia no cesaba, muchos días estuvieron incomunicados.
Después de tener un año (2021) de hambre y mucha necesidad con esta catástrofe, y darme cuenta que fue la primera vez que los hombres de la comunidad pidieron ayuda a un grupo de mujeres de la organización Nuestro sustento lakña’lum AC. Ver a mis tíos llorar me dio pie para poder reconstruir nuevas maneras de ayudarnos. Vi cómo las personas que han salido de la comunidad a trabajar a otros lados nos ayudaron a reunir más comida para todos, lo que me hizo ver que hay esperanza. Somos una gran comunidad ch’ol frente a la crisis climática. Juntos y en colectivo, podemos.
Cuando gestionamos ayuda del gobierno estatal y municipal, no tenían la capacidad de atender a todos al mismo tiempo, ni la empatía para sostener ante las múltiples circunstancias de emergencia, de tal manera que nos di-
mos cuenta que la única manera de sobrevivir era que la comunidad hiciera en verdad algunos cambios y mejoras en la forma de vivir con la naturaleza, como cuidar los árboles más grandes, reforestar, cuidar los manantiales, diseñar un programa de auxilio para la comunidad hecho por la comunidad, ya que las otras personas no saben ni tendrán siempre los medios para sostenernos como en 2020.
En las imágenes que acompañan este artículo, se observa cómo quedaron algunas partes de la comunidad, después de esta catástrofe provocada por los efectos del cambio climático. Ante toda contingencia, las mujeres siempre se han organizado para ayudar a las personas que tienen problemas de salud y cuidan a la comunidad. En esta ocasión, también las mujeres sostuvieron a la comunidad con comida, cuidados emocionales y de higiene.
A partir de este evento, los años que siguieron las personas de la comunidad estaban más abiertas a entender el programa de reforestación, había más personas con ganas de mejorar las condiciones ambientales para tener más bosques, más agua y
En Pansutzteol, tras los huracanes Eta e Iota, la comunidad ch’ol enfrentó la crisis climática con solidaridad y organización. Sin apoyo gubernamental, las mujeres lideraron cuidados, alimentación y reforestación. La experiencia fortaleció vínculos, conciencia ambiental y estrategias colectivas para resistir y proteger la tierra como sustento y hogar compartido.

que de alguna manera, nunca volviéramos a sentirnos vulnerables ni devastados por perder la casa, nuestro maíz, frijol, café, todo lo que a nosotros nos da de comer, porque somos una comunidad campesina, no tenemos otras fuentes de ingresos económicos. Si no cuidamos la tierra, morimos de hambre. No tenemos otra manera de vivir, más que en vínculo con la tierra, conservándola. Ninguna persona desea estar en la situación del 2020. Cuando hay lluvias intensas, vientos, tormentas, realmente la comunidad entra en un estado de estrés y alerta que nos organiza para protegernos entre todos.
En la comunidad, las mujeres nos hemos reunido para acompañarnos, para estar felices, comer frutas, ayudar a otras mujeres, hacer tamales, moler masa, ir por frijoles y maíz. Siempre reunidas y con mucho cariño, resistiendo, ahora no solo las violencias sino los efectos del cambio climático, que nos hacen trabajar más duro la tierra, nuestras conexiones, nuestros traumas y dolores colectivos. Somos mujeres que no necesitamos decir que nos duele, porque sabemos cómo es y qué se siente, por eso somos aliadas para la madre tierra, ayudando a resistir juntas el cambio climático. •


Abril Rosete Cabanzos Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca abrilrosete@gmail.com
El río que da vida se desvanece
Entre montañas que parecen guardianas y cielos que a veces se encienden con neblinas suaves, se encuentra Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, al que en mazateco nombramos Nguixó. Aquí, la tierra habla en lengua mazateca, en historias de café y en recuerdos tejidos a la orilla del río. El agua fue siempre el corazón del pueblo: río caudaloso donde las familias se reunían, donde las mujeres lavaban la ropa mientras las niñas y niños jugaban en las piedras y se lanzaban en clavados improvisados. El río no solo daba agua: daba vida, daba comunidad, daba certeza. Hoy, ese río ya no es el mismo. El cauce se ha ido apagando, el caudal que alguna vez rugía apenas es un hilo que se arrastra en tiempos de sequía. La crisis climática ha acelerado procesos de degradación que transformaron ese espacio vital. Pero si algo ha marcado más a Nguixó no es solo el cambio del clima, sino las acciones humanas que han extraído sin piedad los recursos, como si la tierra fuera inagotable. Cuando el río ha sido usado, desviado y golpeado hasta quedar exhausto, son las mujeres quienes resisten en silencio, sosteniendo lo que queda con manos llenas de dignidad. Mientras el modelo extractivo agrieta territorios y cuerpos, las mujeres cuidan,
sostienen y luchan por la vida, recordándonos que la crisis ambiental también es una crisis de cuidados, de justicia y de equidad.
La crisis climática no golpea a todas las personas por igual. Las mujeres —sobre todo las mujeres indígenas, campesinas y rurales— se encuentran en una doble o triple vulnerabilidad: frente a la pobreza, frente al deterioro ambiental, y frente a las desigualdades de género que les mantienen al margen de las decisiones. Son ellas quienes están a cargo del cuidado de la familia, del hogar, del territorio y de los saberes tradicionales. Y cuando el río se seca, también se desborda la carga que recae sobre sus espaldas.
Muchas han tenido que modificar por completo sus rutinas diarias. Despiertan más temprano para acarrear agua, o tienen que volver a casa a ciertas horas del día en las que haya la posibilidad de que el suministro alcance para sus hogares, adaptan sus cultivos a los nuevos ritmos del clima, crían a sus hijos solas porque sus parejas han migrado en busca de trabajo porque el campo ya no da lo mismo.
La injusticia que pesa sobre las mujeres Durante mucho tiempo, la gente no veía el daño que se le hacía a la comunidad. El clima cambiaba, pero se pensaba que eran cosas pasajeras. Fue hasta que los conflictos políticos y las disputas por el poder comenzaron a cru-
zarse con la vida diaria que la gente entendió que lo ambiental y lo social estaban entrelazados. Hoy, se sabe que lo que se pierde no es solo agua o café, sino parte del tejido comunitario. Las divisiones internas generadas por intereses partidistas, disputas de autoridad y desconfianza entre familias han debilitado los lazos colectivos. La comunidad, que antes se reunía en asambleas para tomar decisiones en conjunto, hoy se fragmenta entre bandos. Esta ruptura ha dolido, pero también ha servido como espejo: en medio de la división, muchas personas comenzaron a ver con claridad lo que estaba ocurriendo en el territorio. La división política hizo visibles los intereses externos, el abandono institucional y las verdaderas consecuencias del extractivismo.
El río, que alguna vez fue abundancia y alegría, es ahora un recuerdo doloroso de lo que se ha perdido. Hay una generación que aún puede contar cómo era: los juegos en el agua, las risas, los peces que saltaban en temporada de lluvia. Pero también hay generaciones nuevas que ya no tendrán ese recuerdo, que no sabrán que un día el agua fue parte del alma del pueblo. Se está perdiendo una memoria colectiva, una historia viva que se contaba con los pies en el agua. Hoy, las niñas y niños crecen sin conocer el río, sin saber cómo su sonido marcaba el ritmo del día. La pérdida del río es también una pérdida espiritual, cultural y emocional. Es una herida que no se ve, pero que se siente profundo. Las mujeres lo saben. Por eso, además de luchar por el agua, también luchan por la memoria. Las mujeres han estado en esa primera línea, visibilizando lo que antes no se nombraba. Y junto a ellas, jóvenes empiezan también a alzar la voz, a reconocer que el cambio climático no llega solo, que se acelera con la inconsciencia, con los proyectos extractivos, con las decisiones humanas que no piensan en el futuro, ¡porque las y los jóvenes, también tenemos derecho al futuro! Hoy, las mujeres de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca están en la primera línea: defendiendo la vida, defendiendo el territorio, defendiendo el río. No solo lo hacen por ellas, sino por quienes vienen detrás. Porque si el río se seca y la tierra se abandona, el futuro también se marchita. Y aunque los tiempos sean duros, la voz de las mujeres y de las nuevas generaciones resuena en las montañas: Nguixó resiste, y resistirá mientras haya mujeres dispuestas a sostener la vida.
Reflexiones finales
El caso de Nguixó revela cómo lo ambiental y lo social no están separados. El saqueo de los recursos por parte de unos pocos con poder no sólo devastó el entorno natural, sino también el
tejido comunitario. Las decisiones tomadas sin considerar a la comunidad en su conjunto se tradujeron en despojo y pérdida de prácticas culturales que eran parte esencial de la vida cotidiana. En este escenario, fueron sobre todo las mujeres quienes tuvieron que dar un paso al frente. Durante mucho tiempo, sus voces estuvieron ausentes de los espacios públicos y políticos, dominados por los hombres. Pero la realidad impuso nuevos caminos: ellas, además de cuidar a sus familias, tuvieron que enfrentar la escasez de agua, buscar nuevos lugares para abastecerse y denunciar las afectaciones ambientales. Mientras los conflictos políticos absorbían a los líderes hombres, las mujeres sostenían la vida y se convertían en sujetas políticas y sociales, visibilizando las consecuencias de un modelo extractivo que las atravesaba directamente. Así, la historia de Nguixó es espejo de lo que sufren muchas comunidades: los ríos no solo corren con agua, también guardan memorias, luchas, y resistencias que se tejen con cada gota. Su deterioro no es solo un golpe al ambiente, sino una pérdida cultural y emocional que cala hondo en lo colectivo. Frente a decisiones políticas que ignoran al territorio, permisos otorgados sin escuchar, al saqueo de recursos naturales, las mujeres son las que resistieron: sostuvieron a sus familias cuando otros dejaron de escuchar. Aun cuando la carga de trabajo aumentó —la casa, el cuidado, la leña, las reuniones, las protestas— ellas se convirtieron en defensoras del territorio, sin descanso, construyendo redes, pronunciando palabras, manteniendo viva la memoria. Porque mientras ellas alzan la voz, Nguixó no será solo un río que se agota, sino símbolo de un futuro compartido. La defensa de la vida no es solo una consigna: es fuerza tejida día tras día, entre resistencia y dignidad, entre el peso de lo vivido y la esperanza que no se rinde. •


Epifanía Estrella Villa San Pedro huiztquilico, Xilitla
En varias comunidades de Xilitla, entre otras carencias que nos aquejan, se encuentra el desabasto del agua que sufrimos con mayor frecuencia en los meses de enero, febrero y marzo de cada año, esta problemática se agudiza en estos meses que es cuando nos afecta además, por la temporada de sequía. En las comunidades de este municipio, principalmente en San Pedro Huitzquilico, no se lleva a cabo la captación o almacenamiento del agua de lluvia cuando es temporada, aunque en algunas zonas se cuenta con piletas y otros recipientes de captación, la realidad es que estos son insuficientes por el gran número de personas que llega a vivir en una misma familia. En las casas el agua se usa para todo: bañar a los niños, lavar la ropa, los trastes, en la preparación de los alimentos, en el cuidado diario y, si existen personas enfermas en casa, el agua se vuelve fundamental para ellas. También se suele usar agua para regar las plantas que frecuentemente se tienen en los traspatios, casi todas las familias siembran plantas, flores, maíz, calabaza,
chile, quelites y algunas tienen hierbas aromáticas y medicinales.
También algunos barrios se comienzan a abastecer de agua en los pozos, puesto que es el único medio con el que cuentan y sobre todo por qué en tiempo de sequía buscamos en todas partes el agua para el suministro en el hogar, este es un problema que se vuelve mayor cada año, y que poco a poco va destruye nuestra alimentación, lo que sembramos en el campo y nuestra producción de alimentos que se reduce drásticamente. La sequía afecta también a nuestros animales y aves de corral, por la misma razón esto tiene un impacto en nuestros ingresos que repercuten en la economía familiar que se ve mermada día con día.
Algunos pobladores de este lugar y de toda la zona huasteca, ya en comunidades más cercanas a Ciudad Valles, han abandonado sus tierras por la falta de oportunidades, puesto que para cultivar se requiere invertir, y sin recursos suficientes es mejor no arriesgar lo poco que se tiene. Para nosotros la sequía se ha vuelto sinónimo de destrucción y una causa principal para la migración, porque hasta ahora, ha ocasionado
En Xilitla, la sequía y falta de agua afectan salud, alimentación, economía, provocando migración, pérdida agrícola e infraestructura insuficiente


que muchos vecinos se aventuren hacia nuevos horizontes en busca de una mejor vida, que a veces se logra, pero a veces, no. Debo mencionar que, en San Pedro, llevamos años sufriendo por la falta de agua, antes, la mayoría de las personas se podían abastecer de los manantiales que había en la comunidad y del agua en las cuevas, algunas considerados sitios sagrados. Antes incluso no se tenía ningún tipo de almacenamiento o depósito para almacenar el agua, simplemente porque no era necesario, en esta
zona llovía bastante y nacía el agua en ciertos sitios, de tal manera que nunca le faltó a nadie. Este año los manantiales están en su nivel mínimo, hay algunas colonias en las que el agua no llega siquiera un día, y es en ellas donde el Ayuntamiento ha empezado a abastecer de agua mediante pipas, también se han comenzado a realizar estudios para poder perforar pozos por primera vez en la historia y encontrar agua para abastecer a la población. Hoy en día nos desfavorecen los cambios de las estaciones del
año, se ha vuelto muy notorio el cambio climático que atravesamos y que ha influido principalmente en el acceso que tenemos al agua. En consecuencia, la sequía y el desabasto, además, impactan nuestra vida en lo comunitario, en la salud, en la alimentación y en lo económico. Nos faltan soluciones por parte de nuestras autoridades para poder invertir en infraestructura adecuada, presupuesto y en capacitaciones que nos permitan estar mejor preparados ante las sequías que se presentan año con año. •


Rebeca Giovanna Vásquez Luque Lima, Perú, giovannavasquezluque@gmail.com
La invisibilidad de la agenda de las mujeres rurales en las políticas públicas para enfrentar el cambio climático a pesar de su rol clave en la implementación de estrategias de adaptación y mitigación sigue siendo una agenda pendiente. La COP20 (Conferencia de las Partes de la CMNUCC), que se llevó a cabo en Lima (Perú), Perú lanzó su propio Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC) en 2015, que busco reducir las brechas de género y promover la participación de las mujeres en la lucha climática, valorando su aporte en la gestión de recursos naturales.
Invisibles pero presentes
A menudo, el debate sobre el desarrollo rural peruano evoca la imagen de un hombre trabajando la tierra. Sin embargo, esta percepción, invisibiliza a una fuerza productiva cada vez más decisiva: las mujeres rurales. La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) nos ofrece un panorama claro de su situación y evolución en la última década.
Una participación que crece y se consolida, a nivel nacional, la fotografía del campo ha cambiado significativamente. Si en 2014 las mujeres representaban el 29% de las personas productoras, para 2024 esa cifra se ha elevado al 31.5%, llegando a un pico de 33.4% en 2022. Esta tendencia es contundente: la participación femenina en las actividades agropecuarias es anecdótica, un fenó-
meno estructural y en expansión. Esta creciente feminización del campo no es homogénea en todo el territorio. En la Sierra, la presencia de la mujer es aún más marcada; en la Selva, se observa el crecimiento más acelerado y en la Costa presenta una realidad distinta, con una participación femenina más baja y estable.
Participación ciudadana y política
La autonomía económica no puede sostenerse sin una voz que la defienda en los espacios donde se toman las decisiones. La agenda política de las mujeres rurales busca desmantelar las barreras que históricamente las han excluido del poder desde los espacios comunitarios deben de implementarse medidas para que esta sea paritaria y respetada. En resumen, la agenda de las mujeres rurales es integral. Entienden que la capacidad de generar un ingreso propio fortalece su voz, y que una voz política fuerte es la mejor herramienta para defender y expandir sus proyectos económicos. Estos dos ejes, entrelazados, no solo buscan su empoderamiento individual, sino que representan la estrategia más sólida y resiliente en una realidad marcada por el impacto del cambio climático en sus vidas y la de sus familias
El cuidado invisible: Mujeres rurales y la sostenibilidad de la vida Para las mujeres rurales la crisis climática no es un debate abstracto; es una amenaza direc -
ta a la sostenibilidad de la vida misma. Afecta su capacidad para producir alimentos, gestionar los recursos naturales y cuidar de sus familias. Sin embargo, lejos de ser víctimas pasivas, han articulado una agenda clara y contundente que redefine la lucha climática desde su propia experiencia. En Perú, sus organizaciones representativas están consolidando una serie de demandas en el que proponen un nuevo paradigma para enfrentar la crisis, uno que pone en el centro sus demandas y el control sobre los recursos. El corazón de la agenda climática de las mujeres rurales es la defensa y el control de sus recursos naturales. Entienden que, sin tierra ni
agua seguras, cualquier esfuerzo de adaptación es inútil. Su agenda exige: a) Garantizar el acceso, la propiedad y el control sobre la tierra de calidad porque les dota de la autonomía necesaria para tomar decisiones e invertir en prácticas agroecológicas que mejoran su resiliencia frente al cambio climático; b) Proteger el acceso al agua, y c) soberanía y seguridad alimentaria con perspectiva de género, que promuevan la inversión en las actividades que ellas realizan. Es importante mencionar también que el sostenimiento de la vida y el cuidado de la naturaleza recaen de manera desproporcionada sobre los hombros de las mujeres. Este trabajo, fundamental pero no remunerado, representa el pilar sobre
el que se construyen la resiliencia familiar y comunitaria. Un análisis del uso del tiempo revela que, mientras los hombres se centran mayoritariamente en el trabajo para el mercado, las mujeres dedican una jornada adicional e invisible al cuidado directo de la vida. Los datos son contundentes y exponen una brecha de género significativamente más profunda en el campo peruano. Durante la semana, las mujeres rurales dedican un promedio de 5 horas y 15 minutos diarios al trabajo no remunerado, una cifra que contrasta drásticamente con la hora y 30 minutos que invierten los hombres. Esta disparidad, lejos de disminuir, se intensifica durante el fin de semana. El domingo, el tiempo de cuidado de las mujeres se extiende a 5 horas y 43 minutos, casi el triple de las 2 horas y 51 minutos de los hombres. No se trata únicamente de labores domésticas dentro del hogar. Este tiempo representa el cuidado directo de la naturaleza y la vida: la gestión del agua para la familia, el mantenimiento de la huerta que asegura la alimentación, la crianza de animales menores, la recolección de leña y la preparación de alimentos a partir de los recursos del entorno. Las horas que las mujeres invierten no son solo tiempo; son el motor silencioso que alimenta a las familias, preserva los saberes locales y mantiene un vínculo directo y esencial con la tierra. Reconocer y valorar esta jornada invisible es un paso fundamental para entender la verdadera economía del cuidado y su papel insustituible en la resiliencia de las comunidades rurales. En definitiva, la agenda de las mujeres rurales es una visión integral para que se reconozcan que, sin su participación, sin control sobre sus territorios y sin seguridad para sus vidas, el futuro en el actual contexto de cambio climático está profundamente amenazada. •


Norma Don Juan Pérez Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) yoloyotl@gmail.com
Las mujeres indígenas siempre hemos estado aportando al movimiento indígena local, nacional, regional e internacional en defensa de nuestros derechos colectivos especialmente en lo que se refiere a la defensa del territorio al que también llamamos madre tierra reconociendo con ello que es la base y sustento de nuestra vida material e inmaterial.
En la década de los años noventa del siglo pasado las mujeres indígenas comenzamos a autoconvocarnos a espacios de diálogo y reflexión entre nosotras para nombrar y reconocer las violencias que estaban presentes en nuestras vidas tanto en el ámbito familiar y comunitario, pero también organizativo, generando preocupación y angustia, pero también llamándonos a la acción nos preguntábamos ¿Qué podíamos hacer frente a estas violencias? Primero reconocerlas y nombrarlas, segundo articularnos entre nosotras para tercero actuar y transformar esas realidades adversas.
Resultado de este actuar colectivo fue la creación de articulaciones regionales como el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas ECMIA en 1995, otras nacionales como la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas CONAMI en 1997; que se enfrentaron a cuestionamientos y señalamientos tanto de los compañeros como de compañeras
cuya preocupación principal era la fragmentación de la agenda de los pueblos y que se antepusiera la agenda de igualdad de género a la agenda de la autonomía y libre determinación.
Después de 30 años el movimiento organizado de mujeres indígenas ha demostrado que el fortalecimiento de los liderazgos femeninos puede integrar ambas agendas desde la mirada propia y ponerlas a dialogar para reconocer las apuestas comunes, las contradicciones que cada una conlleva y como ambas pueden complementarse sin dejar de cuestionarse para potenciarse y nutrir el accionar colectivo.
La IV Conferencia Internacional de la Mujer realizada en 1995 en Beijing, China fue una de las participaciones internacionales más significativas para el movimiento organizado de mujeres indígenas, ya que por primera vez se encontraban mujeres de distintas regiones socioculturales del mundo quienes a pesar de las dificultades de comunicación por la diversidad de idiomas y la limitación de intérpretes y traductores que facilitaran el intercambio lograron entretejer su sentipensar en el documento conocido como la “Declaración de Mujeres Indígenas del Mundo en Beijing” en el cual manifestaban, entre otras cuestiones, la necesidad de nombrarnos en plural para reconocer la diversidad de formas de ser, estar y vivir el ser mujer, y que ese
reconocimiento debía traducirse en una mirada pluricultural de lo que llamamos desigualdad de género el cual no se significa ni materializa de la misma manera para todas alrededor del mundo. Otro aporte significativo que hizo el movimiento de mujeres indígenas a la agenda internacional y feminista de las mujeres, fue que no se podía avanzar en disminuir la desigualdad de género mientras no se reconociera y actuara frente a la explotación y despojo que el gran capital hacía a lo que en ese entonces se llamaba el tercer mundo y en el que estaban ubicados la mayor parte de territorios indígenas, fueron múltiples los casos de denuncia relatados por las mujeres sobre como se estaba dañando a la madre tierra en las distintas regiones del mundo, cuestionando fuertemente el modelo civilizatorio que desde entonces se reconocía estaba poniendo en riesgo las diferentes formas de vida que cohabitamos el mundo, en otras palabras plantean que hay un vínculo directo e indivisible entre igualdad de género y sostenibilidad poniendo en el centro del debate el cambio de paradigmas.
Esta sabiduría ética y política ha guiado el caminar y la agenda de las mujeres indígenas en los espacios de incidencia internacional en los que tienen presencia, generando múltiples observaciones y propuestas tanto en las sesiones realizadas por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas como en las sesiones de Comité CEDAW que se realizan cada año en Nueva York, para que este vínculo entre igualdad de género y sostenibilidad esté presente en los mandatos de ambos espacios y generar con ello recomendaciones que atiendan de manera integral las problemáticas que están enfrentando.
Decididas en avanzar en su apuesta por la vida, las mujeres indígenas también han logrado tener espacio y voz en la Conferencia de las Partes (COP) que es la reunión anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), impulsando la creación de redes como el Caucus de Mujeres Indígenas sobre Cambio Climático, la Alianza de Mujeres Indígenas de Asia y América, en-
agenda climática, también es imprescindible realizar procesos de consulta previa, libre, informada y de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales a las mujeres y pueblos indígenas para definir políticas, programas y acciones gubernamentales.
Algunos logros y resultados de la participación de las mujeres indígenas son:
tre otras, que han sido creados para visibilizar su participación y potenciar su incidencia en los espacios en donde se decide la agenda internacional sobre Cambio Climático.
Entre las principales demandas y planteamientos que hemos puesto sobre la mesa están: que los fondos de mitigación y adaptación al cambio climático deben tener enfoque de género e interculturalidad, ya que solo así considerarán las realidades de las mujeres indígenas que enfrentamos mayores obstáculos para acceder a recursos y mecanismos de apoyo; mayor financiamiento y apoyo para fortalecer la participación de mujeres indígenas en los espacios de decisión sobre la
Aprobación en octubre 2022 de la Recomendación General 39 de CEDAW sobre Derechos de las Mujeres y Niñas Indígenas que contiene apartados sobre derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible, derecho a la alimentación, agua y semillas y derechos sobre la tierra, los territorios y los recursos naturales; que dialogan directamente con la agenda climática. Del 11 al 15 de agosto de 2025 realizo en la Ciudad de México la XVI Conferencia Regional de la Mujer, en la cual Estados y organismos multilaterales como ONU Mujeres y CEPAL reconocen el vínculo entre igualdad de género y sostenibilidad, quedando plasmados en el documento oficial resultado de la Conferencia una serie de compromisos que abren el horizonte para continuar con mayor fuerza la lucha política que hemos sostenido. Porque seguimos sosteniendo “Nada sobre nosotras sin nosotras”. •

Olimpia Castillo Blanco Comunicación y Educación Ambiental SC, Ciudad de México olimpia1410@hotmail.com
El Acuerdo sobre el acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, fue adoptado en la municipalidad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, de ahí que se le refiera como Acuerdo de Escazú. Entró en vigor el 22 de abril de 2021 y para julio de 2025 ya contaba con 18 Estados Parte, entre ellos, México. El objetivo del Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, en los países de América Latina y el Caribe; incluye también la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, de esta manera, se contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Se destaca también por ser el primer instrumento internacional
en contar con disposiciones referentes a la protección de personas, comunidades y grupos defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, lo cual es de suma importancia, por las condiciones que se enfrentan en la México y demás países de la región. Sin lugar a dudas, contar información apropiada, transparencia e inclusión en los espacios de toma de decisiones y contar con mecanismos de justicia, es fundamental para atender la problemática del cambio climático; de ahí la importancia del Acuerdo de Escazú.
De esta manera, el artículo 5 del Acuerdo señala el derecho de toda persona a solicitar información a su gobierno y la obligación que tiene el Estado de responder, se indica que se debe facilitar el acceso a la información a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
En el artículo 6 se refiere la obligación de los Estados de generar y poner a disposición del público información ambiental de manera regular, accesible y comprensible, contar con sistemas de información ambiental, publicar


informes sobre el estado del medio ambiente y generar información, entre otra, sobre cambio climático. Los sistemas de información deben ser accesibles a todas las personas y se deben considerar los idiomas locales. El acceso a la participación se apunta en el artículo 7, el cual indica que todas las personas tienen derecho a participar en la toma de decisiones en asuntos ambientales.
En el artículo 8 se indica que en los casos en que se niegue el derecho de acceso a la información o la participación en la toma de decisiones, los Estados deben contar con instancias judiciales y administrativas para impugnar estos hechos. También aplica en los casos de decisiones o acciones que afecten de manera adversa al medio ambiente.
El artículo 9, indica la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, se deben adoptar medidas adecuadas para reconocer, proteger y promover sus derechos humanos, y generar medidas para prevenir y sancionar ataques.
Estas disposiciones son de suma importancia debido a las graves condiciones que se registran en el país; en el último informe sobre la situación de las personas defensoras que realiza el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, se refiere un alto número de homicidios, la criminalización de las personas defensoras, agresiones como la intimidación y las amenazas,
destacando que las personas más afectadas pertenecen a comunidades indígenas o agrarias. El artículo 10 indica la necesidad de construir y fortalecer capacidades a través de la capacitación a funcionarias y funcionarios sobre derechos de acceso y derecho ambiental, pero también plantea que se debe promover la educación, la capacitación y la sensibilización en temas ambientales incluyendo módulos educativos básicos sobre los derechos de acceso para estudiantes en todos los niveles escolares.
Los derechos de acceso para las mujeres El deterioro de los ecosistemas es una amenaza para la vida y eso limita otros derechos humanos como el derecho la vida, la alimentación, el agua, sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas, las mujeres y las infancias. Esto ha llevado a las mujeres a ser protagonistas en muchos espacios de las acciones encaminadas al cuidado de los territorios y sus recursos, pero con frecuencia son las que tienen menos representación en los espacios de poder, por tanto, la implementación del Acuerdo de Escazú será efectiva en la medida que considere garantizar los derechos de acceso para las mujeres atendiendo de manera específica las necesidades y barreras que enfrentan.
Por ejemplo, disponer de información ambiental suele verse limitado cuando los procesos son exclusivamente digitales, se requiere disponer de internet,
equipo y capacidades para hacer solicitudes y recibir las respuestas. En cuanto a la participación en a toma de decisiones, todavía persisten escenarios donde se impide su presencia por usos y costumbres o porque no tienen la representación que se requiere. Sucede también que se les permita la asistencia, pero al final no se toman en cuenta sus opiniones porque se considera que no son valiosas o que ellas no tienen los conocimientos y experiencia que se necesita.
Es importante señalar también que el trabajo de cuidados continúa siendo realizado básicamente por las mujeres, como es la atención de las labores del hogar, el cuidado de infancias, personas adultas mayores o enfermas y esto que les abosorbe tiempo y les impide asistir a los espacios donde se toman las decisiones.
También se debe destacar que las mujeres defensoras, enfrentan situaciones diferentes a los compañeros varones, como la estigmatización y desacreditación porque si bien la labor que desempeñan es fundamental, siguie siendo motivo de inconformidad el activismo y estar fuera de su casa
Es claro que el camino para lograr que todas las mujeres accedan a la información, a participar en la toma de decisiones y disponer de mecanismos de justicia efectivos en asuntos ambientales, es muy largo; y más aún, garantizar que las mujeres defensoras puedan ejercer su labor sin riesgo. Pero alzar la voz y hacer visibles sus demandas, es el primer paso. •
El deterioro de los ecosistemas es una amenaza para la vida y eso limita otros derechos humanos como el derecho la vida, la alimentación, el agua, sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas, las mujeres y las infancias.

Sarai Miranda Juárez SECIHTI-ECOSUR Sergio C . Gaxiola
Robles Linares UAEMEX
La última década en México ha estado marcada por las crisis pandémica y post pandémica que impactaron en diferentes aspectos sociales. Las infancias no son la excepción. Las estadísticas oficiales muestras por ejemplo que hubo un aumento en la participación laboral de las niñas y los niños de 11.4% a 13.1%.
Este aumento se dio a pesar de los programas nacionales de becas que proliferaron a partir de los gobiernos denominados de la 4T. Donde aproximadamente 30% de las niñas y los niños mexicanos recibieron becas para estudiar. Lamentablemente, estos esfuerzos gubernamentales no se han reflejado en una disminución de las niñas y las adolescentes de contextos rurales en las estadísticas del trabajo infantil.
Las niñas que habitan en las zonas rurales son quienes más
han recibido becas para estudiar, 37% de ellas reportan recibir una beca o un apoyo del gobierno; sin embargo, engrosan las filas de las infancias que trabajan, pues para 2022 representaban 40% del total de las niñas que trabajaban en alguna actividad económica. Llama la atención que las niñas y las adolescentes que habitan las localidades rurales, de 2019 a 2022 aumentaron su participación laboral no solo en el mercado de trabajo tradicional si no también en el trabajo doméstico. Ellas dedican mucho más tiempo de su vida al cuidado de los demás y a las tareas domésticas en relación con las niñas de contextos urbanos. Según los datos oficiales 43% de las niñas y las adolescentes que viven en localidades rurales realizan trabajo doméstico y de cuidados frente a 39% de las niñas urbanas. En cuanto a la asistencia escolar también hay algunas diferencias 33% de las niñas de 5 a 17 años
La brecha educativa entre lo urbano y lo rural se puede comprender gracias a las deficiencias en la cobertura educativa que prevalece históricamente en el país.
en contextos rurales no asisten a la escuela en tanto 20% de las que viven en contextos urbanos reportan estar fuera del sistema escolar. Es un rezago que sigue sin ser subsanado a pesar de las becas del gobierno. Un porcentaje importante de las niñas y las adolescentes rurales cargan con un mayor peso de los cuidados y las tareas domésticas y a parte no asisten a la escuela.
La brecha educativa entre lo urbano y lo rural se puede comprender gracias a las deficiencias en la cobertura educativa que prevalece históricamente en el país. Existen comunidades dispersas a las que no se les ha dotado de infraestructura educativa con lo que no hay programa de becas capaz de resarcir los rezagos educativos en las niñas y las adolescentes de las regiones más alejadas de las vías de comunicación y de los centros urbanos. Investigaciones de orden cualitativo dan cuenta de los impedimentos que enfrentan las niñas y las adolescentes para estudiar “mi papá no me dejaba ir a la escuela, está lejos, no hay nadie que me cuide en el camino”. (Miranda, S. (2022). Pagar los platos rotos. Violencias interseccionales contra niñas, niños y adolescentes trabajadores del hogar en Chiapas. ECOSUR.México.)
Esta suma de factores impacta en el futuro de las niñas y las adolescentes, muchas de ella ven
carios, desvalorizados socialmente y relacionados regularmente con la limpieza y el cuidado no remunerados.
en las uniones tempranas una vía para la subsistencia, solo por mencionar un dato 5.1% de las mujeres de 12 a 17 años en el contexto rural están unidad o casadas frente a 1.2% de aquellas que viven en el mundo urbano. Otras se enfrentan a empleos pre-
Cada 11 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Niña, con lo que se intenta hacer visibles las condiciones de desigualdad que imperan en esta población frente a sus pares niños, no obstante, no es el único eje de desigualdad. Las desventajas de las niñas que habitan en localidades rurales son mucho más profundas que las de las niñas de las ciudades. Son las niñas rurales quienes tienen que enfrentar día con día los resultados de asumir los mandatos de los roles domésticos, los peligros de transitar los espacios públicos, las preferencias familiares en términos económicos que dan prioridad a los hijos sobre las hijas y la escasa oferta educativa de sus regiones. En México viven 3.7 millones de niñas de 5 a 17 años en las localidades de menos de 2500 habitantes, son localidades dispersas a lo largo del territorio nacional que requieren de infraestructura básica, mejores caminos, senderos iluminados y más escuelas, para con ello subsanar la deuda histórica que el Estado y la sociedad tiene frente a las niñas rurales. La inversión social debe llegar a cada niña que habita en este país por más aislada que se encuentre. Solo así se podrá retribuir socialmente la carga laboral que realizan y que nunca se les ha reconocido. •
Un poema en trance de volverse canción
Guillermo Briseño
Es carne viva el maíz y va metido en los huesos son de maíz los sucesos que nos hacen ser país
En carne viva el maíz en dolores y alegrías en valles y serranías es bocado irresistible necesario imprescindible corazón de nuestros días
Corazón de nuestros días hoy extiendo mi canción en tu surco y tradición y rindo honor a los guías más primeras señorías que nos dieron el matiz la sustancia y su barniz la clave de lo que somos debilidades y aplomos
Si no hay maíz no hay país
Si no hay maíz no hay país es afirmación certera no es consigna pasajera contra un proyecto infeliz
Es saber que la raíz desde la cual somos rama

somos hoja, somos lama somos tronco, fruto y flor Ser de maíz es honor que hacia el futuro nos llama
Por eso lo defendemos en ello nos va la vida es la milpa, la comida que tuvimos y tendremos cultura que conocemos un desarrollo feliz; el transgénico desliz será desgracia futura Salvemos nuestra natura si no hay maíz no hay país •

La Jornada del Campo
Durante el Foro “Recuperemos la agricultura nacional. Encuentro de productores y economistas” organizado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, organizaciones de medianos y grandes
productores de Sinaloa, Sonora, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas. Baja California, Zacatecas, académicxs y especialistas de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), entre otros, señalaron y coincidieron que es indispensable que el campo mexicano cuente con mayor presupuesto para la producción
de alimentos, políticas públicas de soberanía alimentaria y la urgente salida de los granos básicos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de la Bolsa de Valores de Chicago. Las organizaciones agrupadas en el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, criticaron que a partir de la entrada del entonces Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y la ratificación del T-MEC “existe estancamiento

económico, desempleo, informalidad, dislocación de actividades productivas nacionales, competencia desleal, dumping y creciente dependencia alimentaria”, asimismo mencionaron que “abandonar a los productores comerciales de maíz, trigo, frijol, sorgo por parte de los gobiernos de la Cuarta Transformación” trajo consigo que las importaciones de granos y oleaginosas rebasen más del 50%.
Baltazar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa describió que situación que enfrenta el campo sinaloense y en otros estados del país se debe a “la falta de atención que presta el Gobierno Federal a los reclamos de los agricultores por la falta de rentabilidad de las actividades primarias”. Mencionó que la producción de maíz en México al ser una de las principales fuentes de proteína de la alimentación, también un insumo en la producción de proteína se origen animal y es por ello “que este cereal tiene un gran impacto económico y social” y por ello estamos “en esta lucha justa por la defensa de la agricultura nacional”.
En su oportunidad, Erasto Patiño Soto del Consejo Nacional de Sociedades y Uniones con Campesinos y Colonos (CONSUCC) de Guanajuato, propuso la constitución de una mesa nacional para el campo como “un espacio formal de diálogo, articulación y diseño de políticas públicas integrales del desarrolló rural sustentable, en coordinación directa con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las organizaciones de productores además solicitaron al secretario de Economía, Marcelo Ebrard que ante la revisión del T-MEC se abra un debate nacional, con una “participación masiva” de los sectores productivos.
Blanca Rubio del Instituto de Investigaciones Sociales, recordó que Estados Unidos “impulsó los tratados de libre comercio para abrir las fronteras para colocar los excedentes” y preguntó a la audiencia el ¿por qué Estados Unidos produce caro y vende barato? “produce caro porque paga subsi-
dios elevados a sus productores y vende caro sus productos en todo el mundo con el fin de beneficiar a las grandes empresas transnacionales para bajar sus costos.”
Arturo Huerta de la Facultad de Economía planteó que “no se puede estar instrumentado políticas económicas en detrimento de la autosuficiencia alimentaria y enfatizó que “nos hablan de soberanía en el paEEís, pero no la respetan, no instrumentan políticas económicas para ser soberanos y autosuficientes en granos básicos”. Finalmente, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano enfatizó que se necesita “una gran movilización en todas las formas en que pueda impulsarse para impedir que nuestra agricultura, los granos básicos, sobre todo, sean parte del T-MEC que está por negociarse”. Algunas propuestas que se presentaron en el foro:
• Desvincular los granos básicos del T-MEC y de la Bolsa de Valores de Chicago.
• Incorporar a las más de 5 millones de hectáreas bajo riego a una política nacional de precios de garantía.
• Decretar precios de garantía en el ciclo 2025-2026 para la cosecha de maíz blanco en $7,200 la tonelada.
• Instituir una banca de desarrollo con suficiencia de capital para atender todas las necesidades del crédito con tasas preferenciales al campo.
• Realizar un foro internacional convocado por la UNAM y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano.
• Reforma al artículo 27 constitucional. Propuesta para restablecer el pacto social de 1917.
• Convocatoria a una movilización nacional. Entre otras.
Puedes ver el foro completo en: https://www.youtube.com/ watch?v=zQXP73NWY4s&t=14876s
Las organizaciones agrupadas en el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, criticaron que a partir de la entrada del entonces Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y la ratificación del T-MEC “existe estancamiento económico, desempleo, informalidad, dislocación de actividades productivas nacionales, competencia desleal, dumping y creciente dependencia alimentaria”

AVANCES Y RECONOCIÓ
DESAFÍOS PARA FORTALECER EL SEGUNDO PISO DE LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN, EN UN EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ANTE LA CIUDADANÍA.
En lo referente al campo mexicano, la presidenta informó lo siguiente:
• Reformas a los artículos 4º y 27 para garantizar los Programas de Bienestar como derechos sociales constitucionales. Aquí se incluyen los Programas Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar.
• Protección de los maíces nativos y prohibición de la siembra del maíz transgénico. Quedó escrito en la Constitución que “sin maíz no hay país”.
• La estrategia de autosuficiencia alimentaria para frijol, maíz, arroz, carne y leche, avanza.
• 192 mil pescadores reciben el apoyo de Bienpesca.
Gabriela Torres-Mazuera CIESAS
En días recientes hemos escuchado con preocupación sobre el despido de personal del Registro Agrario Nacional (RAN) por falta de presupuesto, así como el anuncio de una reducción presupuestal a la Procuraduría Agraria (PA). Esto, sin duda, representa un nuevo paso en el debilitamiento institucional del sector agrario. La disminución de recursos es un proceso que se ha venido gestando desde hace varios años y que ha colocado tanto al RAN como a la PA en una situación crítica. Sin los recursos necesarios, estas instituciones apenas logran cumplir
con sus funciones más básicas y, como consecuencia, se ven imposibilitadas para impulsar los cambios esperados por los movimientos campesinos e indígenas que han respaldado a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
Aún no resulta evidente cuál ha sido el aporte progresista a la política agraria por parte de los dos gobiernos que se autodefinen como parte de este proceso de transformación. Recordemos que la noción de la Cuarta Transformación surge de la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de convertirse en un movimiento de cambio social e institucional equiparable a tres
momentos históricos: la Independencia de 1810, la Reforma liberal encabezada por Juárez y la Revolución mexicana de 1910, que dio origen al reparto agrario. Pero, desde una perspectiva agraria, ¿qué implica realmente este supuesto cambio histórico?
El gran parteaguas frente al cual las bases campesinas que hoy respaldan al gobierno de la 4T se movilizaron fue la reforma legal e institucional promovida en 1992 por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, conocida como la “segunda reforma agraria” y ampliamente caracterizada como neoliberal. Aquella reforma puso fin al reparto agrario, permitió la creación de un mercado legal de tierras ejidales —hasta entonces inalienables—, promo -
• 1.8 millones de campesinas y campesinos reciben Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos producidos en Pemex.
• 34 mil pequeños productores de maíz y frijol comercializan sus productos en las Tiendas del Bienestar. Y sí, este año tienen la oportunidad de un comercio justo con el Chocolate y el Café del Bienestar.
• 415 mil sembradores de más de un millón de hectáreas siembran vida.
• 3 mil 05 productores de leche abastecen a 6.8 millones de familias con Leche para el Bienestar.
• La producción de fertilizantes, que fue recuperada en la admi-
vió la certeza jurídica de carácter individual en la tenencia ejidal, debilitó el control estatal sobre ciertos recursos naturales estratégicos e instauró una nueva institucionalidad con la creación de la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios. Ante este antecedente, cabe preguntarse: ¿qué acciones serían coherentes con un cambio de enfoque progresista, de izquierda y posneoliberal en la política agraria mexicana?
En principio, sería necesaria una reforma al Artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria. Sin embargo, parece evidente que hoy no existen las condiciones políticas para avanzar hacia una restitución plena del carácter social de la propiedad ejidal, ni mucho menos para incorporar principios de justicia ambiental, intergeneracional y de género. Aun así, una política pública con enfoque social podría lograr avances significativos dentro del marco legal actual, siempre y cuando esté bien dirigida y cuente con los recursos adecuados. En ese sentido, por ejemplo, el actual Procurador Agrario ha planteado un cambio estructural en la institución, proponiendo
nistración anterior, aumentó en 17 por ciento respecto al 2024.
Y, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) creo un nuevo programa para el campo denominado “Cosechando Soberanía”…. Si bien estos resultados han sido loables para erradicar la pobreza en el campo y en México, factores como la imposición de aranceles, sequías, envejecimiento en el campo, falta de apoyo a medianos y grandes productores, políticas integrales para el campo, no han sido suficientes los esfuerzos de los gobierno de la 4T, por alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria no han sido suficientes.
•
renombrar a los visitadores como “organizadores agrarios” y avanzar hacia una descentralización de funciones.
No obstante, un verdadero cambio de visión en el sector agrario no puede reducirse a modificar la denominación del personal ni a ajustes administrativos superficiales. Menos aún cuando persisten servidores públicos que siguen repitiendo el viejo mantra de la certeza jurídica individual y la mercantilización de la propiedad ejidal como única alternativa para los ejidatarios empobrecidos. Además, desde hace años es bien sabido que el personal de la PA y del RAN resulta insuficiente para atender la gran cantidad de asuntos agrarios que llegan a sus oficinas.
En este contexto, los recortes presupuestales solo refuerzan la percepción de abandono y desinterés hacia el sector agrario, y evidencian la falta de compromiso con una política pública orientada a fortalecer los procesos de democratización y recomunalización de la propiedad social. Reducir aún más los recursos equivale a disparar contra los propios cimientos de la territorialidad campesina e indígena del país. •

Alfredo Álvarez Diputado Local, Colima Abierto al dialogo de saberes nos encontramos en X: alfred_alva
En la mañanera del 3 de septiembre nuestra presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Decreto en el cual prohíbe 35 plaguicidas considerados altamente tóxicos, lo anterior como parte de los esfuerzos para detener la mortandad de abejas que sucede en el país y de los jornaleros agrícolas afectados al aplicar dichos productos.
La última vez que sucedió la prohibición de 21 plaguicidas fue en el año 1991, antes de la entrada del país al Tratado de Libre Comercio (TLC), lo anterior es importante, pues durante 34 años de neoliberalismo jamás se regularizó la aplicación de plaguicidas, y es que, lo mismo se vende un litro de leche que un litro de glifosato. Desde el H. Congreso del Estado de Colima hemos realizado esfuerzos importantes en pro de una producción sostenible y sustentable de alimentos, recordar que fruto de recorrer los diez municipios de la entidad durante la Sexagésima Legislatura logramos aprobar la primera Ley de Agroecología de
México, una iniciativa del Pueblo y para el Pueblo que sienta las bases reconociendo en términos legislativos la alternativa. Y es que es importante pensar en alternativas menos dañinas a la Salud de las personas y de los ecosistemas, las cifras ubican a nuestra entidad en los primeros lugares en cáncer de mama y próstata del país, enfermedades asociadas a plaguicidas. Además, en los municipios con potencial agrícola es donde se presenta las mayores incidencias y donde curiosamente se presenta la mayor mortandad de abejas de la zona. Es por ello que como diputado de Morena presentamos iniciativa, logrando adherir el Articulo 196 – Bis al Código Penal donde se tipifica como delito la mortandad de abejas, siendo un avance jurídico importante. Debido a ello el 11 de enero 2025, Colima, al mando de la gobernadora Indira Vizcaíno fue sede de unos de los Foros para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2030, en el cual se logró escalar la política pública agroecológica a nivel nacional. Desde entonces se ha
conformado la Red Estatal de Agroecología Colima (REAC), fruto de sumar voluntades de manera interinstitucional.
De esa manera, el pasado 30 de agosto del presente año 2025 en Casa de la Cultura del municipio de Tecomán, Colima se celebró un importante evento que reúne a varias instituciones de diferentes niveles en pro de la Salud pública, al buscar mediante la información por expertos académicos e investigadores la reducción de plaguicidas en nuestra entidad. El foro titulado Comunicación de Riesgos por el uso de plaguicidas y promoción de alternativas sostenibles para el agro, organizado por la Red Estatal de Agroecología, Colima (REAC), contó con el respaldo científico de la Universidad de Colima, Universidad Intercultural de Colima (UIC), la Universidad para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ), así como el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), la investigación técnico productiva de parte del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la ponencia de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COESPRIS), el acompañamien-
El gobierno prohíbe 35 plaguicidas altamente tóxicos para proteger abejas y jornaleros. Colima impulsa la agroecología con leyes, foros y redes interinstitucionales, liderando una revolución cultural por la salud, el ambiente y un campo verdaderamente sostenible.
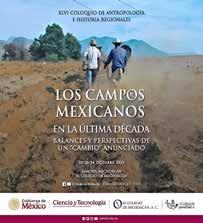

to activo del Servicio Nacional de Salud Pública (SNSP) y del Colegio de la Frontera Sur, todas estas instituciones empujadas por el movimiento agroecológico local, con colectivos como Frente en Defensa del Maíz y Asociación de Apicultores. Recientemente se nos compartió la buena noticia de que Colima fue escogido por mandato presidencial para ser pionero en tener el Taller Presencial “Cadena de Custodia en casos de muerte masiva de abejas”, la invitación es para el 20 de septiembre, 9:00 horas en la Universidad Bienestar Benito Juárez, asiste. Mientras el país entero da un giro crucial al prohibir los plaguicidas que envenenan nuestra tierra y nuestra gente, desde Colima podemos decir con orgullo que no solo recibimos el decreto, sino que lo inspiramos. Aquí se escribió la primera ley, aquí se decretó la primera protección legal para las abejas, y aquí se tejió la red que está transformando el campo. Este movimiento no es solo para sustituir un veneno por un fertilizante orgánico. Es una revolución cultural que entiende que la salud de la tierra, de las abejas y de las personas es la misma. Es un llamado a informarnos, a organizarnos y a elegir una producción que no sacrifique el futuro en el altar de la productividad inmediata. El campo colimense está demostrando que se puede cultivar con ciencia, con conciencia y con orgullo. La agroecología ya no es la alternativa; es el camino. •